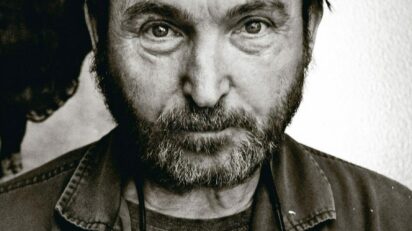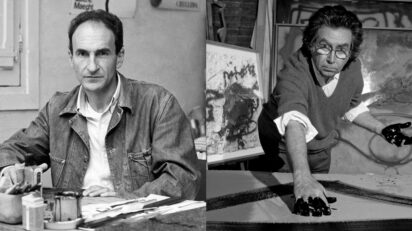En el ejercicio de recuperación de la memoria, Landero hace brotar un caudal de historias que pasan siempre por el filtro de cierta emoción nostálgica: el confuso abismo entre el campo extremeño y el pueblo, entre el pueblo y la capital inabarcable, sus escarceos de pícaro en los trabajos efímeros, la relación conflictiva con su padre, o el gusano de la literatura cosquilleando en una edad temprana donde ya despuntaba la vocación, constatada siempre por la madre: “Ya de chico era muy mentiroso”.
Para Juan Mayorga, con quien el autor dialogó en la presentación de la novela que tuvo lugar en la librería madrileña Rafael Alberti, el último libro de Landero reúne tantos momentos recordables que “se convierte en un arca de Noé de la experiencia” en el que los lectores entran para remover su propio pasado y desestabilizar el presente; trata, en palabras de Mayorga, de que “el presente no se imponga sobre lo recordado; es un libro, en realidad, contra la dictadura del presente”.
Lo que no está fuera ni dentro
La imagen del título apunta a “ese espacio intermedio entre la calle y el hogar, la escritura y la vida, lo público y lo privado, lo que no está fuera ni dentro, ni a la intemperie ni a resguardo”; el balcón, como la novela, es el entre-lugar donde confluyen realidades y desde donde se desafía su antagonismo: desaparece, así, la cortina que separa la literatura de la vida, o se apuesta por una literatura que pueda construir una realidad más sólida que la propia realidad del afuera, como Mayorga señala en su lectura de El balcón en invierno: “Landero demuestra que la literatura auténtica levanta presencias reales contra los fantasmas que nos rodean”.
 La novela se abre con un primer capítulo en el que el narrador comienza la escritura de una historia sobre un tipo anodino que un buen día decide comprar un arma y empieza a seguir a un mendigo con afanes detestivescos; este comienzo, aclara Landero, no se trata, contra lo que pudiera parecer, de una estrategia narrativa pensada a posteriori: “yo empecé a escribir una novela, pero de repente dudé, me di cuenta de que quería escribir algo diferente; entonces empecé a incorporar mis incertidumbres a lo que ya tenía escrito, y tirando de ese hilo me encontré con esta novela que es el relato de mi vida”. Un relato sujeto por personajes que aparecen y desaparecen graciosamente y por otros cuya presencia permanece imborrable, como el padre, al que Landero recuerda “con una crueldad que partía de la inocencia”, y que Mayorga vincula a la figura de la Carta al padre kafkiana: la escritura que se levanta como refugio del padre, pero que al mismo tiempo no deja de estar dominada por él.
La novela se abre con un primer capítulo en el que el narrador comienza la escritura de una historia sobre un tipo anodino que un buen día decide comprar un arma y empieza a seguir a un mendigo con afanes detestivescos; este comienzo, aclara Landero, no se trata, contra lo que pudiera parecer, de una estrategia narrativa pensada a posteriori: “yo empecé a escribir una novela, pero de repente dudé, me di cuenta de que quería escribir algo diferente; entonces empecé a incorporar mis incertidumbres a lo que ya tenía escrito, y tirando de ese hilo me encontré con esta novela que es el relato de mi vida”. Un relato sujeto por personajes que aparecen y desaparecen graciosamente y por otros cuya presencia permanece imborrable, como el padre, al que Landero recuerda “con una crueldad que partía de la inocencia”, y que Mayorga vincula a la figura de la Carta al padre kafkiana: la escritura que se levanta como refugio del padre, pero que al mismo tiempo no deja de estar dominada por él.
Telaraña de la memoria
Mayorga también resaltó el valor lingüístico de un libro que “despierta la nostalgia de nuestra propia lengua” con palabras como jeito, un término (una “catedral semántica”, puntualiza Landero) que alude “a lo que está bien hecho, a la forma de dar lo máximo de uno mismo en lo mínimo que hace”.
Cabe preguntarse si el realismo evocador de la narrativa de Landero encuentra a sus lectores más gustosos en aquellos que de alguna manera comparten la tupida red de referencias de su mundo, para los que el pasado puede hacerse en la lectura un presente reconocible. Apunta Mayorga: “La vida siempre puede convertirse en un presente sin alma. Para eso acude la memoria”. En El balcón en invierno el tejido del texto es esa telaraña de la memoria: en él queda atrapado todo, el miedo y la alegría de vivir, la dureza y la ternura, o, en palabras de Landero, “el sabor agridulce de la vida”.