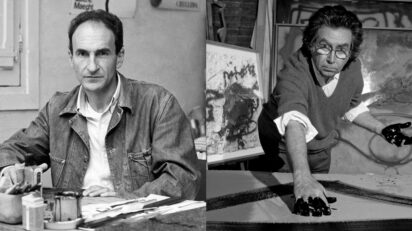El genio melancólico
Pocos nombres en el séptimo arte se han visto tantas veces asociado al calificativo de genio como el de Orson Welles. Eso sí, con matices: genio incomprendido, genio inconstante, genio irresponsable, genio impredecible, pero genio al fin y al cabo. ¿Por qué todos los hombres excepcionales han sido claramente melancólicos?, se pregunta Zunzunegui. Welles, que hacía tantas cosas a la vez pero dejó tanto a medio hacer, legó una obra que “es fruto de la interacción entre la rigidez de un sistema y un carácter melancólico”. Precisamente el sistema –en este caso la RKO– no le dejó acabar como él quería su segunda película: El cuarto mandamiento (The Magnificent Ambersons, 1942), que acusó no pocos cortes y añadidos ajenos al voluntad del orondo cineasta. Aquí la melancolía asociada a la decadencia de una familia de Indianapolis a finales del XIX. Una melancolía que marca el tono desde los créditos del principio, desde que irrumpe una voz en off para contarnos que el esplendor de los Amberson comenzó en 1873. Sobre el plano fijo de una mansión asistimos a unas cuantas costumbres –carruajes, sombreros y formas de relacionarse– condenadas a desaparecer al ritmo en que las ciudades crecen y cambian. El paso del tiempo destrozando todo a su paso. “Welles se entrega a una melancólica meditación sobre un tiempo ido en que parece residir el paraíso”.
El abatimiento que acaba mal
De una mansión a otra muy distinta. Imagina cómo pudieron ser los últimos días de Kurt Cobain, qué hizo el líder de Nirvana los días previos a meterse una bala en la cabeza un 5 de abril de 1994. Una década después, Gus Van Sant hizo en Last days (2005) su propia composición de lugar y la puso en imágenes. Al protagonista le cambió el nombre (Blake) pero le puso el uniforme del icono del grunge, la sucia y rubia cabellera y las ridículas gafas de sol, y sobre todo las circunstancias que favorecieron la caída fatal: el aislamiento progresivo, el peso de una fama mal asimilada y la dificultad para asumir las obligaciones personales. Van Sant fantasea y rueda con enorme libertad un relato que convierte al espectador en voyeur de un suicida inminente. Zunzunegui sugiere que Last days tiene “la virtud de ofrecer a la imaginería de la melancolía un nuevo elemento de corte iconológico”, el de ese personaje “permanentemente cabizbajo, que evita de forma sistemática el contacto con otros humanos mientras camina sin rumbo preciso por un bosque y que viene a encarnar esa forma de melancolía errabunda”. Sabemos que solo está a salvo cuando rasga la guitarra para nadie más que para él mismo.
Suicidio entre las ruinas
Y de un suicidio a otro más atroz si cabe. Zunzunegui dedica un capítulo de su ensayo a las ruinas como decorado, como “acompañante privilegiado de cualquier representación de la melancolía”, y entre las películas analizadas una de las más duras realizadas al término de la segunda guerra mundial. Clásico del neorrealismo y rodada sobre las ruinas reales del Berlín asolado por las bombas, Alemania, año cero (1948) es una de las cimas de la carrera de Roberto Rosellini. En ella seguimos la pista a un chaval que hace pequeños trabajos para sobrevivir con sus hermanos y su padre enfermo. Conoce a un profesor ex-nazi que le convence de que los débiles como su padre deben morir. Resuelve entonces envenenarlo y poco después, al tomar conciencia de lo que ha hecho, decide quitarse la vida arrojándose desde un edificio. Un crío que se destruye en un escenario en el que todo es devastación. En la biografía del director que escribió el crítico José Luis Guarner se hacía referencia a este filme como un “auténtico documental sobre el proceso de cómo un entorno desgasta lentamente un rostro, deforma sus rasgos, los borra hasta destruirlos”.
Decadencia vital y de clase social
Como bien apunta Zunzunegui, para llegar a las ruinas hay que pasar antes por un proceso de descomposición. Pocas películas han contado mejor un fenómeno de declive como lo hizo otro italiano, Luchino Visconti, en El gatopardo (1963), que adapta la novela de Lampedusa publicada cinco años antes; en este caso, retrata la decadencia de una clase social, la aristocrática, obligada a ceder el paso a otra clase emergente, a una nueva burguesía. La supervivencia pasaba entonces por la capacidad de la primera para aliarse con la segunda o –como resume la frase más famosa de la cinta– “si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie”. Ambientada en el periodo de unificación italiana (1860), tuvo en su reparto a un prodigioso Burt Lancaster en el papel de Don Fabrizio, príncipe de Salina, rodeado por los dos actores más guapos del cine europeo de la época, Alain Delon y Claudia Cardinale. Aparte de la “visión melancólica, a un tiempo estoica, elegiaca y desencantada” que proyecta todo el relato, está la melancolía natural que embarga a cualquiera que toma conciencia de que lo mejor de la vida se fue para no volver, como le sucede a Fabrizio tras haber bailado un vals con la Cardinale.
La música como vehículo de melancolía
Una de las películas más tristes de la historia del cine es también una de las mejores. Tan pequeña como inagotable, Los muertos (1987) cierra la filmografía de un John Huston enfermo, que la acabó en silla de ruedas y que murió muy poco después. Una obra testamentaria que captura a la perfección lo que Zunzunegui denomina “pensamientos de carácter fúnebre en los que el irremediable paso del tiempo viene a mezclarse con la evanescencia de los sentimientos y con la lucidez del que sabe que al final del trayecto aguarda imperturbable la muerte”.
Adaptación del último y más célebre cuento de Dublineses de James Joyce, relata una cena de noche de reyes de 1904 organizada por dos ancianas anfitrionas que invitan a varias personalidades de la ciudad. Un filme articulado sobre discursos, poemas y varias piezas musicales que evocan a los que ya no están. Dos de manera muy especial: primero un aria de Bellini (Ataviada para la boda) durante la cual la cámara abandona el convite para mostrar en los cuartos de arriba lo que queda de los desaparecidos: las fotos, las medallas, los vestidos… Después, al final de la velada, una canción popular –The Lass of Aughrim– que conmueve a una mujer ante la mirada atónita de su marido. Ella le confiesa que esa conmoción viene motivada por el recuerdo de un amor juvenil que le cantaba aquella canción y que falleció con 17 años por querer estar a su vera aun poniendo en riesgo su salud. Él la escucha y descubre que nunca ha experimentado un sentimiento tan intenso y le envidia por ello: “Uno a uno, todos nos convertiremos en sombras. Es mejor pasar a ese otro mundo impúdicamente, en la plena euforia de una pasión, que irse apagando y marchitarse tristemente con la edad. ¿Cuánto tiempo has guardado en tu corazón la imagen de los ojos de tu amado diciéndote que no deseaba vivir? Yo no he sentido nada así por ninguna mujer pero sé que ese sentimiento debe ser amor”. Una historia de pasión y muerte.
 Bajo el signo de la melancolía
Bajo el signo de la melancolía
Santos Zunzunegui
Ediciones Cátedra
192 p
16 euros