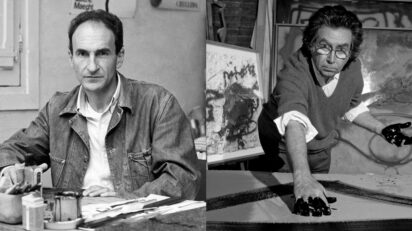Al principio no era muy distinta de una judía blanca y brillante que apenas sobresalía en la alfombra. La descubrí al pasar el aspirador. Soy muy minucioso con el aspirador y no dejo ni un pelo, ni una mota. Al ver que aquello se resistía al engullido del tubo me acerqué y lo toqué: era duro y estaba firmemente agarrado a la urdimbre que servía de base a la alfombra. Tiré con los dedos pero no lo pude arrancar. Lo intenté con un cuchillo, con unas pinzas y hasta con unos alicates, pero nada: allí seguía, bien asentado justo en el centro del salón. Así que mi mujer y yo nos resignamos a convivir con ello y empezamos a llamarlo “la caracola”.
Crecía rápidamente, como un palmo cada día. Despedía un olor a tierra y a humedad que enseguida se extendió por toda la casa. Por la mañana, cuando se despertaba, lo primero que hacía mi mujer, descalza y en camisón, era acercarse a la caracola como quien vigila a un recién nacido a ver si estaba bien, si respiraba, cuánto había crecido. Le quitaba el polvo con el plumero y pasaba un paño húmedo por sus sinuosidades.
Cuando nos llegaba ya por la cintura, decidió usarla de sillón: colocó en la hendidura un cojín de cerezas y se sentaba allí horas enteras con la mirada perdida.
Conforme la caracola crecía, mi mujer empezó a comportarse de un modo cada vez más extraño. Comía poco, apenas dormía, y cada día hablaba menos. La llamaba y no me contestaba. La buscaba y la encontraba confundida con los zócalos como un camaleón en la corteza de un árbol.
Mientras leía el periódico, varias veces la sorprendí observándome de reojo con ojos transparentes y redondos; evitaba que la viese desnuda y una noche ya no quiso que hiciéramos el amor. Se sentaba en la caracola, apoyaba la cabeza en uno de los bordes dentados y así se pasaba tardes enteras, como si quisiera ser testigo de su crecimiento. A veces, reclinada en una curva como si fuera un tobogán, silbaba con fuerza oyéndose a sí misma multiplicada en la concavidad de la grieta. Y mientras, yo abría ventanas para que se fuera ese olor asfixiante a humedad. Quise decirle: “—Tenemos que hablar de la caracola”. Pero cuando llegó a ser tan alta como un árbol –su parte alta rozaba el techo–, y teníamos que rodearla para entrar y salir de la habitación, comprendí que era demasiado tarde.
Un día mi mujer enmudeció. Ya no pronunciaba ni una sola palabra. Yo sabía donde estaba por los ruidos que hacía: el abrir y cerrar de grifos, el tintineo de la cuchara en la taza de café, los tres golpecitos que daba con el cepillo en el borde del lavabo después de lavarse los dientes… Fue entonces cuando se trasladó a vivir a la caracola. Entró despacio por la oquedad y yo sólo veía sus piernas rosadas asomando como si fuera un cangrejo ermitaño. Le llevaba la comida en una bandeja y se la dejaba a la entrada de la cueva, pero cuando la recogía a la mañana siguiente estaba casi intacta.
Una mañana me desperté tosiendo, casi no podía respirar. El olor nauseabundo penetraba por mi nariz y se extendía como unos tentáculos calientes por mi garganta hasta alcanzar el estómago. Quité la funda a la almohada y me la coloqué a modo de mascarilla atándola con un nudo a mi cabeza. Me levanté y, al entrar en el salón, comprobé que la caracola había crecido tanto que casi impedía el paso por la puerta. Aun sabiendo que no obtendría respuesta, llamé a mi mujer a gritos. Me acerqué al hueco de la caracola y comprobé que estaba sellado. Reuní fuerzas e intenté golpearlo con los puños. Cogí el objeto que tenía más próximo, el cojín de cerezas, y seguí golpeando. Desesperado, fui al cuarto de las herramientas y volví con el hacha. Me coloqué en equilibrio con los pies abiertos sobre una voluta y golpeé con todas mis fuerzas una, dos, tres veces. Quería recuperar los ojos azules y el camisón azul de mi mujer.
Por fin, la estructura cedió. Se oyó un estrépito de derrumbe de instrumento musical y múltiples esquirlas brillantes en las que se reflejaba el sol volaron por la habitación. Cuando me asomé a la guarida, un olor hediondo me obligó a ladear la cabeza. El hueco estaba repleto de lo que en un principio tomé por guijarros y luego comprobé que eran pequeñísimas caracolas, no muy distintas de la judía que había aparecido aquel día en la alfombra del salón. Cogí un montón con la mano y cerré el puño. Lo volví a abrir y las réplicas en miniatura resbalaron entre mis dedos. No me hizo falta adentrarme en las tinieblas de la madriguera para saber que no habría ni rastro de mi mujer.
Más sobre el Premio de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz
El gran número de autores innovadores y la gran calidad del cuento español en el panorama literario contemporáneo es un fenómeno reconocido tanto por la crítica especializada como por los aficionados a la literatura en general y a la narrativa breve en particular. Con el objetivo de promover y difundir este género, hoyesarte.com, primer diario de arte y cultura en español, y KOS, Comunicación, Ciencia y Sociedad, con la colaboración de Arráez Editores SL, convocan la primera edición del Premio Internacional de Cuentos Breves ‘Maestro Francisco González Ruiz’, dotado con 3.000 euros.
El certamen se desarrolla en una fase previa y otra final. Durante la previa, el viernes de cada semana, el Comité de Lectura selecciona el relato que, a juicio de sus miembros, sea el mejor entre los enviados hasta esa fecha, publicándose el lunes siguiente en hoyesarte.com. Este es el caso de La caracola, cuadragésimo sexto cuento seleccionado.
¿Quiere saber más sobre el Premio y los otros seleccionados?