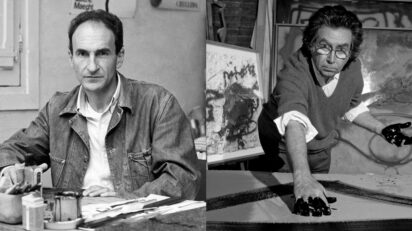No era, en absoluto, un piso lujoso. La carpintería de las ventanas aún era de madera y se colaban todos los vientos del invierno, y el calor en las noches de verano era sofocante. La cocina y el baño eran precarios, los mismos que mi padre había hecho reformar en los años setenta, y por supuesto carecía de calefacción o de aire acondicionado. Pero la zona se había revalorizado en los últimos años, y como yo era poco dado a la nostalgia decidí que ponerlo a la venta sería lo más sensato. Pero para eso había que vaciarlo antes, y yo también era poco diligente, inconstante y me abrumaba cualquier responsabilidad, así que me limité a poner una alarma, una buena cerradura y dejar las cosas como estaban con el juramento ante mí mismo que “en cuanto pudiera lo haría”.
Vivo en un pequeño loft, confortable y minimalista, en el que tengo al alcance todo lo que necesito, que es muy poco ya que apenas lo utilizo para dormir. Desayuno, almuerzo y ceno en el primer lugar por el que paso, así que mis víveres se limitan básicamente a tener cerveza en la nevera y una botella de ginebra para los días en que trabajo en casa. No lo he dicho. Soy compositor. Sí, ya sé que dicho así suena muy romántico. He ligado mucho a costa de eso. “Y tú, ¿De qué trabajas? Soy compositor. ¡Ooooh! Es maravilloso”. No. Respondo invariablemente. Es una mierda. Compongo música para anuncios, de vez en cuando la banda sonora de un corto de algún aspirante a director de cine, un par de videojuegos de poco éxito y, si no me llega para pagar el exorbitado alquiler de mi minúsculo habitáculo, doy alguna clase de música a adolescentes descerebrados que no tienen más talento que el de estafar a sus padres.
Pero vivo más que contento. No madrugo, no llevo traje y de vez en cuando me llaman para hacer un bolo en un bar con alguna banda de jazz desconocida que ha perdido a un miembro por intoxicación etílica. Es divertido. Mi infancia y mi adolescencia fueron tan anodinas como las de cualquiera. Mis padres no eran mis colegas, ni mis amigos ni mis consejeros. Entonces los chicos subíamos así, sin aspavientos. Muy al estilo de la época. Después crecí, pasé de ellos, ellos de mí, estudié música, vete a saber por qué y me fui de casa. Mi padre murió poco después. A él nunca le había gustado molestar a la gente, así que se murió de un súbito infarto, ahorrándonos la penuria de verle agonizar con una larga enfermedad. Desde entonces, mi madre se convirtió en poco más que una sombra. Nunca fuimos demasiado cariñosos. Mantenía el contacto, la visitaba, la llamaba y ya. En los últimos años se fue sumiendo en la nebulosa de una demencia que la convirtió aún más en una extraña a la que nada me unía. Busqué alguien que la cuidara en casa hasta que fue imposible y necesitó asistencia médica. Pasó un proceso de ingresos y altas forzadas, hasta que en uno de esos murió. Ley de vida, me dije. Eché la llave al piso y seguí con lo mío.
Cuando empezaron los rumores sobre el coronavirus y sus estragos, un amigo que vivía en Wuhan me advirtió. Llegará allí. Y será largo. Haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Al principio no le creí, pero en dos semanas la sombra de la pandemia se proyectaba sobre nosotros. Y tuve una idea genial. El loft era una caja de zapatos de lo más práctica, pero una caja, a fin de cuentas. Y no me apetecía pasarme tres meses metido en una caja. Así que, provisto de conservas, alcohol y mis trastos de trabajo, decidí confinarme en el gran piso familiar. Al menos tenía espacio, y, si me aburría, empezaría a desescombrar. Y así fue.
Durante una semana llené bolsas y más bolsas con basura de todo tipo, estampas, souvenirs espantosos, ropa vieja, frascos de medicinas y finalmente acometí la parte más penosa. La de los papeles y documentos.
Había montañas de facturas cogidas con gomitas, a decir verdad, moderadamente ordenadas, así que decidí empezar por las más recientes por si me llevaba alguna sorpresa, si bien las “más recientes” eran de hacía varios años, ya que en los últimos tiempos yo había domiciliado todo en mis cuentas para llevar el control. Su capacidad de almacenar era escalofriante, y hasta encontré una caja de cartón con florecitas que ostentaba el cartel de “PAPELES PARA TIRAR-2”. Consideré un alivio que ya vinieran clasificados, y, como el resto, aquella noche fueron a parar al contenedor de papel de la calle.
Con el paso de los días, y puesto que parecía imposible componer nada, ya que tenía el cerebro agusanado por el Dúo Dinámico que sonaba a todas horas en casa del vecino, decidí relajar la tarea expoliadora y, cuando me abrumaba la carga, me sentaba en la galería al atardecer, con una cerveza en la mano, a observar el enloquecido baile de los estorninos que se perseguían en la última luz, hasta que todo quedaba en sombras. Sería que andaba pasado de cerveza, pero la melancolía, sentimiento que yo desconocía, empezó a pillarme a traición. Toda una vida, pensé, cabe en un paquete de sacos de basura. Miré los papeles que aún quedaban esparcidos por el suelo, pendientes de revisar, y otra de aquellas cajas de florecitas, ésta sin duda más antigua, porque el cartel proclamaba: “PAPELES PARA TIRAR – 1”.
Y de repente, como una revelación, me formulé una pregunta. ¿Por qué alguien guarda en una caja papeles que quiere tirar? ¿Por qué no los tira? Aquella caja era vieja, no pertenecía a la última época de incoherencias de mi madre. La rescaté del bolsón de basura y la abrí.
Lo primero que me sorprendió fue un montón de programas de conciertos de todo tipo, incluyendo alguna sesión de jazz. Desconocía que a mi madre le interesara la música. De hecho siempre se había mantenido al margen de mi trayectoria, y jamás había manifestado el menor interés por verme tocar en ningún sitio. Los programas eran antiguos, amarilleaban, y muchos eran de ciudades europeas o de diferentes lugares de España, pero ninguno de nuestra ciudad.
Debajo encontré dos fotos. Una era suya, o eso creo, porque aquella muchacha no se parecía en nada a la mujer de mis recuerdos. Era una mujer luminosa, sonreía, y había en sus ojos un rastro de felicidad que yo jamás había visto. La otra foto era de un tipo sentado al piano. Un hombre de unos cuarenta años, corpulento, encerrado en una camisa negra, con un aspecto más de estibador que de pianista, pero con las facciones inesperadamente delicadas, y en los pequeños ojos azules tenía un brillo inteligente que desmentía la rudeza de su compostura. Debajo había un hato de cartas dirigidas a mi madre. En el remite apenas aparecían unas iniciales. Estaba estupefacto. “Tú me idealizas, crees que soy un artista, pero no soy más que un músico mediocre que aporrea un piano para ganarse la vida”, “ayer volví a las dos de la madrugada al hotel. Fue un concierto penoso, el público era mezquino e inculto”, “si no fuese por ti, por tu recuerdo, creo que viviría siempre borracho”.
Volví a mirar el rostro de aquel hombre. Había algo en él profundamente familiar, pero no le encontraba en mis recuerdos por más que buscara. La última de las cartas apenas contenía una frase: “Dime que es mío. Dime que es nuestro”. Solo eso. Nada más. Recordé la primera caja, la del número dos, y rebusqué en los sacos de papeles que esperaban su turno para el contenedor, pero en vano. Recordaba perfectamente haberla tirado hacía días. Nunca conocería la continuación de aquella correspondencia. Sujetaba la nota en la mano cuando caí en la cuenta. Estaba fechada ocho meses antes de mi nacimiento. De regreso a la galería un espejo del salón me devolvió mi propia imagen. Y lo entendí. Aquellos pequeños ojos azules que no eran heredados de ningún familiar conocido. Allí estaban las facciones de aquel hombre. Allí estaba yo.
Más sobre el III Premio de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz

hoyesarte.com, primer diario de arte y cultura en español, convoca la tercera edición del Premio Internacional de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz, que incluye un primer galardón dotado con 3.000 euros y un segundo reconocimiento dotado con 1.000 euros. Además se establecen dos accésits honoríficos.
Los trabajos, de tema libre, deben estar escritos en lengua española, ser originales e inéditos, y tener una extensión mínima de 250 palabras y máxima de 1.500 palabras. Podrán concurrir todos los autores, profesionales o aficionados a la escritura que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad y lugar de residencia. Cada concursante podrá presentar al certamen un máximo de dos obras.
El premio constará de una fase previa y una final. Durante la previa, cada semana el Comité de Lectura seleccionará uno o más relatos que, a juicio de sus miembros, merezca pasar a la fase final entre todos los enviados hasta esa fecha. Los relatos seleccionados se irán publicando periódicamente en hoyesarte.com. Durante la fase final, el jurado elegirá de entre las obras seleccionadas y publicadas en la fase previa cuáles son las merecedoras del primer y segundo premio y de los dos accésits.
¿Quiere saber más sobre el Premio?
¿Quiere conocer las bases del Premio?
Fechas clave
Apertura de admisión de originales: 10 de enero de 2022
Cierre: 24 de junio de 2022
Fallo: 10 de octubre de 2022
Acto de entrega: Último trimestre de 2022