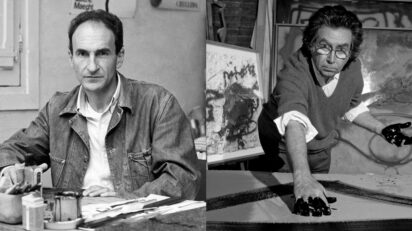Aunque tan insólito potencial tenía un fuerte contrapeso en su falta de ambición, ya de niña conseguía los juguetes más preciados, pese a las penurias de su familia; las mejores calificaciones sin demasiado esfuerzo, la sumisión a su voluntad de los seres que poblaban su entorno, que la complacían con la veneración que se profesa a un anónimo benefactor. Apenas frisaba la treintena cuando obtuvo un puesto como restauradora y conservadora de obras de arte, actividad que le había subyugado desde la adolescencia, en el Museo Reina Sofía.
Ambiciones inocuas casi todas ‒las estimaba Regina Merchán en su fuero interno‒, que no comprometían demasiado la dignidad de las personas que caían bajo su embrujo, cuyo pleno albedrío no tardaban en recobrar, por más que creyeran que nunca lo habían perdido, una vez prescribían.
A sus cuarenta y tres años, más allá de una lozanía que parecía haberla anclado en la treintena, Regina Merchán lo tenía todo: la adoración de sus alumnos en la Escuela de Artes, la pareja perfecta, tres hijos modélicos, amigos leales, amantes discretas y una brecha en su felicidad consecuencia de la premonición, un poco más profunda cada día, de que, aunque había sometido a sus designios el mundo que la rodeaba, este no se había abandonado del todo a ella. Capitular no es entregarse, y esa reflexión le provocaba cierto nivel de desasosiego.
Por aquellos días conoció a Mariola Marini, agregada cultural de la embajada italiana. Había aceptado la invitación que Merchán le había cursado para la inauguración de una muestra de nueva pintura metafísica que iba a tener lugar en Sala Melpómene, su galería de arte y último capricho.
Fue verla entrar y la quiso para ella. Como nunca había querido nada ni a nadie. Lo supo, apenas Marini cruzó el umbral, por el manto de desamparo que tapizó sus entrañas ante el simple pensamiento de su ausencia.
‒Quiero vivir de tu aliento‒ le estampó esa misma tarde, más como invocación del numen bajo cuya advocación se creía que como recurso galante dimanado del éxito y de los efluvios del Dom Pérignon. Mariola, tras hacer patente un desconcierto que parecía ligeramente impostado, esbozó una tímida sonrisa.
Siguiendo el ritual de costumbre, Regina Merchán se limitó a esperar el vasallaje incondicional de su objeto de deseo, convencida de que más pronto que tarde la otra claudicaría…
Nada tuvo lugar, sin embargo, salvo la certidumbre de que la pasión aborrece cualquier moratoria. Por primera vez en su vida, Regina Merchán se vio en la necesidad de forzar un hado que hasta el momento siempre le había sonreído. El reto casi le complacía, razón por la que se afanó en promover encuentros más o menos casuales en diversos actos protocolarios, exposiciones u otros lugares que Mariola frecuentaba.
Poco a poco este roce continuado terminó por fraguar entre ambas un vínculo de camaradería, de amistad, incluso, que florecía un par de veces por semana en los restaurantes de la ciudad y sembraban de mutuas confidencias. Esa era la frontera. Mariola Marini dinamitaba una y otra vez cualquier puente de sensualidad que Regina se obstinara en tenderle.
Fue así como las arenas del tiempo fueron sedimentando en el alma de Regina y solo entonces tallaron en ella la certeza de que la dicha, fruto del cumplimiento de una apetencia, lleva tatuado el rictus de la caducidad. Una epifanía al borde de la extinción ‒se atrevió a definirla. Solo ahora había reparado en ello, cuando Mariola se le negaba y sentía que tarascaba en su interior, despiadado, el desasosiego, cuyas dentelladas habían quebrantado cualquier otro movimiento de su voluntad.
Solo ahora este proceso, que hasta entonces había vivido como un pronóstico que incumbía a los otros, alcanzó en sus propias carnes la alcurnia de primer axioma, por más que se empeñara en introducir en él la falsa premisa de la esperanza, sustentada en la ficción ‒ahora se daba cuenta‒ de que el afable desdén de esa mujer respondía a un mecanismo inédito, a un propósito inconsciente de su singular talento, que se manifestaba como una apostasía de la amada para mantener palpitante el torrente de amor que esta atizaba en cada fibra de su alma. Por eso, soportaba con entereza las cuchilladas voluptuosas del deseo, y porque, por más que lo intentó, ni por un momento pudo restañarlas con bálsamo alguno que fluyera de otros cuerpos.
Desde el balcón ya destartalado de los años, encallada en algún meandro de la inquietud, Regina presenciaba sin pestañear cómo su matrimonio, su familia, su carrera se habían ido desfigurando de su vida lentamente, casi con aplomo, igual que una duna que aventura, intrépida, el rostro al viento. Treinta y cinco años habían transcurrido desde aquella velada en Sala Melpómene. Admiraban ‒evocó‒ aquel óleo en que un Aquiles de caderas femeninas, recostado de espaldas y desnudo, sin duda enamorado ‒¿de Alberto Salvini?, conjeturó‒ contempla un mar de toros azules coronado por fracciones monocromas de arco iris. Extasiada, le prometió a Mariola un pasaje sin retorno en pos de cualquier horizonte ignoto e inquietante que semejara al que se abría ante el héroe. Mariola, entre risas, declinó el ofrecimiento, pero, desde entonces, había mantenido a fuego lento la expectativa de que reservaba el billete para la próxima singladura…
Sin remisión, enferma y consciente de su decrepitud, Regina Merchán no tuvo más remedio una tarde que mirar a los ojos al fracaso y doblegarse ante su propia confusión. Y, sin embargo, sintió por primera vez los dedos vivificantes de una libertad, que pensó en falso que siempre había tenido, recorriendo su espíritu maltrecho.
Los últimos meses de la vida de Regina transcurrían apacibles. Recibía las visitas casi diarias y los cuidados de una Mariola que, a pesar de los años, mantenía intacto su donaire. Ambas pasaban largos ratos destrenzando sin acritud los nudos del pasado, asiladas en un diván polvoriento, dejándose acariciar por la luz que se filtraba por la cristalera de Sala Melpómene, cuyas amplias paredes, ahora vacías y desaseadas, tan solo alojaban un autorretrato inacabado de Regina de aire introspectivo. En uno de aquellos ocasos, esta reveló finalmente la naturaleza de ese extraño don con el que se había creído enaltecida por la providencia, sin que Mariola diera muestra alguna de extrañeza o incredulidad al escucharla. Simplemente se mostraba absorta en despojar de ceniza el rescoldo de un cigarrillo que hacía girar sobre el perfil del cenicero.
‒Ignoro de qué prodigioso gen fui dotada, que me capacitó para imponer mi voluntad a la concatenación de los eventos que jalonaban mi existencia ‒disertaba Regina. Apuré siempre ese efímero principio activo del placer que exhala cada meta alcanzada, sin obcecarme en la ambición de la siguiente, tal vez porque sabía que también la conseguiría. Me conjuré a vivir, no a que la vida transitara por mí, que es lo común. He disfrutado del privilegio asombroso de dominar el cosmos a mi alrededor, sin prisa ni petulancia, tan solo al amparo de un hermetismo a veces inhóspito, siempre profiláctico, que ahora descubro para ti.
‒Quién no recelaría del raptor de su libre arbitrio… O de un iluminado ‒Mariola aplastó la colilla y adornó sus palabras de una remota sonrisa.
‒Tampoco sé a qué demonio ofendí por quererte ‒obvió el comentario‒, que no se conformó con decir no, sino que me relegó al reino sinuoso de la acucia. La que suscita la humilde apetencia de las esquirlas de los besos que no me dabas, o de la estela de las caricias que rechazabas, o del fulgor del espacio que hasta hacía un momento habías ocupado ‒su mirada convergió con la línea difusa del horizonte‒. No fue azar ni arrogancia lo que me despojó de mi singular talento. Fue tu lacerante rechazo a dejarme desentrañar el enigma de tu apatía lo que acabó con él ‒lamentó Regina buscando los ojos de Mariola.
‒Tal vez fue el mismo demonio que me echó al mundo arrastrando una maldición ‒susurró ella rasgando apenas el silencio que se había adueñado del lugar‒. Que jamás pudiera consumar nada que deseara ardientemente.
Mariola tomó luego la cabeza de Regina entre sus manos y la posó delicadamente en su regazo. Sintió que afloraba distante la sombra de una lágrima, que se desleía en ternura. Regina resolvió apagarse al calor de su cuerpo.
A algún transeúnte curioso, que se afanaba en escudriñar el interior de Sala Melpómene por los resquicios que, como heridas, la decadencia había infligido al lacado de la vitrina, le extrañó discernir dos maniquíes pulcramente ataviados abrazándose sobre un deslucido sofá, únicos supervivientes de un vacío inquietante.
Sobre el Premio de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz
hoyesarte.com, primer diario de arte y cultura en español, con la colaboración de Arráez Editores y de la marca de comunicación Alabra, convoca la cuarta edición del Premio Internacional de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz, dotado con 3.000 euros y dos accésits honoríficos.
Los trabajos, de tema libre, deben estar escritos en lengua española, ser originales e inéditos, y tener una extensión mínima de 250 palabras y máxima de 1.500 palabras. Podrán concurrir todos los autores, profesionales o aficionados a la escritura que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad y lugar de residencia. Cada concursante podrá presentar al certamen una única obra.
El premio constará de una fase previa y una final. Durante la previa, el Comité de Lectura seleccionará uno o más relatos que, a juicio de sus miembros, merezca pasar a la fase final entre todos los enviados hasta esa fecha. Los relatos seleccionados se irán publicando periódicamente en hoyesarte.com. Durante la fase final, el jurado elegirá de entre las obras seleccionadas y publicadas en la fase previa cuáles son las merecedoras del premio y de los dos accésits.
¿Quiere saber más sobre el Premio?
¿Quiere conocer sus bases?
Fechas clave
Apertura de admisión de originales: 30 de octubre de 2023
Cierre: 15 de mayo de 2024
Fallo: 22 de agosto de 2024
Ceremonia de entrega: Último trimestre de 2024