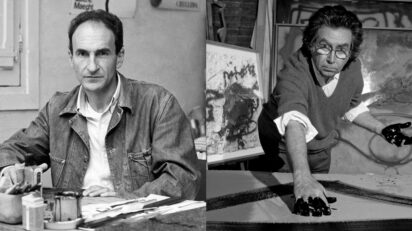Sentada sobre el murete que separaba la playa del paseo, un hormigueo incómodo le subía desde el estómago. Se acordaba de la frase de aquel italiano: ¿prefieres vivir algo maravilloso y olvidarlo para siempre o no vivirlo pero tener un recuerdo falso que te haga creer que lo viviste? A pesar de los años transcurridos se acordaba bien de ese hombre extraordinario. Y también le vino a la memoria el escultor francés que le preguntó si prefería conocer todo aquello de lo que carecía y así echarlo en falta o desconocer todo lo que había más allá de sus posesiones, de sus sentimientos, de su alma y así no poder ansiarlo. A menudo escarbaba en los recuerdos y los repasaba; a menudo con dejadez, con frialdad, sin pasión; a veces con nostalgia.
 Mientras los últimos bañistas recogían sus toallas y se sacudían la arena de los pies junto al paseo peatonal, la joven de rizos pelirrojos observaba el atardecer al otro lado del mar y se le venían a la cabeza muchos otros atardeceres de cielos rojizos. El relajante sonido de las olas agonizando en la orilla le hizo olvidar por un instante la importante misión que debía cumplir. Recordaba otras épocas, otros lugares, otras personas, otros dones… Cualquiera que la mirara vería una niña, una veraneante más, una simple cría. Se sentía poderosa sabiendo que el que la mirara desconocería quién era ella en realidad. Otra sufriría con el silencio, querría gritar a cada instante toda su historia. Pero Izaskun gozaba sabiendo que sólo ella era dueña de su realidad; nadie podía hacerle daño en esos rincones de su vida si no los conocían; se sentía a salvo dentro de un secreto.
Mientras los últimos bañistas recogían sus toallas y se sacudían la arena de los pies junto al paseo peatonal, la joven de rizos pelirrojos observaba el atardecer al otro lado del mar y se le venían a la cabeza muchos otros atardeceres de cielos rojizos. El relajante sonido de las olas agonizando en la orilla le hizo olvidar por un instante la importante misión que debía cumplir. Recordaba otras épocas, otros lugares, otras personas, otros dones… Cualquiera que la mirara vería una niña, una veraneante más, una simple cría. Se sentía poderosa sabiendo que el que la mirara desconocería quién era ella en realidad. Otra sufriría con el silencio, querría gritar a cada instante toda su historia. Pero Izaskun gozaba sabiendo que sólo ella era dueña de su realidad; nadie podía hacerle daño en esos rincones de su vida si no los conocían; se sentía a salvo dentro de un secreto.
Miraba el atardecer y vivía a solas con sus recuerdos, echando mucho de menos; empapada por la nostalgia de lo que fue y nunca más volvería a ser.
Estaba sentada en el murete y no quedaba nadie en la playa. Se volvió hacia el paseo, donde algunas parejas de enamorados caminaban de la mano; algunas familias paseaban y sus helados goteaban hasta el suelo; algunos chicos andaban de camino a casa para cenar y salir de nuevo. En ese instante le vio por primera vez. Iba andando en medio de un grupo de cuatro o cinco amigos y se cruzó con su mirada un par de veces. Algo le llamó la atención de ese chico y le irritó no saber qué era, pero no fue más allá. Días más tarde se preguntaría por qué se sentía atraída por un insignificante chaval como aquel, ella que había sido amada por los hombres más importantes de la historia. Comprendió que en aquel verano de 1985 algo había cambiado. Y se asustó al pensar que aquella sensación podría poner en peligro su misión.
Ahora, 25 años después, Izaskun volvía a tener enfrente a Juan Pablo, esta vez en Roma. Laztana, pensó para sí, cómo te he echado de menos… Se acordó de aquellos versos de Pablo: «Ya no te quiero, es cierto, pero tal vez te quiero. Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido». A veces, cuando alguien vive una experiencia intensa pero corta tiende a pensar que habría sido mejor si hubiera durado más; a veces ansiamos más y más, sin saber que esas ansias son parte fundamental del encanto. Queremos conocer el truco del mago que nos ha impresionado pero si lo conociéramos dejaríamos de creer en la magia. Igual que el ilusionista vive de la ingenuidad del espectador, de sus ansias de conocer el otro lado, el mundo vive de nuestras ilusiones, de nuestras ansias y, claro, de nuestras decepciones… Querer conocer la verdad es mejor que llegar a conocerla. Izaskun había visto muchas veces cómo en el preciso instante en el que conseguía algo, perdía la esperanza de obtenerlo, precisamente porque ya lo tenía, y comenzaba la decepción.
 Después de ansiar a Juan Pablo durante 25 años, lo tenía delante, con el pelo y la ropa empapados por la lluvia que ya había cesado. La última vez que le había visto, en agosto de 1985, Izaskun le había mirado con los ojos de Audrey Hepburn en la última escena de Vacaciones en Roma, con esos ojos de «no puede ser, pero qué bonita es la certeza de saber que a los dos nos gustaría». Había sido una mirada de alegría amarga, de amargura esperanzada, de esperanza plena, de plenitud utópica, de utopía hueca… Y él la había visto alejarse con la mirada de Gregory Peck, llena de recuerdos recientes, cargada de una historia incompleta, distinta para siempre. Y Juan Pablo, como el actor, se había quedado esperando un instante, para ver si ella volvía y al final había tenido que conformarse con la esperanza sin saber, inconsciente, que la esperanza es lo único que nos mantiene vivos.
Después de ansiar a Juan Pablo durante 25 años, lo tenía delante, con el pelo y la ropa empapados por la lluvia que ya había cesado. La última vez que le había visto, en agosto de 1985, Izaskun le había mirado con los ojos de Audrey Hepburn en la última escena de Vacaciones en Roma, con esos ojos de «no puede ser, pero qué bonita es la certeza de saber que a los dos nos gustaría». Había sido una mirada de alegría amarga, de amargura esperanzada, de esperanza plena, de plenitud utópica, de utopía hueca… Y él la había visto alejarse con la mirada de Gregory Peck, llena de recuerdos recientes, cargada de una historia incompleta, distinta para siempre. Y Juan Pablo, como el actor, se había quedado esperando un instante, para ver si ella volvía y al final había tenido que conformarse con la esperanza sin saber, inconsciente, que la esperanza es lo único que nos mantiene vivos.
De vuelta al presente, Izaskun había dejado de tocar su flauta mágica. Tenía miedo de enfrentarse a Juan Pablo, que la miraba a quince o veinte metros de distancia, sin avanzar, después de haber llegado hasta allí esprintando como si le persiguiera el diablo. Parecía una madre que, nerviosa, busca en los pasillos de un hipermercado a su hijo de dos años extraviado; cuando lo localiza unos metros más allá, se para un segundo, como si necesitara convencerse de que es verdad lo que está viendo después de la tensión acumulada.
Y si alguien estuviera narrando la historia de Izaskun y Juan Pablo –en un relato por entregas con participación de los lectores, pongamos por ejemplo–, se tomaría su tiempo para describir esos cuatro o cinco segundos en los que se encontraron los que tanto se querían encontrar. El juntaletras tendría que describir lo que en esos momentos pasó rápidamente por la mente de Izaskun. La pelirroja estaba soñando con empezar desde cero, encontrarse por casualidad con aquel hombre, inventarse una identidad falsa, vivir una aventura de 24 horas, cortarse el pelo, montar en Vespa por Roma, ser detenida por la policía, acabar nadando en el río y despedirse con un beso profundo. Porque después de tanto tiempo cumpliendo su misión necesitaba unas vacaciones, sólo se tomaría unas horas para vivir otra vida, y lo haría con la plenitud de lo incompleto, de la esperanza, del futuro; lo que había en aquel embrujo no implicaba la necesidad de intercambiar anillos, ni de pensar en mañana, ni de hacer el amor en un piso con vistas al Coliseo… todo lo que necesitaba era quitarse la incertidumbre y saber, por fin, que él sentía lo mismo que ella.
Mientras sostenía la misma flauta que tocó aquel anochecer de 1485 y miraba a Juan Pablo, se acordó de las palabras que Jerónimo le había regalado al tiempo que le explicaba una de sus últimas obras:
 –En la primera escena Anna ha entrado en el taller en el que pinta el artista y él no se atreve a preguntarle si le ama, así que en la segunda escena le confiesa que le gustaría que la mujer que se enamore de él le diga que le quiere pero no escupiéndole un te quiero, porque es otra cosa la que espera el pintor; él quiere que se lo digan de otra forma y que lo entienda; las siguientes tablas son ejemplos de lo que podría decirle para que el pintor pueda entender lo que siente su enamorada: en una le dice que sus cuadros le hacen sentir algo especial, en otra le asegura que alguna de sus tablas le recuerda algo muy importante de su vida y le hace sentir bien, y en la más importante admite que es capaz de sorprenderla con cada cuadro.
–En la primera escena Anna ha entrado en el taller en el que pinta el artista y él no se atreve a preguntarle si le ama, así que en la segunda escena le confiesa que le gustaría que la mujer que se enamore de él le diga que le quiere pero no escupiéndole un te quiero, porque es otra cosa la que espera el pintor; él quiere que se lo digan de otra forma y que lo entienda; las siguientes tablas son ejemplos de lo que podría decirle para que el pintor pueda entender lo que siente su enamorada: en una le dice que sus cuadros le hacen sentir algo especial, en otra le asegura que alguna de sus tablas le recuerda algo muy importante de su vida y le hace sentir bien, y en la más importante admite que es capaz de sorprenderla con cada cuadro.
Aunque ni ella misma se lo quería creer, no hubo nadie que le hiciera sentir lo que conseguía Jerónimo con sus obras; no hubo nadie más infeliz e incompleta que María; y no hubo nadie en sus 500 años de existencia que hubiera sido durante un instante más feliz que ella; a pesar de que los museos de medio mundo acumulaban obras de arte dedicadas a ella, no hubo en los cinco siglos nada que le hiciera sentir la esperanza que le provocaba El jardín de las delicias. Si había un resentimiento que acumulaba después de tantos años era hacia ella misma; se acusaba de no haberle dicho a Jerónimo nunca de forma clara lo mucho disfrutaba de su pintura, cómo esperaba ansiosa a ver una nueva composición de aquellos vivos colores, cómo le transportaban sus cuadros a otras realidades y cómo ella buscaba paralelismos con la realidad. Nunca le dijo nada especial; no era ni de lejos la persona más expresiva hacia su obra y sabía que era lo que más feliz le habría hecho. Y de todas las cosas que habría querido cambiar de su pasado, lo primero habría sido llegar a decirle a Jerónimo que era el mejor pintor del mundo.
 Al otro lado de sus recuerdos y sus admoniciones, Juan Pablo ya estaba junto a ella, al lado de la espectacular puerta de madera de ciprés de la iglesia paleocristiana de Santa Sabina. Pero la crueldad de la realidad le llevaba de aquella certeza a nuevas dudas… ¿Sería capaz de tomarse esas horas de vacaciones y después ejecutar su misión? Izaskun le había salvado la vida al tocar el instrumento que las ancianas habían elegido para ella porque Juan Pablo había estado a punto de beber el agua envenenada que Medea, disfrazada de anciana romana, le había entregado durante la subida al Aventino. ¿Y ahora? ¿Podría pasar un día inolvidable con el hombre en el que se había convertido aquel chaval que vio la primera vez desde el murete de una playa mediterránea en 1985?
Al otro lado de sus recuerdos y sus admoniciones, Juan Pablo ya estaba junto a ella, al lado de la espectacular puerta de madera de ciprés de la iglesia paleocristiana de Santa Sabina. Pero la crueldad de la realidad le llevaba de aquella certeza a nuevas dudas… ¿Sería capaz de tomarse esas horas de vacaciones y después ejecutar su misión? Izaskun le había salvado la vida al tocar el instrumento que las ancianas habían elegido para ella porque Juan Pablo había estado a punto de beber el agua envenenada que Medea, disfrazada de anciana romana, le había entregado durante la subida al Aventino. ¿Y ahora? ¿Podría pasar un día inolvidable con el hombre en el que se había convertido aquel chaval que vio la primera vez desde el murete de una playa mediterránea en 1985?
Cualquiera que se hubiera sentado a escribir los pensamientos de Izaskun habría contado que la bruja sabía que la duda es consustancial al ser humano. Pero veía a los hombres, escuchaba a los mortales, observaba cómo actuaban y, cuando encontraba su don, se dejaba engañar con la falsa seguridad de todos ellos; pensaba que quienes decían estar seguros de sus sentimientos y los prometían para siempre decían la verdad. Consciente de todo ello, lo único que tenía claro es que pasara lo que pasara cumpliría su misión para liberarse, por fin, del cruel castigo de la eternidad con el que estaba pagando su error de hacía 525 años.
Juan Pablo se abalanzó hasta ella, le quitó la flauta de las manos y le apartó con delicadeza un bucle de pelo rojo de la cara. Se miraron como se habían mirado en el callejón de detrás de “El campo de las brujas” 25 años antes. Se mantuvieron dos o tres segundos la mirada sin hablar, a un palmo de distancia, a un millón de años luz de la certeza que ambos ansiaban. Dudas. Era ese momento en el que se puede elegir entre retirar de la mesa de apuestas la mirada y el corazón y sólo charlar como si ninguno de los dos quisiera dar el primer paso, o envidar un par de labios a cambio de un momento mágico. Era ese instante en el que lo demás desaparece y sólo existe el rostro de enfrente y la duda; y siempre hay un miedo, el miedo al rechazo o, lo que es peor, el miedo a ser correspondido. Era una de esas situaciones por las que tantos amores han pasado de largo y que tantas preguntas han generado, cuestiones que se condensan en la tortura eterna del ¿qué habría pasado si…? Sólo quienes se la han jugado y han ganado saben que merecen la pena cien noes por un sí.
Parecía haberse detenido el tiempo, como en el instante en el que Audrey Hepburn vuelve a la residencia oficial tras descubrir en Roma el amor y se queda a solas en un océano embravecido de recuerdos inminentes. Entonces, ¿se acabó?
El tiempo es implacable y, lamentablemente, el instrumento de Izaskun no era un arpa, con la que podría haber ralentizado cada instante. No, Juan Pabló no la besó. Y ella no cerró los ojos imaginando que aquella noche Jerónimo pintaría El jardín de las delicias. A cambio, ambos comenzaron a pasear en silencio por las calles de Roma. Ni él le preguntó extrañado por qué no había envejecido en esos años y seguía pareciendo una niña ni ella le contó que ese era el castigo de Medea.
–Soy inmortal y mi cuerpo no envejece –no había confesado ella nunca, ni cuando Shakespeare la cortejaba, ni cuando Francisco le escribía sonetos, ni cuando Wolfgang le componía una sinfonía, ni cuando Rodin y Degas competían por su amor, ni cuando Pablo le recitaba poemas, ni cuando Juan Pablo apareció 25 años después del beso…
Izaskun no le confesó entonces que había nacido en el año 1471. Juan Pablo no supo que en 1485 Izaskun cometió un error y Medea la castigó con el suplicio de no envejecer jamás. Debía viajar permanentemente, cambiar de nombre, inventar nuevas identidades, nuevos acompañantes… Su nombre original era María; había sido también Ana, Quimera, Reyes, Mar, Lita, Laura, Raquelita, Ena, Uchi, Matilde, Elena, Molly, Unicornia, Paz, Inma, Elisa, Maite, Carmen, Charo, Marisol, Pilar, Chus, Lola, Liberty, Amalita, Alicia, Sara, Susana, Izaskun…
Hasta las almas más puras tienen algún secreto. Desvelarlo puede poner en riesgo el equilibrio y ella estaba a punto de recuperar su ansiada mortalidad. Eso no lo iba a arriesgar. No le contaría su secreto. Debía cumplir su misión.
 Pasaron junto a la Iglesia de Santa María de Cosmedin. Ella sabía que al final de la fila de turistas estaba la Bocca della Verità, pero no se atrevió a invitarle a entrar. Miénteme, se dijo; no necesito sinceridad, no necesito saber que me engañas, pero engáñame si hace falta. La verdad es un concepto sobrevalorado. ¿Necesita la verdad un desahuciado? ¿De qué le serviría si los médicos además pueden equivocarse? El enfermo vivirá más feliz si puede conservar la esperanza. La verdad puede ser dolorosa, la verdad puede ser triste.
Pasaron junto a la Iglesia de Santa María de Cosmedin. Ella sabía que al final de la fila de turistas estaba la Bocca della Verità, pero no se atrevió a invitarle a entrar. Miénteme, se dijo; no necesito sinceridad, no necesito saber que me engañas, pero engáñame si hace falta. La verdad es un concepto sobrevalorado. ¿Necesita la verdad un desahuciado? ¿De qué le serviría si los médicos además pueden equivocarse? El enfermo vivirá más feliz si puede conservar la esperanza. La verdad puede ser dolorosa, la verdad puede ser triste.
Pasaron el día juntos. Si su historia fuera un relato por entregas, una película de Wiler o una ópera de Mozart, se encuadraría en el género fantástico, pero era real que habían estado 25 años separados sin hacer otra cosa más que desear volver a estar juntos, y cuando por fin lo habían conseguido, sólo se miraban y caminaban por la ciudad eterna, sin hablar del pasado, sin tocarse, sin revivir el beso. Ambos tenían un secreto que no querían desvelar y ambos sospechaban que el otro no era sincero. Pero de momento cada uno tenía una misión.
Al final del día, le robaron un diálogo a la película de William Wyler:
–La vida no es siempre como a uno le gustaría –dijo él.
–No, no lo es –contestó ella.
–¿Estás cansada?
–Un poco.
–Ha sido un día agotador.
–Un día maravilloso.
Sabedora de que estaba a punto de cumplir su misión, Izaskun empezó a llorar en silencio y cada lágrima le parecía una campana que doblaba por la inminente muerte de Juan Pablo. No hay amor tan fuerte que no pueda ser traicionado, se quiso justificar ella. Y a continuación se rebatió ella misma que a Jerónimo nunca le habría hecho daño, pero Jerónimo era un pasado lejano y acabado, una de esas cosas que uno sólo valora de verdad cuando le faltan, uno de esos motivos para hacer cualquier cosa.
 Si cumplía su misión, cada una de las mujeres que había sido podría al fin desaparecer como lo hicieron ellos. Elena podría morir sin dejarse torturar más por el recuerdo de las falsas promesas de Wolfgang mientras componía La flauta mágica. Chus descansaría y podría olvidar el Romeo y Julieta que William le escribió. Lita dejaría de existir y se evaporarían los recuerdos de aquellas manos que Auguste esculpió para ella. La música, la literatura, la escultura, la pintura, la danza, la poesía… Cada una de aquellas mujeres había robado cada uno de esos dones a cada uno de esos hombres para que Medea los dominara a su antojo. También habían robado las pasiones, los deseos, los sentimientos… Sólo le quedaba un don para terminar su misión. Al recibir el castigo, Medea le advirtió de que sólo podría salvarse de aquella condena a la inmortalidad eterna si era capaz de acumular para ella todos los dones de los hombres. Sólo quedaba uno: el poder de embrujar a una bruja, el amor. Cuando se hiciera con el don de Juan Pablo y se lo entregara a Medea, Izaskun sería libre, volvería a ser María y podría envejecer, morir. Podrían dejar de retumbar los versos de Francisco: «Tras arder siempre, nunca consumirme; y tras siempre llorar, nunca acabarme; tras tanto caminar, nunca cansarme; y tras siempre vivir, jamás morirme».
Si cumplía su misión, cada una de las mujeres que había sido podría al fin desaparecer como lo hicieron ellos. Elena podría morir sin dejarse torturar más por el recuerdo de las falsas promesas de Wolfgang mientras componía La flauta mágica. Chus descansaría y podría olvidar el Romeo y Julieta que William le escribió. Lita dejaría de existir y se evaporarían los recuerdos de aquellas manos que Auguste esculpió para ella. La música, la literatura, la escultura, la pintura, la danza, la poesía… Cada una de aquellas mujeres había robado cada uno de esos dones a cada uno de esos hombres para que Medea los dominara a su antojo. También habían robado las pasiones, los deseos, los sentimientos… Sólo le quedaba un don para terminar su misión. Al recibir el castigo, Medea le advirtió de que sólo podría salvarse de aquella condena a la inmortalidad eterna si era capaz de acumular para ella todos los dones de los hombres. Sólo quedaba uno: el poder de embrujar a una bruja, el amor. Cuando se hiciera con el don de Juan Pablo y se lo entregara a Medea, Izaskun sería libre, volvería a ser María y podría envejecer, morir. Podrían dejar de retumbar los versos de Francisco: «Tras arder siempre, nunca consumirme; y tras siempre llorar, nunca acabarme; tras tanto caminar, nunca cansarme; y tras siempre vivir, jamás morirme».
Opción A:
Último capítulo. Concluir ya “El campo de las brujas”
Opción B:
Profundizar en el personaje de Julieta, ex mujer de Juan Pablo de las Heras
Opción C:
Incorporar un nuevo personaje, que resulte determinante en la trama