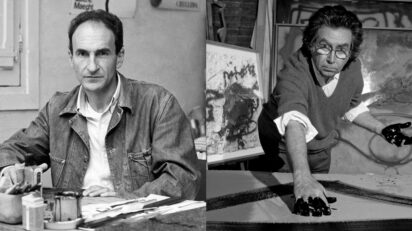Abi Amir Muhammad estaba de pie junto al fuego acariciándose la barba. La mayoría de los soldados descansaban, pero él nunca dormía la noche anterior a una batalla. Su guardia personal le vigilaba a dos metros de distancia mientras El Victorioso, como se había hecho llamar, miraba las indomables llamas y las chispas que saltaban y volaban apenas medio metro hasta desaparecer en el aire. Pensaba en la gloria que le esperaba en el paraíso por su dedicación a la yihad; tendría decenas de vírgenes para él si lograba acabar con el santuario de la cristiandad. Y empezó a imaginar a jóvenes y bellas infieles vírgenes rodeándole. En su mente, él estaba de pie, con los brazos en jarras, vestido para la batalla pero con su enorme miembro al descubierto, altivo, vehemente, imperial. Ellas le acariciaban todo el cuerpo con las manos. Doce o catorce brazos luchaban por manosear más y mejor el cuerpo del guerrero que más victorias le había dado a Alá. Luego, le quitaron de un suave tirón toda la ropa y surgieron las bocas; lenguas, labios, dientes jugueteaban por todo el cuerpo de Abin Amir Muhammad. Dos mujeres se peleaban sin usar los brazos, sólo sus bocas, por alcanzar el más preciado de los tesoros del caudillo… En ese instante, como de costumbre, cuando ya se notaba preparado, se levantó y se fue directamente a la jaima de la joven Zulema. Una virgen antes de cada batalla era el secreto que le garantizaba las victorias; por eso iba al frente de su ejército sin miedo, por eso se sentía indestructible.
Zulema se quejó más que otras; se notaba que intentaba disimular el dolor, pero a él le gustaba que sufrieran; las mujeres son tan débiles que sólo sirven para dar descendencia al varón. Al acabar, ella le limpió con la habitual tela blanca que debían usar todas y se la enseñó al caudillo para que comprobara que su propio cuerpo se había impregnado con la sangre de una virgen. El poder que sentía al ver ese pedazo de tela manchado le hacía saberse invencible. En ese momento ya sabía que aunque vendara los ojos a todos sus soldados y les atara las manos, en pocas horas Santiago de Compostela estaría bajo su poder, bajo el poder de Almanzor, El Victorioso. Era la madrugada del 10 de agosto del año 997.
Al alba todos los soldados estaban preparados. Primero destruyeron la villa de Tuy, el castillo de san Payo y la iglesia de Santiago de Padrón antes de arrasar la orgullosa ciudad de Santiago. Junto a la entrada de la basílica que siglo y medio después se convertiría en catedral, con toda la ciudad sometida, Almanzor se bajó del caballo y ordenó que destruyeran todas las imágenes cristianas que hubiera en su interior y quemaran el sepulcro del apóstol Santiago. Su hijo Abd al-Malik al-Muzaffar le sugirió llevarse las campanas a Córdoba; le gustó la idea y ordenó que mantuvieran vivos a treinta o cuarenta cristianos fuertes y jóvenes para que se encargaran del traslado de las campanas.
Cuando iba a entrar en la iglesia para ver con sus propios ojos cómo sus soldados terminaban el trabajo y acababan con el mayor símbolo de occidente de la fe cristiana, oyó un grito de mujer; era un alarido de soberbia y de dolor; le encantaba; disfrutaba con el sufrimiento de los cristianos, y más si eran hembras. Se dio la vuelta y vio cómo uno de sus soldados estaba a punto de degollar a una preciosa mujer de cabellos pelirrojos en la entrada de otra pequeña iglesia, que siglos después se llamaría Santa María La Antigua y, por las diversas ampliaciones de la catedral, quedaría dentro de ésta. Se sentía poderoso ante tanto templo cristiano a sus pies.
–¡Quieto! –gritó El Victorioso y se acercó hasta ellos. Su primer impulso fue decapitarla con su propia espada.
 El soldado la agarró por la melena de color rojo y la tiró al suelo frente al caudillo. Le puso la punta de su espada sobre el pecho para que no se levantara. Abi Amir Muhammad la miró y pensó que nunca había visto belleza semejante. Ella parecía notarlo y le mantuvo la mirada, desafiante. A Almanzor le gustaban las mujeres peleonas; a esas las mataba después de violarlas, pero le atraía ese carácter indomable, como el del fuego. Le gustaba sentir que podía dominar cualquier cosa, ciudad o persona que se propusiera. Pensó que antes de matarla quería enseñarle todo su poder y ordenó que interrumpieran la destrucción de la basílica que albergaba la tumba del apóstol. Hizo que seis soldados custodiaran el sepulcro e impidieran que nadie lo tocara. Ya se encargaría después. Antes, prendió fuego a la iglesia de Santa María La Antigua.
El soldado la agarró por la melena de color rojo y la tiró al suelo frente al caudillo. Le puso la punta de su espada sobre el pecho para que no se levantara. Abi Amir Muhammad la miró y pensó que nunca había visto belleza semejante. Ella parecía notarlo y le mantuvo la mirada, desafiante. A Almanzor le gustaban las mujeres peleonas; a esas las mataba después de violarlas, pero le atraía ese carácter indomable, como el del fuego. Le gustaba sentir que podía dominar cualquier cosa, ciudad o persona que se propusiera. Pensó que antes de matarla quería enseñarle todo su poder y ordenó que interrumpieran la destrucción de la basílica que albergaba la tumba del apóstol. Hizo que seis soldados custodiaran el sepulcro e impidieran que nadie lo tocara. Ya se encargaría después. Antes, prendió fuego a la iglesia de Santa María La Antigua.
Mientras veía las llamas devorando aquel lugar sagrado, desconocía que el templo sería reconstruido en el siglo XII. Miró a la joven pelirroja.
–¿Cómo te llamas? –preguntó en ese castellano que tan bien había aprendido en Al Andalus.
–Laztana –respondió ella.
Almanzor se revolvió de deseo al oír esa “s” líquida en aquellos labios perfectos. Mmmm, lassstana… pensó, no creo que mantengas esa altivez cuando te posea. Vas a ser la privilegiada que verá cómo El Victorioso destruye los restos de vuestro Santiago.
Mientras algunas vigas de Santa María La Antigua, derrotadas, caían al suelo envueltas en fuego, Abi Amir Muhammad cogió a Laztana por el brazo y la llevó unos metros más allá, hasta el interior de la basílica levantada en honor del apóstol, un lugar al que ya en esa época numerosos peregrinos viajaban desde distintas partes del mundo conocido. Ella era consciente de la crueldad de las tropas musulmanas y sabía que si se resistía, Almanzor no dudaría en decapitarla incluso dentro del templo.
Laztana se sentía triste ante el desastre que estaba viviendo su ciudad y se notaba inútil frente a tanta barbarie. Acababa de ver cómo degollaban a tres niñas poco antes de que un soldado estuviera a punto de acabar con su propia vida. Y de repente se notó destinada a hacer algo grande. No he sido nada en mi vida, no he hecho nada importante, nadie me recordará, nadie me echará de menos, nadie me llorará. Pensó rápido y trazó un plan. Si todo salía bien, evitaría que Almanzor destruyera la tumba del apóstol Santiago, los musulmanes abandonarían la ciudad, que seguiría atrayendo a más y más peregrinos en el Camino y sería la punta de lanza para la Reconquista, y los cristianos recuperarían el control de Hispania entera. Consiguió todos sus propósitos pero con un sacrificio personal demasiado grande, tan grande que murió trágicamente unos años después y la humanidad vivió durante diez siglos la venganza de su madre.
 La maldición de Medea terminó trágicamente el 26 de agosto de 2010. Días antes, Julieta observaba las fotos de su boda en la catedral de Santiago de Compostela en el verano de 1997.
La maldición de Medea terminó trágicamente el 26 de agosto de 2010. Días antes, Julieta observaba las fotos de su boda en la catedral de Santiago de Compostela en el verano de 1997.
–Cada día que paso sin verte, sin oírte, sin leerte, sin tocarte, duele –le dijo Julieta al tipo que sonreía junto a la novia–. Si lo supieras, si fueras medianamente consciente, me escribirías, me llamarías, con cualquier excusa, por lástima. Sería cruel por tu parte, sólo valdría para aumentar la agonía en la que vivo desde que te fuiste, pero sería maravilloso por un instante.
Habían pasado trece años. Qué guapa estaba aquel día. La felicidad favorece; ella lucía sonrisa transparente. Recordó la parada del coche a unos metros de la plaza del Obradoiro, las palabras de papá (si no estás segura, damos la vuelta y no pasa nada), su certeza absoluta de que Juan Pablo era el hombre de su vida, que estaba hecha para él y que envejecerían juntos (papá, no digas esas cosas, vamos, que me tengo que casar). La entrada en la catedral. Qué momento más bonito. Él la esperaba en el altar, lleno de nervios, a punto de prometerle ante Dios amor eterno. Hasta que la muerte nos separe… Cuando se acordaba de aquella jornada se le arqueaban los labios inconscientemente como si la alegría hubiera sido tan grande que sólo su recuerdo ya bastara para reflejar parte del encanto del día más feliz de su vida. Se preguntó, otra vez, por qué no había funcionado. Y se contestó que lo raro es que funcione. La vida es continuo cambio. Yo no soy la misma de hace trece años, ni él, ni nadie… Si no cambiamos en la misma dirección surgen las diferencias, los roces, los agujeros por los que se escapa el amor, a veces es un goteo apenas perceptible, otras veces es una cascada que vacía el depósito en un momento. ¿Qué nos pasó, Juan Pablo?
Lo más duro, lo más difícil, lo que nos mantiene vivos, es la incertidumbre; nunca lo había creído pero se lo había oído a él muchas veces. Y ahora era realmente duro, ciertamente difícil vivir cada día sin tener la certeza de que Juan Pablo nunca volvería. La esperanza que le quedaba se alimentaba sólo del ansia, del amor que hubo, pero le dejaba un peso incómodo que le impedía rehacer su vida. Era una mujer fría, así que lo pensaba con calma y se decía: debo olvidarle, empezar otra vida, sentir otras cosas, amar a otras personas… Lo pensaba, se convencía, sabía que debía hacerlo, pero no podía. Y se preguntó por qué su corazón se empeñaba de aquella manera en hacerle daño, por qué no podía dominar sus sentimientos, por qué no podía querer o dejar de querer a su antojo.
 La foto del momento en el que Juan Pablo le puso la alianza. Se miró la mano. Ahí seguía el anillo de oro. Tres años después de que se fuera, ella mantenía aquel absurdo vínculo con su vida anterior. ¿Podemos aspirar a volver a ser quienes fuimos? ¿Podemos soñar con sentir lo que una vez nos sobrecogió y con hacérselo sentir a otro una vez más? Súbitamente, decidió que aceptaría la invitación de papá de pasar unos días en Santiago de Compostela; y acababa de concluir que dejaría su alianza, en la que estaba escrito el nombre de Juan Pablo, en la catedral en la que la había recibido. No había ninguna razón, pero tampoco la necesitaba. Lo haría y punto.
La foto del momento en el que Juan Pablo le puso la alianza. Se miró la mano. Ahí seguía el anillo de oro. Tres años después de que se fuera, ella mantenía aquel absurdo vínculo con su vida anterior. ¿Podemos aspirar a volver a ser quienes fuimos? ¿Podemos soñar con sentir lo que una vez nos sobrecogió y con hacérselo sentir a otro una vez más? Súbitamente, decidió que aceptaría la invitación de papá de pasar unos días en Santiago de Compostela; y acababa de concluir que dejaría su alianza, en la que estaba escrito el nombre de Juan Pablo, en la catedral en la que la había recibido. No había ninguna razón, pero tampoco la necesitaba. Lo haría y punto.
Entre tanto, en Roma, Juan Pablo e Izaskun se trataban como dos muñecos de cera, como si no quedaran ni los rescoldos del fuego que les había llevado hasta allí, como si la pasión con la que buscaron el reencuentro se hubiera evaporado en cuanto se consiguió el objetivo, como si les aterrara ejecutar la misión que cada uno tenía encomendada. Pasaron ocho o diez días en Roma; dormían en un hotel de la Via Giuseppe Melchiorri, en camas separadas. Si se hubieran parado a reflexionar, estarían tan sorprendidos que se besarían aunque sólo fuera para que todo el sufrimiento anterior hubiera merecido la pena. Pero no pensaban; actuaban llevados por la irracionalidad con la que se mueve el ser humano. Durante el día paseaban, hablaban de lo que habían hecho los últimos 25 años, se reían, estaban a gusto, pero nada más. El arco iris de los sentimientos abarca tal variedad de matices que la nueva relación entre ambos no podía encajar en ninguna categoría estándar; no era amor, no era amistad, no era deseo; era mucho menos que todo eso.
 El 18 de agosto, mientras Juan Pablo revisaba los diarios españoles por Internet, una noticia le sobrecogió: Los incendios arrasaban Galicia. Varios pueblos alrededor de Santiago de Compostela habían sido desalojados. En el desayuno con Izaskun, le habló del tema y ella dijo:
El 18 de agosto, mientras Juan Pablo revisaba los diarios españoles por Internet, una noticia le sobrecogió: Los incendios arrasaban Galicia. Varios pueblos alrededor de Santiago de Compostela habían sido desalojados. En el desayuno con Izaskun, le habló del tema y ella dijo:
–Es una señal, es hora de ir a Compostela.
Juan Pablo estaba de acuerdo; era hora de volver a Santiago. Acordaron viajar al día siguiente y ambos desconocían que el 26 de agosto la muerte les separaría para siempre.
Opción A:
Bermudo II El Gotoso, rey de León entre 985 y 999.
Opción B:
Alfonso V El Noble, rey de León entre 999 y 1028.
Opción C:
Alfonso VI El Bravo, rey de Castilla y León entre 1072 y 1109.
|
Nota del autor: A las 00:00 horas del miércoles 18 de agosto los votos recibidos por correo electrónico junto con los comentarios en la página de hoyesarte.com daban un empate entre las opciones B y C del capítulo 7. Así pues, he tratado de dar por buenas ambas opciones (introducción de un nuevo personaje y profundización en el rol de Julieta). Soy consciente de que, como consecuencia de lo anterior, el capítulo 8 puede resultar forzado, abrupto. Estoy seguro de que cualquier lector bienintencionado sabrá perdonarlo. Por otro lado, el último capítulo se publicará el próximo 26 de agosto y hoy será la última vez que presente tres opciones (en el próximo capítulo, que será el penúltimo, se comenzará el desenlace y ya no habrá opciones). Aprovecho para daros las gracias por las propuestas (toda ayuda es poca cuando hay que improvisar una historia), por los comentarios halagadores (nunca vienen mal) y por las críticas (de todo se aprende y siempre queda y quedará mucho por aprender). Está resultando una experiencia muy grata y estimulante. Y, por supuesto, gracias al editor de hoyesarte.com por aceptar mi sugerencia de publicar un relato por entregas con la ayuda de los lectores. Pocos creadores habrán disfrutado de más libertad que la que he tenido yo en estas semanas. Gracias, Javier. |