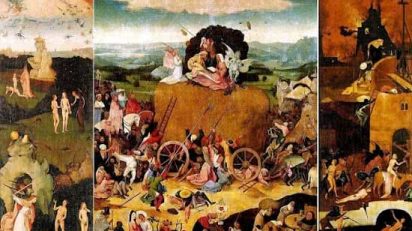No volví a ver a Ernesto hasta tres o cuatro días después. Yo había planeado un viaje de fin de semana a casa para celebrar con la familia el cumpleaños de mi hermano. Me fui sin poder despedirme, así que le dejé una nota. Bueno, tuve que escribir cuatro hasta que fui capaz de decir todo lo que quería contarle sin escribir ni una sola letra g, que al parecer revelaba demasiadas intimidades a un experto grafólogo como Mendoza. Cuando regresé, me sorprendió que anduviera enfrascado en otro caso, el de «las rosas blancas en el sombrero de copa». Un día le pregunté por los amigos de la Guerra Civil:
–Tengo ese asunto algo aparcado, sí. No avanzaba y he decidido tomar un tiempo para oxigenarme un poco.
–Pero don Ignacio se está muriendo; el caso es urgente –le inquirí.
–Será urgente para él, yo no tengo prisa. Es mejor llegar un poco tarde a los sitios que equivocarse de destino por las prisas.
–¿Y si se muere y se va a la tumba sin aclarar el tema?
–A mí me la suda –me contestó sin pestañear–, con tal de que cobremos…
El caso de «las rosas blancas en el sombrero de copa» resultó ser muy simple. De hecho, fue uno de los pocos que casi fui capaz de resolver solito, apenas con algunas pistas que me ofreció Ernesto. Después retomamos el caso de los amigos de la Guerra Civil. Regresamos a casa de don Ignacio y Mendoza volvió a hablar con él. La esperpéntica situación de la vez anterior se repitió punto por punto. Mientras el anciano y mi compañero de piso conversaban a base de susurros, la pequeña Rosario y yo mirábamos al techo, al suelo o a la nada. Al salir de casa, le propuse a Ernesto tomar una caña en un bar cercano y así podría contarme en qué punto nos encontrábamos y si habíamos avanzado algo en la futura resolución del asunto.
–Creo que la obsesión de Don Ignacio por este asunto sólo puede deberse a dos posibles motivaciones: o se siente culpable porque pudo haber hecho algo para evitar la desaparición de su amigo, o sospecha que hay algo feo en tema que no le deja dormir tranquilo.
–¿Algo feo? –pregunté.
–Sí, o Francisco se largó y le engañó o Ignacio cometió algún error o… espera –titubeó–… quizás…
–¿Qué pasa? Dime…
–Tal vez él sabe perfectamente lo que pasó y no puede contarlo pero necesita que alguien lo descubra para poder descansar en paz…
Volvimos tres o cuatro veces más a casa de Rosario. Y cada vez se repetía la misma escena: ellos dos hablaban en voz baja mientras Rosario y yo esperábamos. Afortunadamente, había aprendido y las últimas veces siempre llevaba un libro para leer durante la espera. Y, sin embargo, Mendoza parecía cada vez más perdido. A mediados de enero de 1993 murió don Ignacio Fernández-Gancedo habiendo recibido los Santos Sacramentos. Y se llevó a la caja la duda que le había acompañado durante seis décadas. Cuando volvió del entierro, Ernesto no parecía preocupado por el asunto, más allá de las implicaciones económicas:
–Como cobras la mitad de lo que yo gano, Santi, en este caso vas a cobrar la mitad de cero, así que no podremos comprar otra botella de London Gin para celebrar el final del caso. He decidido no cobrar nada a la chiquilla.
–Así que el increíble Mendoza no es infalible… –dejé caer con sorna.
–La certeza, la infalibilidad, la certidumbre… todo eso son conceptos de laboratorio, Santi, a ver si lo aprendes de una puta vez.
–Vale, vale… –por una vez no me afectaba su odioso carácter; me sentía exultante por su derrota–, pero me imagino que tendrás alguna teoría, ¿no? –le piqué un poquito.
–Bueno, después de que el tipo me contara cuatro o cinco veces la misma historia con diferentes palabras creo que tengo un relato bastante digno de los hechos hasta el día de la desaparición, y a partir de ahí mis conjeturas me llevan por dos caminos distintos.
–¿Y bien…?
–Desde luego, descarto que don Ignacio tuviera algo que ver en la desaparición de Francisco, al menos voluntariamente. Creo que él sospecha que ocurrió algo aquella noche que hizo que saliera del pueblo sin pensar que nunca volvería. Y a don Ignacio le bastaría con saber qué es lo que pasó. Pero la teoría que me pide el cuerpo aceptar como más fidedigna es mucho más simple: Francisco le engañó, le utilizó. Planeó una fuga de un entorno que le atenazaba, le oprimía. Quería salir del pueblo, ir a la ciudad; la República estaba en crisis y Francisco era un idealista libertario. En cuanto oyó hablar del alzamiento militar, se marchó a hacer la guerra. Probablemente acabaría en un pelotón de fusilamiento pocos días después de su marcha. Y creo que esa sospecha del engaño, de haber sido utilizado por su supuesto amigo para poder huir y dejar a su familia a buen recaudo, eso es lo que más le ha atormentado a don Ignacio a lo largo de los años. No la duda sobre lo que le pasó a Francisco, sino la sospecha del engaño.
–Oh, vaya… –acerté a expresar.
–¿Alguna vez has sido engañado por la persona en la que más confiabas en ese momento?
–Por supuesto que no –dije muy seguro.
–Pues escucha una cosa, Santi, un consejo: prepárate, porque el engaño está en la naturaleza humana. Quizás tu mujer, cuando la tengas, te será infiel; quizás tu mejor amigo te la juegue; quizás tu hermano te haga una gran putada. Si puedes, no confíes en nadie, es la única forma de no ser defraudado.
Durante 17 años pensé que aquél era uno de los pocos casos que Mendoza no fue capaz de resolver. Pero cuando hace apenas unos días volvimos hablar de este asunto, Ernesto me dio una información adicional muy jugosa.
–¡Ah! –gritó de repente al acordarse de algo inesperadamente–, joder, tienes que contar el caso de los amigos de la Guerra Civil.
Al principio dudé, me costó recordar, pero rápidamente caí en la cuenta.
–Pero si no lo resolviste… –le expliqué con conmiseración.
–Ay, Santi, Santi –dijo con ese tono de perdonavidas que hacía tantos años que no escuchaba de su boca–. Cuéntalo. No me importa que sepan que no soy infalible. La perfección es pura teoría; en la vida real podemos aspirar a acercarnos a la perfección, pero no a conseguirla.
–Pero he creado un personaje digno de ser idolatrado porque es infalible, es sobrehumano, no puedo hacer que ahora te columpies de esa manera –le confesé.
–Entonces te contaré algo que en aquel momento no quise contarte –me sorprendió.
Mendoza me contó lo que ocurrió en el funeral de don Ignacio en la Iglesia de San Fermín de los Navarros de Madrid. Descubrió a un anciano que había acudido a despedir a don Ignacio y que no saludó a nadie. Se quedó observándole y vio cómo miraba a la llorosa viuda, anduvo hasta ella pero se paró a unos dos o tres metros. Entonces se secó las lágrimas con un pañuelo y se fue. Ernesto salió detrás de él y le abordó a la salida de la iglesia.
–Perdone –llamó su atención–, ¿era usted amigo de don Ignacio?
El hombre se detuvo un instante, pero luego siguió caminando sin darse la vuelta. Mendoza corrió y se puso delante del anciano.
–Dígame, Francisco, ¿fue por la guerra o fue por otra cosa?
Al tipo le cambió la cara, pero trató de rehacerse:
–¿De qué me está hablando usted? –respondió con un extraño acento–. Déjeme en paz, haga el favor.
–Le juro que nadie lo sabrá por mi boca mientras usted viva.
–Está usted loco –se defendió.
 –Mire, caballero –intentó persuadirle Ernesto–. El hombre que está en ese ataúd ahí dentro ha vivido más de cincuenta años con un clavo en el alma. Yo sólo quiero saber si mereció la pena. Si fue por un ideal, si fue por amor, si fue por la libertad, por el comunismo, por España…
–Mire, caballero –intentó persuadirle Ernesto–. El hombre que está en ese ataúd ahí dentro ha vivido más de cincuenta años con un clavo en el alma. Yo sólo quiero saber si mereció la pena. Si fue por un ideal, si fue por amor, si fue por la libertad, por el comunismo, por España…
–No me hable usted de vivir con fuego en el alma, joven –repelió el anciano–. Usted no sabe lo que es vivir durante décadas con una vida que no le pertenece, con la mala conciencia que no le deja dormir más de dos horas seguidas desde hace cincuenta y seis años. Usted no sabe lo que un niño puede hacer para destrozarse la vida. Usted qué va a saber…
–Pues para no saber nada, probablemente soy la única persona que sabe quién es usted en realidad.
–Ehhhh…. pero… –se mostró muy dubitativo–. Sí, es cierto – se rindió.
–Dígame entonces, por favor, nadie más lo sabrá. Dígame por qué desapareció.
–Por amor, por supuesto. Ella era una anarquista que había pasado por el pueblo denunciando la inmediatez de la guerra. Cuando llegó la noticia del golpe de Estado…
Francisco le confesó que salió del pueblo una noche de agosto y terminó en Badajoz, con un fusil en las manos y su amor anarquista en la cama, descubriéndole el goce carnal por primera vez. Perdieron aquella batalla y con los prisioneros se quedó también el amor, pero Francisco no pudo volver al pueblo. Los nacionales tenían controlado todo el territorio y él tuvo que huir sin destino, con una herida leve en el brazo y una muy grave en el corazón, de un lado a otro hasta que a finales de 1938 cruzó la frontera y se instaló en Francia. Y allí vivió todos esos años. Cuando terminó la guerra no se atrevió a volver porque podía acabar en prisión. Y años después no se atrevió a volver por vergüenza, por haber abandonado a su amigo y a su familia. Pudo saber años después que su mejor amigo, su hermano de sangre, se había casado con su hermana. Y todos los días desde mediados de los años 50 leía el ABC; al principio leía el diario con varios días de retraso pero desde que se murió Franco, recorría cada mañana 30 kilómetros para cruzar la frontera y comprar el periódico a la espera de encontrar la esquela de su madre, de su hermana, de su amigo… Y, efectivamente, leyó la esquela de don Ignacio Fernández-Gancedo y volvió a Madrid para despedirse.
De la misma manera que el caso se había resuelto con 56 años de retraso, nuestra celebración se produjo con casi 18 años de retraso. Sí, cuando Mendoza me contó aquello noté la necesidad de tomarnos esos gin tonics que el pasado nos debía. Así que nos fuimos a La Ruleta, en la calle Velázquez, y nos emborrachamos como dos adolescentes. Yo ya no tengo costumbre, así que a la tercera copa se me trababa la lengua. El alcohol tiene desgraciadamente esa virtud de situar los sentimientos en el borde de la piel, supurando sensibilidad en cada poro. Por eso cuando Mendoza me reconoció que seguía siendo fiel a su ideario de no amar y no odiar, sentí una curiosa pena. Pensé que nadie es capaz de vivir sin amar, sin confiar a ciegas aun a riesgo de ser engañado, de buscar complicidades en otras personas sin tener la certeza de que todo funcionará. Me dije que Ernesto era un infeliz patológico. Y, como si estuviera escuchando mis pensamientos, me miró con un nuevo brillo en los ojos y me preguntó:
–¿Recuerdas cuando resolví mi primer asesinato?
–Claro que sí –balbuceé con mi cuarto gin tonic en la mano–, el caso de los amantes decapitados.
–No hay mayor felicidad en la vida que hacer lo que te genera placer, lo que genera dopamina. Y yo, cada vez que encuentro a un asesino, soy el tío más feliz de la Tierra.
Me miró con cierta ternura, como no había hecho cuando era un veinteañero; me abrazó sin entusiasmo y me dijo:
–Pero reconozco que hay un sentimiento que ahora no estoy controlando, y es la nostalgia. Mañana quizás me arrepienta, porque la historia no se debe vivir dos veces, pero… –dudó un instante antes de preguntármelo–. ¿Quieres volver a acompañarme en mis casos? –me sonrió, me guiñó un ojo y me dijo– Mi cliente es la Policía, Santi. ¡Ahora busco asesinos!
El próximo domingo, 16 de enero, Santiago Lucano publicará en hoyesarte.com la primera parte de El caso de la actriz porno y el maletín perdido, última aventura de Ernesto Mendoza.