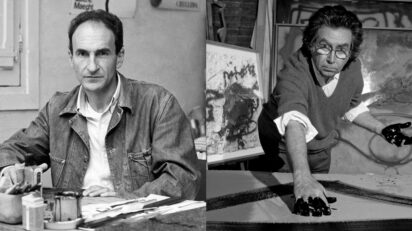Todo empezó con un beso en 1896, sólo un año después de que mis antepasados, los Lumière, hubieran asombrado con la primera proyección pública del cinematógrafo. Se representaba por entonces en Broadway La viuda Jones en la que en el momento crucial del drama los protagonistas se dan un beso más o menos largo y pasional.
Del teatro al cine. La compañía Vitascope contrató a los mismos actores para el corto The Kiss en el que se repite en primer plano aquella forma de cariño. Acaso sin saberlo, May Irwin y John C. Rice estaban inventando el beso de película y escandalizando a una sociedad que, entre la curiosidad, el morbo y la hipocresía, llenaba la sala cada tarde.
Un simple beso


El hecho es que desde sus orígenes, primero la fotografía y más tarde el cine se fijaron en el cuerpo y lo presentaron en su estado natural convirtiéndolo en espectáculo. En un primer envite es Francia el país en el que se ruedan mayor número de cortos “picantones” que son exhibidos en ferias y reuniones. En 1897, Le tub muestra a una criada que riega a su señora y aquella imagen inaugura la inagotable mina que el cine ha tenido a través de húmedas escenas de baños y duchas, a la hora de concretar lo que la cámara quiere dejar ver y lo que el ojo del espectador está dispuesto a imaginar.


Lo “picante” coge fuerza
En Estados Unidos, en los años finales del XIX y primeros del XX proliferan los peep-shows (espectáculos para mirones) que no eran otra cosa que una especie de cajones instalados en cafés y lugares públicos (vestíbulos de estaciones, paseos, etc. ) con dos agujeros a los que el espectador acercaba los ojos y asistía, tras introducir la correspondiente moneda, a la proyección de cortos (tres minutos de media) como La cama de la desposada; El nacimiento de Venus o La Serpentine dance. Esta última, filmada por colaboradores de Edison, causó furor en la Exposición Universal de Chicago de 1895 al mostrar la danza entrevelada de una bailarina semidesnuda. Aquello levantó ampollas y otras cosas y puso en marcha a los “cruzados de la moral”. La censura cinematográfica como tal surgió entonces bajo la forma de unas barras opacas y paralelas sobrepuestas en los fotogramas.
Pero en cualquier caso, el romance erotismo-proyección estaba servido y el cine, hacia 1905, se había transformado en el espectáculo popular más querido. En menos de dos años abrieron telón más de 2.500 salas en las principales ciudades norteamericanas. Y en Europa (París, Londres, Roma) la cosa cuajaba también.
La censura


En la primera década del siglo XX y sirviéndose de distintos pretextos, (como el que en Inglaterra adujo los riesgos de incendio derivados del carácter inflamable del soporte de nitrato de plata del celuloide), establecieron legislaciones y mecanismos de control que, por lo general, estaban en manos de los más reaccionarios y constituían una forma de censura directa.
En 1915, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó tajante la posibilidad de que el cine estuviese amparado por la garantía constitucional de la libertad de expresión, “un privilegio, dictaminó, propio de la prensa, nunca del cine”. Pero, al margen de normativas estrechas y zancadillas fuera de tono, a lo largo de la historia directores, guionistas, productores y actores han puesto oficio e inteligencia al servicio del arte.
A modo de (con perdón) calentones
Pero como dije al principio mi objetivo hoy era señalarle a mi vecino bloguero, (el de Pie de Página), que el erotismo carga en el cine al menos tanto como en las páginas de la literatura. Y como el movimiento se demuestra andando y amando y sintiendo y mirando… vayan por delante estos diez flashes, a modo de maravillosos e incontestables (permítaseme la licencia) “calentones”.


Dos.- Bella y rica de día; puta entre las sombras. O al revés. Catherine Deneuve logró acaso el mejor papel de su carrera interpretando a esta mujer acomodada que, huyendo de su frigidez, decide trabajar en un burdel, para descubrir que es allí donde se acerca a algo parecido a la felicidad. Buñuel vuelve a demostrar que es un grande. Belle de jour estuvo durante años prohibida en España.
Tres.- Retrato feroz del universo de las estrellas y del periodismo del corazón (el término paparazzi le debe mucho a esta cinta y a Fellini), de La dolce vita siempre nos quedará la húmeda imagen de Anita Ekberb salpicándose en la Fontana de Trevi. El Vaticano la catalogó de indecente y ofensiva. Mas tarde, Mastroianni daría su versión del famoso baño: “Anita estaba helada y tiritaba de frío, mientras docenas de fotógrafos saltaban a su alrededor. No había forma de concentrarse. Me tuve que emborrachar con vodka para entrar en el papel”.
Cuatro.- Ese brazo ondulante es mucho más que un brazo. Ese guante que se desliza escribe toda una enciclopedia del morbo mientras ella, Gilda, ladea sutilmente el rojo de una cabellera inolvidable. Y nos mira.


Seis.- En primer plano una media que descubre una pierna. Al fondo un casi adolescente que mira ensimismado. Ella, la de la media, es la madre de la novia de él. Él –un Dustin Hoffman en su primera gran interpretación– es El graduado. Simon y Garfunkel pusieron música a una propuesta que se erigió entre los jóvenes en símbolo de rebeldía.
Siete.- Habida cuenta de lo que en aquella historia se avecina, no está de más esa buena porción de mantequilla que comparten Brando y Schenider a los sones de un tango final bajo el tórrido cielo de Paris.
Ocho.- Ni atisbo siquiera de carne al desnudo y sin embargo, a duras penas contenida, sobre Paris, Texas late combustión de altísimos grados. Palabras susurradas, palabras silenciadas, silencios descarnados y miradas, muchas miradas sugiriendo lo que no puede, lo que no “debe” ser; lo que el erotismo, y la vida, tantas veces esconden.
Diez.- Por acabar en el hoy. Por constatar que el erotismo sigue siendo una fuerza tenaz que gira con el cine, viajamos hasta Roma. En esa habitación (los tiempos cambian y la forma de las relaciones, también) dos mujeres, ajenas a su mañana y a sus realidades, se intercambian durante algunas horas cuerpo y confidencias.
Claro que hay más. Mucho más. Son sólo unos fogonazos. Un simple y brevísimo listado de incandescencias al que podrían añadirse infinidad de otras. Pero estas son y están ahí para confirmarnos que erotismo y cine conviven fundidos, estrecha, apasionadamente enlazados.
| Los flashesUno.- Un tranvía llamado Deseo (Elia Kazan, 1951) Dos.- Belle de jour (Luis Buñuel, 1966) Tres.- La dolce vita (Federico Fellini, 1960) Cuatro.- Gilda (Charles Vidor, 1946) Cinco.- El imperio de los sentidos (Nagisa Oshima, 1976) Seis.- El graduado (Mike Nichols, 1967) Siete.- El último tango en París (Bernardo Bertolucci, 1972) Ocho.- París, Texas (Wim Wenders, 1984) Nueve.- Herida (Louis Malle, 1992) Diez.- Habitación en Roma (Julio Medem, 2010) |




 A mi buen amigo del blog de al lado (
A mi buen amigo del blog de al lado (