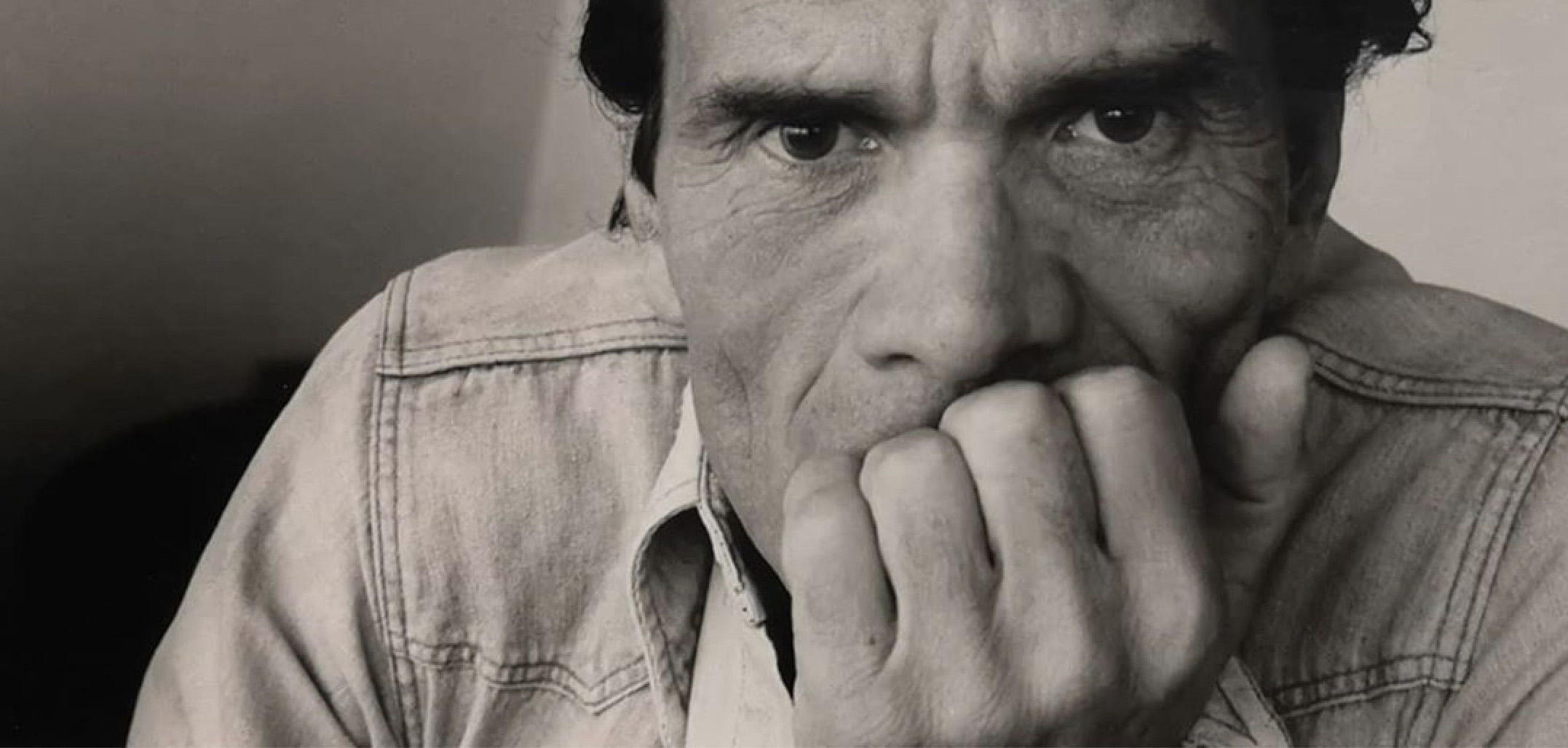Pasolini había nacido en Bolonia poco después de que saliera de la imprenta el Ulises de James Joyce, con la confesión de Stephan Dedalus de que “la historia es una pesadilla de la que estoy tratando de despertar”, y de que el cónclave cardenalicio vaticano hubiera elegido como Papa a Pío XI. Hijo de un teniente del Ejército, con quien nunca se llevó bien, y de una maestra rural, a la que adoraba, creció en Casarsa, en la región de Friuli-Venecia-Julia, por cuyo dialecto se interesó vivamente.
Durante su estancia en la escuela se apasionó por el fútbol, al que bastante tiempo después llegaría a definir como un auténtico lenguaje, con sus prosistas y sus poetas, y a considerar como “la última representación sagrada que nos queda en nuestro tiempo”. En su infancia vivió los mejores años de la historia del Bolonia y le juró amor eterno al equipo de la ciudad donde había nacido. Él mismo fue un extremo valiente, al que le hubiera encantado jugar con Jairzinho, Gerson, Pelé y el resto de los poetas que componían la selección brasileña del Mundial de México’70 y que siempre soñó con meter el gol que Diego Armando Maradona le haría a Inglaterra en el Mundial de México’86: arrancar en campo propio, regatear a todos los contrarios que le salieran al paso y poner el balón fuera del alcance del portero (“cada gol es siempre una invención, es una perturbación del código”).
Estudió literatura y desde muy pronto se interesó por William Shakespeare, los novelistas rusos y, sobre todo, por la poesía de Arthur Rimbaud, cuya influencia está presente no solo en su obra poética, sino también en su narrativa. Durante la Segunda Guerra Mundial fue movilizado y cayó en manos del Ejército alemán, pero logró escapar uniéndose a un grupo de partisanos, a los cuales abandonaría poco después. En 1944, comenzó a trabajar como maestro mientras seguía con su actividad literaria iniciada años atrás, escribiendo ensayos y antologías de poesía popular. En 1947, se afilia al Partido Comunista Italiano (PCI) y dos años después asiste al Congreso de Paz de París.
Al filo de los años 50, llegó a Roma desde el Friuli. Tenía 28 años y venía “fresco del campo y del mundo campesino”, pero ya había sido expulsado del PCI y de la enseñanza secundaria por “indignidad moral y política” y llevaba encima “el estigma de Rimbaud o de Wilde”. En la ciudad eterna descubre un mundo fascinante en el paisaje y en el subproletariado de los arrabales romanos, mostrando su devoción por los desheredados de una Europa en construcción, por los más pobres entre los pobres de la sociedad italiana, donde cree encontrar una autenticidad que la sociedad industrializada y el consumismo derivado del “milagro económico” iban borrando intramuros de la ciudad. Pronto se desengañó de la política cotidiana, aunque siempre mantuvo su oposición feroz al fascismo y al estalinismo, su aversión a la hipócrita moral comunista y a la perversión de la democracia cristiana, su rechazo a la religión, su rebelión contra “el progreso por el progreso” y la economía de mercado, a la que acusaba de haber destruido los valores tradicionales, preconizando una vuelta al mundo rural y, en cierto modo, al auténtico espíritu del cristianismo primitivo, donde aún era posible encontrar la salvación. Quien siempre había tenido comprensión e indulgencia para las debilidades humanas y los pecados individuales, se mostró intransigente y carente de perdón para los pecados capitales políticos y sociales. Cuando llegó Mayo del 68, se alejó de la “literatura oficial” del movimiento estudiantil, poniéndose del lado de los polizontes, “hijos de pobres que vienen de las periferias: campesinas o urbanas, no importa”, frente a los “hijos de papá pequeño-burgueses” que les gritaban y les tiraban los adoquines bajo los que supuestamente se encontraba la playa.
Poeta (Poemas de Casarsa, Las cenizas de Gramsci), novelista (Chavales del arroyo, Vida violenta, Teorema), dramaturgo a contracorriente, ensayista contra el poder político, la Iglesia y la sociedad de consumo, articulista corrosivo (Escritos corsarios), dibujante heterodoxo, pintor seducido por las obras del Giotto, Piero della Francesca, Caravaggio y del manierismo toscano, amante de la música… Creador inabarcable, vitalista desesperado (“Amo a la vida tan ferozmente, tan desesperadamente que para mí no puede venir nada bueno…”), el artista boloñés da pruebas de su habilidad para la descripción, para trazar su compleja personalidad y dejar patente su fascinación por lo desconocido, para buscar la sencillez, la frescura y la alegría de vivir que encierra el mundo de lo primitivo. Su escritura es un intento de liberarse y de liberarnos de la homogeneización de la cultura de masas, un ejercicio de defensa de la identidad personal frente a las ideas normalizadoras y el lenguaje uniformado, que nos llevan al triunfo del conformismo social y a la deshumanización.
Sin embargo, su faceta más conocida a nivel popular es la cinematográfica. En el cine, Pasolini encontró un nuevo lenguaje y un modo de expresión de la realidad, que le colmaban sus exigencias artísticas. Debutó en 1961 como director con Accattone, a la que seguiría un año después Mamma Roma, iniciando una cinematografía personalísima caracterizada por el protagonismo narrativo y un particular estilo poético, con los que buscó nuevos cauces neorrealistas, salpicados de continuas experimentaciones. Su primera metamorfosis se produjo para mostrarnos en toda la hermosa desnudez de su blanco y negro y en su belleza estética sin artificios El Evangelio según Mateo (1964). Quien se definía a sí mismo como un “marxista y católico echado a perder” y reconocía que “yo sé que en mí hay dos mil años de cristianismo”, consideraba a Jesús como el joven maestro que encarnaba el ideal de un mundo justo, fraterno y compasivo. Seguramente se trata de una de las películas en donde mejor se puede apreciar la influencia de la luz cenicienta de Caravaggio y la “música como absoluto” de Bach en la cinematografía de Pasolini: “Mi gusto cinematográfico no es de origen cinematográfico sino de origen figurativo. Y no logro concebir imágenes, paisajes, composiciones de figuras afuera de esta inicial pasión pictórica”. Poco tiempo antes, había filmado La ricotta (1962), un singular cortometraje para dar cuenta de una heterodoxa representación popular ortodoxa y en clave paródica de la Pasión de Cristo, que cuenta con la presencia de Orson Welles, incorpora algunas técnicas del cine mudo y abre con un prólogo a modo de confesión: “La historia de la Pasión es la más grande que yo conozca, y los textos que la narran los más sublimes que nunca hayan sido escritos”. La que no podría llevar a efecto fue su planificada obra acerca de la vida de Pablo de Tarso.
Después, recurrió al mito clásico en obras como Edipo. El hijo de la fortuna (1967), una especie de autobiografía metafórica y mitificada, y Medea (1969), pero también echó mano de la parábola social en títulos como Pajaritos y pajarracos (1966), una delirante fábula con connotaciones políticas y sociales, Teorema (1968), una crítica despiadada de la burguesía a través de la crisis provocada en una familia por la irrupción de un “ángel terrible”, basada en la novela del mismo nombre (fue escrita mientras se rodaba la película), y la oscura e irregular Pocilga (1969), que narra dos historias paralelas acerca de la suciedad del ser humano.
Con su incursión en la llamada “trilogía de la vida” se produjo un nuevo giro: El Decamerón (1971), Los cuentos de Canterbury (1972) y Las mil y una noches (1974) jalonaron esta nueva etapa, antes de filmar Saló o los 120 días de Sodoma (1975), una película impregnada de negrura y desolación, presentada por su autor como “una metáfora sobre el fascismo”, que dividió en segmentos inspirados por La Divina Comedia. La cinta, que fue confiscada por las autoridades italianas por su “obscenidad alucinante” iba a ser la primera de la “trilogía de la muerte”, un proyecto que no pudo llevarse a cabo porque el “Ícaro que voló siempre a la búsqueda de su yo”, como lo ha definido el poeta Diego Doncel, cayó abatido sobre esa lengua de tierra que se adentra en la playa de Ostia, derretidas sus alas por el fuego enigmático desprendido de sus palabras: “Yo bajo al infierno y se cosas que no turban la paz de otros. Pero, cuidado. El infierno está subiendo adonde vosotros estáis. No os hagáis ilusiones. Todos estamos en peligro”.
– ¿Quiere leer más Fotogramas literarios?