En el primer grupo de directores estaría uno de los más grandes, Alfred Hitchcock. De él es esta gamberra aclaración: “No es cierto que yo haya dicho que los actores son ganado. Lo único que dije es que hay que tratarlos como ganado”. Él, que se enamoraba perdidamente de todas las actrices rubias con las que trabajaba, que hizo posible algunas de las mejores interpretaciones de la historia del cine, decía poner por encima del trabajo de un actor esos ingredientes técnicos que hacen que la gente grite.
El abanderado del segundo bloque podría ser el francés Robert Bresson. El director de Pickpocket y Un condenado a muerte se ha escapado acabó trabajando exclusivamente con actores no profesionales porque buscaba registros poco o nada dramatizados, trabajos mecánicos… Ni necesitaba ni quería a los actores en aras de eliminar cualquier artificio. Y viendo sus películas hay que creerle. En otros casos quizá hubiera algo de postureo. Josef von Sternberg, que dirigió con tanto mimo a Marlene Dietrich en El expreso de Shanghai o El ángel azul, dejó dicho que “escojo a los actores para materializar mis ideas, no las suyas”.
La parte más vulnerable y frágil
Son infinidad, claro está, los directores que declaran siempre que pueden la importancia de quienes ponen cara y cuerpo, voz y emociones a los personajes de sus historias. Seguramente ya no son tantos los realizadores que, retirados del cine, echen en falta el contacto con los actores. A este último subgrupo pertenece Manuel Gutiérrez Aragón (Torrelavega, Cantabria, 1942). Suyas son algunas de las mejores películas del cine español como Maravillas (1980) o La mitad del cielo (1986). Hace unos años anunció que abandonaba la dirección y volvía a su vocación primera por escribir novelas.
A los actores (Anagrama), su último libro, no es ficción y nace de esa nostalgia por su relación con “la parte más vulnerable y frágil” de la maquinaria fílmica, de esa añoranza del contacto con los cómicos durante tantos años. Su primera película, Habla, mudita es de 1973, y la última, Todos estamos invitados, de hace ocho años. Un día que se encuentra casualmente con Mario Vargas Llosa, el escritor peruano le pregunta cómo le va ahora, jubilado del cine, y Gutiérrez Aragón (MGA) le confiesa que lo lleva bien, pero que extraña el trabajo con los actores pese a “la lata que dan en los rodajes”.
MGA, que fue un niño de posguerra para quien las películas eran de John Wayne o Carmen Sevilla, y no de Ford o Berlanga, ha escrito un libro breve pero denso, con agudas observaciones sobre la dirección de actores y el trabajo que realizan. A los actores se articula sobre los recuerdos personales (su infancia de niño tísico en Torrelavega, su entrada en la Escuela de Cine de Madrid…), la evocación de momentos concretos, anécdotas y desencuentros con algunos protagonistas de sus películas y sus reflexiones sobre el universo del actor.
Explicar emociones
Ya en la Escuela de Cine, MGA se dio cuenta que entre los que iban para director los había que veían al actor como el mejor instrumento posible para expresar emociones y los que percibían con verdadero pánico esa relación con el intérprete. Por la forma de ser de MGA todo apuntaba a que él podía ser una mezcla de ambos estereotipos: “Yo, para quien el solo hecho de explicar al encargado de taquilla del ferrocarril la clase de billete que deseaba suponía un problema existencial, ahora me tocaba explicar emociones y sentimientos”.
¿Cómo era MGA dirigiendo a actores? No era de los que “interpreta” la escena al actor como suele hacer Pedro Almodóvar; tampoco de los que no deja espacio para la improvisación. MGA es de los que piensa que si aciertas al elegir al actor tienes mucho ganado. Por eso escribió historias pensando en algunos de sus actores fetiche como Ángela Molina o Fernando Fernán Gómez. De la fotogenia de la primera, MGA recuerda cómo la ha querido siempre la cámara… y no sólo la cámara. “Un cuerpo que nos atraía a todos como si de ello dependiera el futuro de la especie (…), un cuerpo que aún hoy, más de treinta años después, tiene tal presencia que un desnudo parecería una redundancia”.
Fernando Fernán Gómez
Fernando Trueba, en su personal y divertido Diccionario de cine (1997), escribe que “cuando un director o un productor llaman a tal actor para hacer tal personaje están alquilando no sólo su físico, su voz, su talento y su habilidad para disfrazarse de él, sino todo el pasado acumulado, su vida anterior”. Esa es, según MGA, una de las claves de Fernán Gómez, porque detrás de cada uno de sus personajes hay otro, una sombra que le acompaña. “Le vemos a él en cualquiera de sus papeles, desde aquellos que le dieron fama como los de Balarrasa o La mies es mucha –películas populares en la España nacionalcatólica de Franco–, hasta los de personajes anarcoides, descreídos, hedonistas, de sus películas de la época democrática”.
Con Fernán Gómez bastaban unas pocas indicaciones para que hiciera verosímil cualquier cosa, en el drama o en la comedia, sin necesidad de hacer una interpretación naturalista. Ángela Molina estaba el extremo opuesto y no era capaz de interpretar nada que no sintiera. Tanto es así que durante el rodaje de La mitad del cielo Molina confesó a MGA que había tenido sueños eróticos con Fernán Gómez, con quien debía tener relaciones en la película.
Otro “método” sobre el que llama la atención MGA es el de aquellos actores que, de forma previa al rodaje, necesitan explorar a fondo el suelo que van a pisar: investigan, estudian, buscan a alguien a quien robarán su alma, sus ademanes, sus gestos, su forma de hablar y así será hasta que finalice el rodaje. El ejemplo que a MGA le pilla más cerca es el del camaleónico Óscar Jaenada (Camarón, Cantinflas), con el que trabajó en Todos estamos invitados (2007). Para esta película sobre ETA y su entorno, Jaenada no dudó en frecuentar los bares abertzales del barrio viejo de San Sebastián. Quería pillar acento y maneras, pero se metió tanto en el papel que se negó a decir algunas frases que le parecían ofensivas a la causa que defendía un militante de la banda terrorista.
La palabra sobre la imagen
Y es que el de MGA es un libro que sólo puede escribir un director de cine, alguien capaz de respaldar sus intuiciones y reflexiones con su propia experiencia como cineasta. En tan pocas páginas consigue decir mucho y con tino sobre la variedad de disfraces que utiliza el director ante el equipo (por ejemplo, “Berlanga se hacía pasar por bobo”), sobre la naturalidad en la interpretación (“que tiene que ser construida, la naturalidad no es ‘natural’, y debería estar tan controlada como la sobreactuación”), sobre el primer plano y los rasgos faciales de los intérpretes (“la propia historia del cine es, sobre todo, la historia de los rostros de los actores”), sobre el desnudo (“no hay desnudo inocente”), sobre la importancia que los actores conceden a la iluminación (“buscan la luz como el pájaro busca el sostén del aire”) o sobre las relaciones entre la pintura y el séptimo arte.
Reza el dicho que una imagen vale más que mil palabras. Sucede que a veces, incluso en el cine, cada palabra puede valer más que muchas imágenes si quien las pronuncia es un buen actor. MGA, que es desde el pasado mes de abril miembro de la Real Academia Española, es un firme defensor de la palabra también en la gran pantalla. Opina en su libro que si el intérprete no se limita a radiar una historia, entonces la palabra hablada puede evocar lo que no está ante nuestros ojos con mayor fuerza si cabe y de forma mucho más barata.
Hasta un director tan visual como Steven Spielberg lo sabe –o al menos lo sabía– y lo puso en práctica. Este año se cumple el cincuenta aniversario de Tiburón. Una película en la que las mayores dosis de terror, suspense y aventuras se concentran en la palabra hablada de un actor –un inmenso Robert Shaw– y en el modo en que describe cómo una manada de tiburones devoró a ochocientas personas que naufragaron durante una semana de junio de 1945.
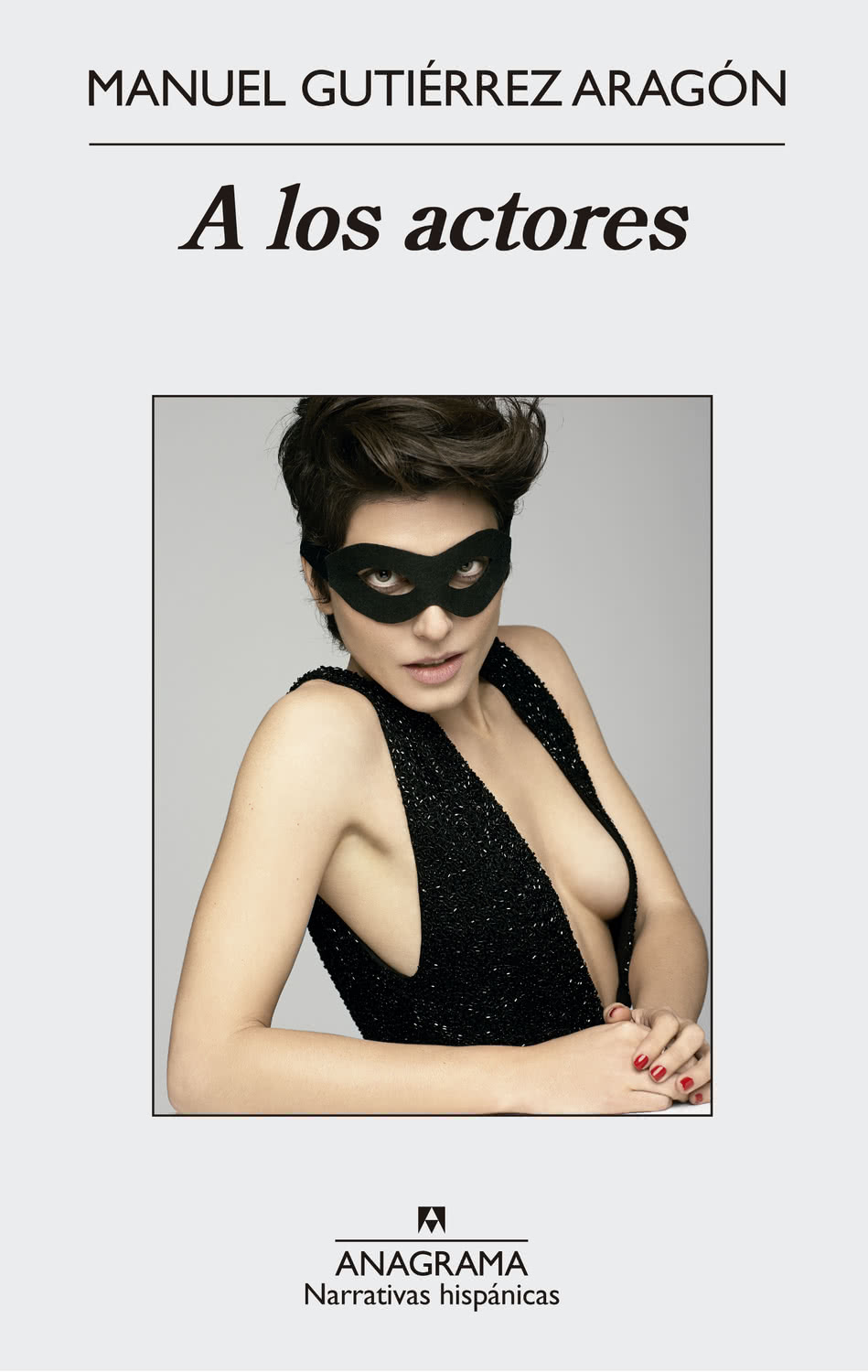
A los actores
Manuel Gutiérrez Aragón
Anagrama
168 p
16,90 euros
E-book: 9,99 euros
Lea un fragmento de este libro

















