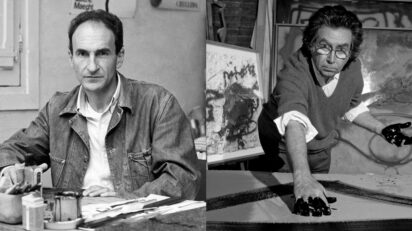Cada uno sabrá en qué película Connery dejó de ser una percha formidable, un reclamo para la taquilla o el tipo vivo más sexy del planeta, como le denominó una revista, para ser –también– un actor en pleno dominio de sus facultades, capaz de transmitir todos los matices. Mi teoría: a mediados de los años setenta, ya cuarentón pero con el magnetismo intacto se deshizo por fin del peluquín y protagonizó tres glorias del cine de aventuras –El hombre que pudo reinar, Robin y Marian y El viento y el león– que ahora sabemos que, en cierto modo, anunciaban que algunas de sus mejores interpretaciones estaban por llegar, con varios momentazos en los ochenta (Los intocables de Eliot Ness, El nombre de la rosa, Indiana Jones y la última cruzada) y en los noventa recuperando un poco de pelo para abrazar a Michelle Pfeiffer en La casa Rusia y presumiendo directamente de pelazo en La caza del Octubre de Rojo.
Lo cierto es que, diez años antes de esa inolvidable trilogía aventurera, ya estaba fabuloso en La colina de Sidney Lumet con débil cabellera y mucha gorra militar, pero esa sensación de libertad que da mostrarte tal y como eres –porque tú lo vales–, sin disimulos, llegó con El hombre que pudo reinar de John Huston y, aún más, con Robin y Marian de Richard Lester luciendo calvicie incipiente, michelines y cierta decadencia en general. No destacaremos tanto El viento y el león de John Millius porque en esa cinta abusa un tanto del turbante.
En fin, ahora que el orgullo de Escocia se ha muerto en las Bahamas con noventa años, no pocos actores le habrán recordado como un referente que supo envejecer más que bien ante las cámaras. Servidor, en cambio, ha ido más lejos y se ha preguntado si a un Bruce Willis veinteañero que vio en un cine El hombre que pudo reinar aquella interpretación le quitaría complejos capilares y le ayudaría, unos años después, a ser una estrella y un gran actor en la Jungla de cristal.