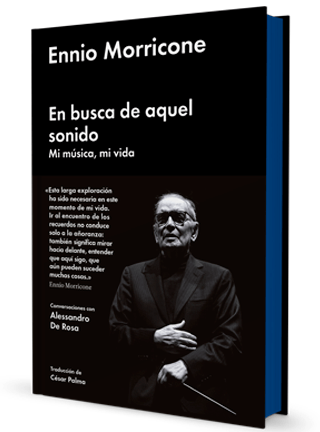De músico veterano a músico joven, Morricone responde a mil y una cuestiones sobre su obra a Alessandro De Rosa (Milán, 1985). Ambos repasan una trayectoria de casi seis décadas poniendo banda sonora a una infinidad de títulos sin dejar por ello de escribir piezas ajenas al cine, lo que el propio Morricone llamaba “música absoluta” y que tanto defendía. Pero le gustara o no, el italiano será siempre el autor de los silbidos, guitarras y trompetas que suenan en los spaghetti western de Sergio Leone, y los motivos más conocidos de Novecento, Érase una vez América, La Misión o Cinema Paradiso, páginas que han trascendido su sentido y ligazón a las imágenes y que gustan por igual al mundo de la publicidad y al músico de jazz más exquisito.
A Morricone le puso su padre una trompeta en las manos y le dijo: “yo os he criado a vosotros, que sois mi familia, con este instrumento. Tú harás lo mismo con la tuya”. Pero pronto descubre que se le da mejor hacer arreglos para pequeñas orquestas de radio. Suyo es por cierto el arreglo de la mejor canción del verano venida nunca de Italia, Sapore di sale, de Gino Paoli, pero hizo para muchos otros, entre ellos Gianni Morandi y Domenico –Volare– Modugno. Eran los primeros años sesenta y lo de componer lo practicaba menos hasta que un día le canturreó al oído a su mujer una melodía mientras hacían cola para pagar la factura del gas. Una vez le pusieron letra, Se telefonando acabó siendo un éxito enorme en manos de Mina, reina absoluta de la canción italiana, y en cierto modo una rareza en su discografía morriconiana.
Su primera banda sonora fue para un película del 61, El Federal, con Ugo Tognazzi. Habrían de pasar dos años y una docena larga de títulos para que se cruzara en su vida un antiguo compañero de colegio. Sergio Leone revolucionó el western y en esa revolución jugaron un papel clave la interpretación de Clint Eastwood y la música de Morricone para Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo. “Leone dejaba a la música más espacio en comparación con otros directores, la valoraba como si fuese la estructura arquitectónica que sustentaba algunos pasajes”. El impacto fue tan gigantesco que hasta hace poco el compositor se lamentaba de que habiendo trabajado para “treinta y seis películas del Oeste en mi carrera, es decir, apenas un ocho por cien de toda mi producción, mucha gente, diría que casi todo el mundo, me recuerda por ese género…”.
Fue en esos primeros años sesenta cuando conoció a Pasolini, con el qué trabajó en varias películas (Pajaritos y pajarracos, Teorema, El Decamerón, Saló o los 120 de Sodoma…) y que le dejaría una huella profunda. “Le acusaban de sucesos sórdidos y verdaderas patrañas pero lo que me encontré fue un hombre trabajador, serio, una persona de lo más respetuosa y honrada, que hacía las cosas con la mayor discreción”.
Los setenta comenzaron para Morricone con su primera película americana (Dos mulas y una mujer) y con el éxito de Sacco y Vanzetti (con canción de Joan Báez incluida), al que siguieron el de Novecento con Bertolucci y los Días del cielo de Terrence Malick. En la década siguiente brillan como piedras preciosas sus partituras, en orden cronológico, para Leone (Érase una vez en América), Roland Joffe (La misión), Brian de Palma (Los intocables de Eliot Ness), Roman Polanski (Frenético), Guiseppe Tornatore (Cinema Paradiso) y Pedro Almodóvar (¡Átame!). En sus conversaciones con De Rosa cuenta historias curiosas de su relación con el cineasta español (“no conseguía saber si los temas que había escrito le gustaban o no”), de sus diferencias con su amigo Leone o del modo en que investigó instrumentos y sonidos para componer el pasaje más conocido de La misión.
La relación con Tornatore es capítulo aparte. Morricone ya se había comprometido para escribir la música de Gringo viejo con Gregory Peck y Jane Fonda cuando un amigo le pide que eche un vistazo al guión de Cinema Paradiso. La potencia –sobre el papel– de la célebre secuencia final de los besos censurados le resulta tan fascinante y conmovedora que abandona el proyecto firmado para ponerse con una de sus bandas sonoras más inolvidables. El inicio de una colaboración (La desconocida, La mejor oferta, Pura formalidad…) que el músico apreció de forma muy especial.
En el libro, Morricone desliza mogollón de opiniones sobre la manera en que prefiere que suene su música en un filme (“que entre en escena silenciosamente, sin que el oído del espectador se percate y salga de la misma manera, con suavidad y discreción”), sobre la importancia de adaptarse a cada director (en cierto modo “cada uno de ellos se espera algo que ya tiene en su cabeza y suele ser algo que ya ha oído en alguna parte pero no sabe bien qué es”) y sobre sus pocas ganas de pegarse con ellos (“nunca me peleo con los directores; antes los abandono”). Enumera a los colegas que más admira (Quincy Jones, John Williams, Max Steiner, Leonard Bernstein, Jerry Goldsmith, Maurice Jarre) y aunque elogia las “melodías extraordinarias” del otro gran compositor italiano para el cine, Nino Rota, asegura no valorar especialmente la “música circense que le obligaba a componer Fellini”.
Cuando hace autocrítica admite haber escrito bandas sonoras de películas en una semana (“ahora pido al menos un mes”) y le apena haber tenido problemas de comunicación con algunos directores por su “torpeza lingüística”. Pese a tener un Óscar honorífico y otro por Los odiosos ocho de Tarantino, aún respiraba por la herida cuando hablaba de su relación con estos galardones que tantas veces le nominaron y tan pocas le premiaron. Al final de su vida confesaba que su mayor temor era cuando un director rechazaba la música en la sala de grabación (“y te entran ganas de morir”) y lamentaba esa tendencia actual de creer “que la música es simplemente melodía y que todo lo que la rodea tiene una importancia secundaria”.