Un día Pablo Neruda, del que tan cerca estuvo, le dijo “ser escritor en Chile y llamarse Edwards es una cosa muy difícil”. Más aún, podíamos añadir, si ese escritor era narrador siendo Chile, como tantas veces se ha dicho, tierra de poetas.
El patio. Los cuentos
Edwards, nacido en 1931 y Premio Cervantes en 1999, publicó El patio en 1952, ocho cuentos “unificados alrededor de la infancia y la adolescencia” que había ido escribiendo, tras abandonar los versos de su primera juventud, en las mañanas en las que decidía prescindir de alguna de sus clases de cuarto de Derecho. Fue, contó en Adiós, Poeta, “una edición privada, de quinientos ejemplares, hecha en la imprenta casera del hermano de Arturo Soria, Carmelo, que veintitantos años después, en los terribles primeros tiempos de la represión pinochetista, moriría asesinado”.
José Donoso recordaba “el escándalo y el pasmo que produjo en el ambiente chileno” la declaración de Edwards al publicar su primer libro de relatos diciendo que le interesaba y conocía mucho más la literatura extranjera que la chilena. “Fue el único –dijo Donoso– que se atrevió a decir la verdad (…) y declarar su apuesta por unas referencias literarias distintas al consuetudinario camino de la realidad comprobable, utilitaria y nacional”.
Quiso desde el inicio de su carrera literaria abrir una ventana a otras voces, las de, entre otras, la literatura francesa, italiana o norteamericana. Era un deseo de “desaldeanizar Chile” o “desmapochizar el Mapocho”, para decirlo con la expresión que utilizó el poeta Gonzalo Rojas en el prólogo a su libro Materia de testamento.
Hubo muchos más relatos después de los de El patio, algunos se recogieron en Las máscaras (1967), cuentos escritos, mientras Edwards era secretario de la embajada chilena en Francia, “en horarios extravagantes” en un apartamento desde cuyos balcones podía mirar la torre Eiffel que en las noches de niebla “adquiría tonalidades rojas espectrales”, o en Fantasmas de carne y hueso (1993).
Siempre reivindicó el género del cuento a pesar de “el predominio comercial, crítico e institucional de la novela”: “En el cuento –escribió– como en la buena poesía cada palabra y cada silencio, cada signo de puntuación, desempeñan una función irremplazable. Es la marca de los orígenes, la huella de la oralidad de los primeros tiempos”.
Persona non grata

Sin embargo, Jorge Edwards será recordado, sobre todo, por Persona non grata (1973), el lúcido y magnífico libro sobre su experiencia en Cuba como diplomático del Gobierno de Allende, “una novela política sin ficción”, como la describió a Carlos Barral.
De aquel tiempo, que marcó profundamente al autor, le quedó de Fidel Castro la impresión de que este era “un Sancho Panza de aventura quijotesca (…) pero menos modesto y menos sensato”, como recordaría años después al escribir sobre Regis Debray. A muchos el libro les sirvió para quitarse la venda de los ojos y conocer la dramática y terrible deriva del régimen castrista y el presente de aquella isla “trágica y hermosa”, también para abandonar su complacencia con el régimen cubano, en aquellos años una referencia intocable para la izquierda europea y latinoamericana.
Los irreductibles, siempre los hay, no quisieron entender o prefirieron olvidar lo que habían leído. Muchos recibieron el libro con incomodidad y lo consideraron inoportuno. No pocas reacciones fueron muestra de una intolerancia que aún hoy produce asombro, aunque no fue ni será el único ejemplo que hayamos visto de un sectarismo de esa naturaleza. Como escribió Iris Murdoch en La salvación por las palabras, al arte “lo temen los tiranos, porque ellos buscan el desconcierto y el arte tiende a la clarificación. El buen artista es vehículo de la verdad, formula ideas que, de otro modo, solo serían vaguedades, y centra la atención en hechos que ya no se pueden soslayar”.
Edwards añadió un emotivo Epílogo parisino a Persona non grata tras el golpe de Estado en Chile contra el Gobierno legítimo de Salvador Allende.
Testimonio y memoria
Pero Edwards fue mucho más que el autor de Persona non grata. Sus libros con recuerdos de distintas épocas de su vida, que aparecen a veces en sus obras de ficción, y los dos extraordinarios tomos de sus memorias, son una delicia, el testimonio de una vida –y qué vida– contada con maestría e inteligencia, también con humor e ironía, una voz que huye de lo solemne y que es una mirada moral a los sucesos históricos y literarios que marcaron el tiempo que le tocó vivir y su vida personal.
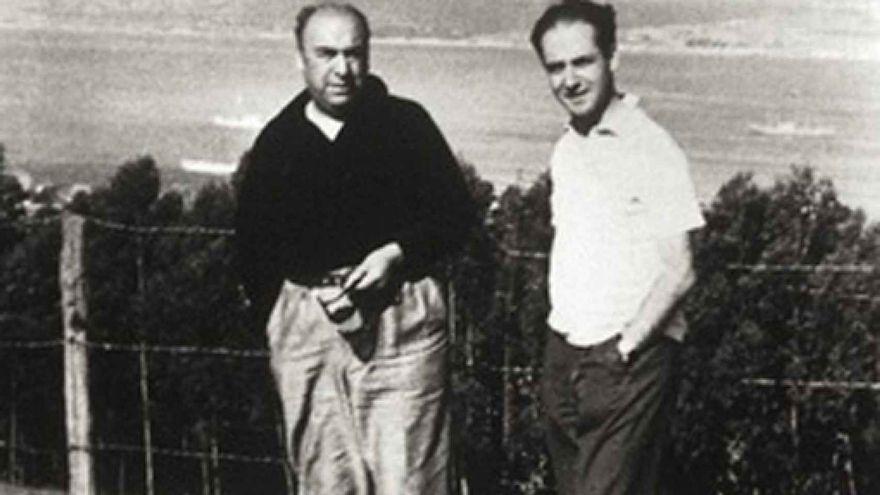
Adiós, poeta (1990) es una de sus obras imprescindibles, un libro para conocer mucho de Pablo Neruda, como lo es el muy reciente Oh, maligna (2019) pero, sobre todo, del propio Edwards. Se evocan los inolvidables años de “euforia y de lirismo nocturno” en París; pero también los tiempos tristes, aquellos –contó Edwards– en que la política era tan agitada y compleja que a Neruda y a su, durante muchos años, consejero se les olvidaba “hasta la poesía”, aunque el poeta siempre tuviese los ojos muy abiertos “ante la vastedad, la variedad y la belleza del mundo”.
Crónicas, artículos, semblanzas
Fue un gran escritor de artículos. Muchos de ellos (crónicas, semblanzas, reseñas…) se recogieron en dos libros sin desperdicio, El whisky de los poetas (1994, 1997) y Diálogos en un tejado (2003), libros con textos breves a los que se puede volver en cualquier momento y disfrutarlos igual que el primer día que nos acercamos a ellos.
“Soy un cronista perezoso –escribió– que ha escrito, que ha terminado por escribir, centenares, miles de crónicas”.
Hace no demasiados años encontré, sin buscarlo y con sorpresa, un artículo suyo (La república conservadora de Andrés Bello) en una revista destinada a profesionales del Derecho, y es que escribía sin cesar, siempre con rigor y con excelente prosa, y con ese tono ligero y ameno que no empañaba su erudición inagotable.
La memoria novelesca
En uno de los textos recogidos en El whisky de los poetas escribió que “los poetas y los novelistas tienen que saber escuchar la voz del pasado, que es la voz de la historia”, como lo hizo en, por ejemplo, su novela El sueño de la historia (2000), consciente de que “los escritores contribuyen a sostener la memoria histórica de los países” y de que, como decía Álvaro Cunqueiro, “no basta la verdad, es necesaria la memoria deformante”.
Edwards ha escrito muchas otras novelas. En algunas de ellas conviven la ficción, la biografía y el testimonio personal. Él decía que siempre se sintió “invenciblemente inclinado a pasar de un género a otro, a invadir terrenos, a jugar en los límites” y escribió que la memoria novelesca “es una forma única, insustituible de transmitir parcelas de verdad en sus diversos matices, en sus luces y sombras”.
Una primera novela, producto del contagio faulkneriano, acabó en el fuego, luego fueron llegando, entre otras, El peso de la noche, La mujer imaginaria, Los convidados de piedra, una historia de mala conciencia y espíritu revolucionario, El museo de cera, con ese enigma que fue el Marqués de Villa Rica; o aquella novela breve, que es un pequeño tesoro escondido en la obra de Edwards, El origen del mundo (1996), una historia de amor y celos cuando la vida ha ido pasando pero vuelven el dolor y el deseo, aunque se creía que estos eran solo compañeros de la juventud perdida. Puede, escribió Edwards recordando a Otelo y a la Albertine de Proust, que, en contra de la opinión habitual, haya amor sin celos, “pero sin celos no hay literatura”.
Después del premio Cervantes y de El sueño de la historia siguieron llegando novelas, entre ellas, algunas de las más importantes que escribió, como La casa de Dostoievsky (2008) o La muerte de Montaigne (2011), una estupenda “narración conjetural” en la que Edwards terminaba, e impresiona recordarlo ahora, expresando su deseo de llegar a tener “el sentido natural de la muerte que adquirió” el Señor de la Montaña, o la historia familiar sobre la compasión de una mujer sencilla que encontramos en La última hermana (2016).
El inútil de la familia (2004), la novela sobre su tío Joaquín es también una conmovedora historia familiar y sobre el propio autor. Nos cuenta cómo la presencia en su vida de ese héroe trágico que fue su tío siempre flotaba cerca de él, cuando era solo un joven autor clandestino, y su ejemplo le animaba en el camino hacia la literatura pese a que el destino familiar parecía llevarlo a cualquier terreno menos, precisamente, a ese.
Hombre de otro tiempo
Jorge Edwards vivió de cerca algunos de los acontecimientos decisivos en la historia reciente de su país, también de los años cruciales en el París que fue centro del mundo y en la Barcelona más cosmopolita y abierta. El enorme impacto literario y mediático del llamado boom le colocó, pese a no pocos reconocimientos, como escritor en un plano menor del que le correspondía, pero su obra está la altura de los mejores escritores latinoamericanos de su tiempo.
En la última parte de su vida combinó su vida en Santiago de Chile con largas estancias en Madrid, donde acabaría quedándose; de hecho hace mucho que se consideraba “madrileño y madrileñista”, como escribió con emoción tras los atentados de Atocha en 2004. Durante algunos años, en sus estancias en Madrid, vivió en la calle del Príncipe de Anglona, junto a la Plaza de la Paja, y se le podía ver paseando por el Madrid de los Austrias, cenando en la Cava Baja o en Tirso de Molina, o caminando hasta la cercana calle Flora para visitar a su amigo Vargas Llosa.
Era un lector infatigable, un hombre lleno de curiosidad, un brillante conversador, amante del cine, del vino, y a veces de un buen whisky, y un excelente conocedor de la actualidad política y literaria. Entre sus devociones menos obvias, aunque siempre las proclamó, es difícil no recordar al brasileño Machado de Assis, al que dedicó un breve y brillante ensayo (Omega, 2002) [1], o al poeta chileno Jorge Teillier con su “poesía de las cosas humildes, de guantes de box tirados en rincones, de juguetes abandonados”.
Fue alguien que, como él dijo de Octavio Paz, siguió “con maestría en su contante movilidad los sobresaltos de la conciencia” del siglo que le tocó vivir. Sophia de Mello, la gran poeta portuguesa, escribió en uno de sus bellísimos, sobrios y, a menudo, estremecedores poemas, que “este es el tiempo en el que los hombres renuncian”. Si eso es así, y seguramente lo es, Edwards tuvo mucho de hombre de otro tiempo o de lo mejor del nuestro.