Historiador y ensayista brillante, profesor universitario multilingüe, reconocido estudioso de lo que ha sido Europa desde 1945, lúcido, y a menudo polémico, analista de política contemporánea, Judt dejó una obra a la que conviene volver una y otra vez para que su mirada y su criterio nos ayuden a comprender mejor el pasado, y también el tiempo que vivimos y el futuro que se abre sobre los restos del siglo XX, un siglo, pensaba Judt, que nos tomamos con demasiada ligereza.
Como del también inolvidable Tzvetan Todorov o del gran Claudio Magris, de Tony Judt puede decirse lo que él mismo recordó que Czeslaw Milosz escribió sobre Albert Camus: “tenía el valor de decir las cosas elementales”.
Él veía su enfermedad como “una progresiva prisión provisional sin fianza”, le permitía seguir con actividad cerebral normal, mientras su capacidad de movimientos se reducía sin pausa; “puedo contemplar –escribió– el catastrófico progreso de mi propio deterioro”.
En las noches, inmóvil e insomne, acompañado solamente por sus pensamientos, contó que se sumergía en sus recuerdos, y se desplazaba por los hechos, las ideas, las personas y las fantasías que llenaron su vida, y que pronto se dio cuenta de que se iban formando relatos completos en su cabeza, pequeñas piezas que, haciendo caso a su amigo Timothy Garton Ash, empezó a escribir (a dictar, porque ya no podía escribir) y que son los breves ensayos que reúne El refugio de la memoria, el maravilloso libro publicado tras su muerte.
Tony Judt había nacido en Londres en 1948. Las familias de sus padres eran judíos de la Europa del Este. Su padre, nacido en Amberes aunque apátrida, no llegó a Inglaterra hasta 1938, donde conoció a la que sería madre de Tony y con la que se casaría en 1943.
Creció en tiempos de austeridad, una austeridad, escribió, “que aspiraba a fomentar una ética pública”, “una ética de responsabilidad política” que relaciona con Clement Atlee, primer ministro laborista británico en la que época en que nace Judt.
En 1966 entró en el King´s College de Cambridge, y allí se graduó y, tras pasar por la prestigiosa École Normal Supérieure de París, se quedó como profesor hasta su marcha a Estados Unidos en 1978, primero a Berkeley y más tarde a Nueva York donde, en 1995, fundó el Instituto Remarque para Estudios Europeos que dirigió hasta su muerte.
Aunque lo mejor para recordar a Judt es leer sus libros, a continuación, como modesto homenaje, un apunte sobre cinco de los asuntos que más le interesaron y una recomendación de cinco de sus libros. No es necesario compartir sus puntos de vista en los distintos temas que abordó para valorar su inteligencia, conocimiento y personalidad. En algún momento de su vida escribió que “lo de entender iba convertirse para mí en un objetivo cada vez más importante: más profundo y más perdurable que el de simplemente tener razón”.
Los intelectuales y el silencio de los corderos
Tony Judt analizó en profundidad el papel de los intelectuales en la vida pública. A esta materia dedicó algunos de sus libros (Pasado imperfecto y El peso de la responsabilidad) y muchas reflexiones en el resto de su obra.
Para Judt, “la función del intelectual es descubrir la verdad (…) es explicar qué ha ido mal cuando la verdad no se ha descubierto”. Recordaba el “Yo acuso” de Zola y el caso Dreyfus para subrayar la importancia de decir la verdad tal como es, sin intentar ocultarla tras una supuesta “verdad superior” a la que plegarse y someterse olvidando la veracidad de los hechos y los intereses individuales.
Pensaba que muy a menudo los intelectuales hacen exactamente lo contrario a buscar la verdad, y denunció la ambivalencia moral y la pretendida coartada ideológica de intelectuales muy conocidos e influyentes.
Consideraba El pensamiento cautivo de Czeslaw Milosz, “el más intuitivo y perdurable ensayo sobre la influencia que ejerció el estalinismo en los intelectuales y, más genéricamente, sobre el atractivo de la autoridad y el autoritarismo para la intelligentsia”.
Recordaba en El refugio de la memoria y también en Pensar el siglo XX aquella imagen del ketman de Milosz, un personaje que puede vivir cómodamente “con la contradicción de decir una cosa y creer otra, adaptándose a cada nuevo requerimiento de sus gobernantes, convencido de que ha preservado en algún lugar del interior de sí mismo la autonomía de alguien que piensa libremente” cuando la realidad es que se ha instalado en el sometimiento y el cinismo.
Señala a Jean Paul Sartre (y a “los que preferían equivocarse con Sartre a acertar con Aron”) porque fue incapaz, dice Judt, de pensar en los crímenes del estalinismo en términos éticos.
(…) Lo que siempre me ha inquietado de Sartre ha sido su continua incapacidad para reflexionar con imparcialidad, mucho después de que las ambigüedades de las décadas de 1930 y 1940 se hubieran disipado.
Y, ya lejos de Francia y de los que estaban “absortos en sus dilemas existenciales mientras ardía Budapest”, recuerda al historiador Eric Hobsbawn, al que por otra parte, respeta y valora. Aunque no dudaba que Hobsbawn tenía razón cuando decía “Aún hay que denunciar y combatir la injusticia social. El mundo no mejorará por sí solo”, consideraba Judt que para hacer las cosas bien en el nuevo siglo “hemos de comenzar por decir la verdad” y que Hobsbawn se negaba a mirar el mal a la cara y a llamarlo por su nombre, “nunca aborda la miseria política y moral de Stalin en su obra”.
La decepción también le llegó con ocasión de la llamada “lucha contra el terror” que lideró George W. Bush tras el 11-S. Para él, firme opositor a la invasión de Irak, fue “la muerte del estado liberal en Estados Unidos”. Vio con asombro y pesar como no pocos de los intelectuales liberales estadounidenses explotaron “su credibilidad profesional en beneficio de una causa partidista” y acabaron siendo “portavoces del poder o de un sector social”, lo que Edward Said llamaba “la servil elasticidad con el banco propio”.
Hasta en las revistas y periódicos del centro liberal “tropezaron en las prisas por alinear su postura editorial con un presidente republicano empeñado en una guerra ejemplar”, “hasta los intelectuales han doblado la rodilla”. Nada había de inocente en aquella panortodoxia.
Judt no tuvo ninguna complacencia con la impostura y la irresponsabilidad moral, al tiempo que declaró su respeto y admiración por aquellos que sí fueron ejemplo de coraje e integridad intelectual, aquellos que no dudaron en ir contracorriente, entre otros Raymond Aron, el citado Edward Said, Arthur Koestler, George Orwell, Leszek Kolalowski o Albert Camus. Precisamente, la foto del autor de El extranjero la tenía Judt en su escritorio hasta el día de su muerte según cuenta Jennifer Homans, la mujer con la que estuvo casado desde 1993.
El mueble más antiguo y el país que no quiso crecer. De Toni a Tony
La relación de Tony Judt con el judaísmo fue siempre singular. Como le dijo a Tim Snyder, ni su vida intelectual ni su trabajo histórico giraron nunca en torno a la cuestión judía pero esta había estado muy presente en su vida y en su obra. Decía que pese a que ni siquiera se consideraba un judío no practicante ni sentía amor alguno por Israel si le preguntaban si era o no judío respondía afirmativamente sin vacilar.
“Para Tony –escribió Jennifer Homans– ser judío se daba por sentado; era el mueble más antiguo del lugar. Era la única identidad que inequívocamente poseía”, aunque Judt desconfiaba de las políticas de identidad “en todas sus formas”.
Su nombre, Tony, tenía una explicación terriblemente dolorosa unida al holocausto: la prima carnal de su padre, Toni Avegael, con solo 16 años, fue llevada a Auschwitz en 1942 y gaseada. “Me pusieron el nombre en recuerdo suyo”. No lo olvidaba. “Visto con perspectiva histórica –escribió en Postguerra– Auschwitz es el elemento más importante que hay que conocer de la Segunda Guerra Mundial” y, subrayaba, que el 93 por ciento del millón y medio de personas que fueron asesinadas allí eran judíos.
En 1963, siguiendo los consejos de su padre, fue a conocer Israel y quedó “completamente cautivado” comenzando su “romance con el kibutz”. El sionismo era para él “una rebelión adolescente” y dijo que pronto se convirtió en “Tony Judt, sionista”.
Al principio decía ver Israel “a través de unas gafas color de rosa” y, por eso, volvió en varias ocasiones a Israel y a los kibutz, una de ellas coincidiendo con la guerra de los seis días en 1967. Poco a poco siente lo que llamó “la penumbra ideológica del sionismo”, ve “el Israel real”, el urbano, que nada tenía que ver con sus estancias en el campo y el sueño del “socialismo rural” y, escribió, “me di cuenta de que me desagradaba profundamente todo lo que veía”.
Judt no se consideraba antiisraelí pese a su posición crítica con la política de los gobiernos de Israel y la contestación, a menudo virulenta, que han tenido varios de sus artículos sobre el conflicto con los palestinos. Pero estaba convencido de que la de 1967 había sido “una sombría victoria” y que, desde entonces, Israel era “el país que no quería crecer”.
Historiador europeo, moralista estadounidense
Para Judt, Europa no era tanto un lugar como una idea, “un pequeño continente con una larga conciencia de sí mismo, pero también de lucha y divisiones”. Celebraba la Europa que se une a partir de la CECA y de la CEE, y se consideraba un europeo entusiasta, al menos así lo decía en el prólogo al libro ¿Una gran ilusión? Un ensayo sobre Europa y es que
Ninguna persona bien informada podría desear volver al combativo y mutuamente enemistado círculo de sospechas y naciones introvertidas que el continente europeo ha sido en el pasado reciente.
Sin embargo, matizaba su entusiasmo, mucho antes del Brexit e incluso de la ampliación de la UE a los países del este:
Una cosa es creer que algo es deseable y otra muy distinta considerarlo posible, una Europa verdaderamente unida es algo demasiado improbable como para que insistir en ello no resulte tan insensato como engañoso.
¿Y la Europa Oriental? Recordaba que por distintas razones gran parte de lo que hemos llegado a considerar la historia de Europa es, en realidad, la historia de Europa Occidental. “Hay muchas Europas, todas ellas con derecho a reclamar el título, pero ninguna con un monopolio sobre él”, decía.
Y recordaba a Timothy Garton Ash, “el tipo que sí entendía la Europa del Este” y cómo el propio Judt aprendió checo aprovechando –bromeaba– la crisis de la mediana edad. Como dijo Timothy Snyder, “emprendió una especie de viaje mental a la Europa del Este”, su interés por aquella parte de Europa fue creciendo, estableció relaciones con disidentes checos y polacos “e hizo suya su historia y la del antitotalitarismo europeo oriental”.
En 2005 publicó su monumental Postguerra, Una historia de Europa desde 1945.
Los Estados Unidos tuvieron una gran importancia en la vida de Tony Judt y en su transformación en un intelectual público. Llegó al país en 1978 y a Nueva York en 1987, y se hizo neoyorquino (“probablemente siempre lo fui”). De hecho, aunque alguna vez dijo que se sentía inglés, reconocía que cuando pensaba en los ingleses lo hacía en tercera persona.
Poco a poco se implicó más y más en los asuntos públicos del país y pasó a sentirse un “moralista estadounidense”, utilizando el término moralista, decía, como lo hacen los franceses (de Montaigne a Camus, aquellos que dotan a su trabajo de un compromiso ético explícito).
Era crítico con gran parte de los liberales estadounidenses: “se sienten un tanto inseguros sobre qué terreno pisan exactamente cuando dicen que desaprueban algo. Nos resulta más cómodo que el problema del bien y del mal se encuentre inequívocamente localizado en otra época (o lugar), preferimos decir que no nos gusta la caza de brujas o que no nos gusta la Gestapo”.
La prosa política europea
Tony Judt contó que se educó en esa religión secular, como lo llamaba su admirado Kolakowski, que es el marxismo. “Hoy en día no es algo de lo que vanagloriarse, pero tenía sus ventajas (…) Cuando entré en la Universidad ya me habían inoculado todos los textos clásicos del siglo XIX”. Tras su paso por el kibutz en Israel ya se consideraba inmune a los entusiasmos y seducciones de la nueva izquierda y, mucho más, a sus derivados radicales.
Participó en las revueltas juveniles de finales de los sesenta, pero nunca le inspiraron los dogmas estudiantiles que ignoraban que la revolución que, de verdad, se estaba produciendo y que quería transformar la realidad, esa sí opresiva y totalitaria, era la que se vivía en las calles de Polonia o Checoslovaquia y no en las barricadas y bulevares de París.
Judt era muy crítico con los neoliberales y con políticos como Thatcher, Blair o Reagan, y con esa nueva cautividad que es “nuestra contemporánea fe en el mercado”. Pero, también lo era con la izquierda que eludía enfrentarse “con el demonio comunista de su gabinete familiar” y creía que
Los valores e instituciones que han sido importantes para la izquierda –desde la igualdad ante la ley hasta la provisión de servicios públicos por derecho– (…) no debían nada al comunismo. Setenta años de socialismo real no aportaron nada a la suma del bienestar humano. Nada.
En Algo va mal, el libro publicado poco antes de su muerte, escribió: “Para que se la vuelva a tomar en serio, la izquierda debe hallar su propia voz” y también “la socialdemocracia no representa un futuro ideal; ni siquiera representa un pasado ideal. Pero es la mejor de las opciones que tenemos hoy”.
Respetaba enormemente a Keynes, y estaba convencido de que fueron la socialdemocracia y el estado del bienestar los que vincularon a las clases medias a las instituciones después de 1945, y la socialdemocracia (primero un ideal, más tarde un desafío radical) se convirtió en la prosa política europea, la política cotidiana de los estados liberales.
Judt abogaba por la defensa de las políticas sociales que ponían coto a la desigualdad y en la necesidad, una vez desacreditado el momento neoliberal, de “aprender a pensar el Estado otra vez, sin los prejuicios que adquirimos en la ola de triunfalismo que despertó la victoria de Occidente en la Guerra Fría”.
Del amor a los trenes: las cosas que a uno le importan
Tony Judt sentía pasión por los ferrocarriles. En El refugio de la memoria escribió: “Amo los trenes y ellos siempre me han correspondido”.
Contó que la primera vez que pensó en escribir Postguerra fue mientras hacía un transbordo en la Westbahnhof, la estación terminal de Viena. Muchos años más tarde, ya muy enfermo, le confiesa a Tim Snyder:
Postguerra se había convertido en el tipo de libro que a mí me habría gustado que leyeran mis hijos. Lo que ahora estoy pensando es otro libro que pudieran leer un día si les apeteciera: Locomotion, una historia de los trenes.
Ha llegado el momento de escribir sobre algo más que sobre las cosas que uno entiende, es tan importante o más escribir sobre las cosas que a uno le importan.
Jennifer Homans recordaba su primer viaje juntos a Europa y su fascinación por los trenes y las líneas ferroviarias. En la introducción a Cuando lo hechos cambian, el libro póstumo de Judt que recoge diversos de sus ensayos, algunos sobre ferrocarriles, escribió Homans:
Cogíamos trenes y yo lo veía absorto con los horarios, cronometrando salidas y llegadas, disfrutando como un niño (…) Con diferencia, el mejor regalo que le hice a Tony fue la guía de ferrocarriles de la agencia Thomas Cook.
Cuando se leen algunas de las reflexiones finales de Judt sobre los trenes y sobre la muerte me resulta imposible no pensar en el escritor argentino Ricardo Piglia, que también falleció por ELA y lo que escribió en uno de sus mejores libros, Plata quemada:
La vida es como un tren de carga (…), lento, no termina nunca de pasar, pero al final te quedás mirando la lucecita roja del último vagón que se aleja.
En el último capítulo de El refugio de la memoria, recuerda Judt sus estancias en Suiza, un país al que el historiador británico asocia con los trenes. Recuerda al muy pequeño pueblo de Mürren, un lugar en el que fue feliz y al que solo se puede acceder por un tren de un solo vagón. Y en las noches inacabables a las que le condena su enfermedad piensa y escribe sobre una muerte tranquila, en aquel pueblo, entre aquellas “montañas mágicas”:
Nada sucede: es el lugar más feliz del mundo. No podemos elegir dónde iniciamos nuestra vida, pero podríamos finalizarla donde quisiéramos. Yo sé dónde estaré: yendo en ese tren minúsculo a ningún sitio en particular, por siempre jamás.
Cinco libros

Postguerra. Una historia de Europa desde 1945 (2005). Casi mil doscientas páginas que se leen con toda fluidez, disfrutando, contagiados por la pasión de su autor. Aquí se refleja la voluntad de Tony Judt de convertirse en historiador integral de Europa, una historia común integrando las dos mitades del continente. Escribe el autor en el prólogo: “Sin renunciar, espero, a la objetividad y la justicia, Postguerra presenta una interpretación claramente personal del pasado reciente europeo”. Su obra maestra.

El refugio de la memoria (2010). Un libro distinto, muy distinto al resto de su obra. Un prefacio y 25 breves capítulos (dictados cuando ya no podía escribir) que son una intensa y conmovedora autobiografía intelectual y personal, y también una sobrecogedora y lúcida reflexión sobre la enfermedad, que ya le había deteriorado gravemente, y la muerte. Para quien no haya leído a Judt, este es el libro para empezar a hacerlo. Una maravilla, un libro inolvidable.
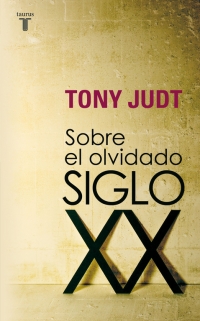
Sobre el olvidado siglo XX (2008). Una colección de espléndidos ensayos escritos entre 1994 y 2006. Cubre, como explica en la introducción, una gran variedad de temas con dos preocupaciones fundamentales: el papel de las ideas y la responsabilidad de los intelectuales, y el lugar de la historia reciente en una época de olvido. Un libro para entender mejor el pasado y también el presente. Los años no han mermado el interés de estos ensayos, todos magníficamente escritos. Capítulos apasionantes y muy instructivos sobre Arthur Koetsler, Primo Levi, la Francia ocupada, Camus, la política estadounidense, Israel…Excelente.
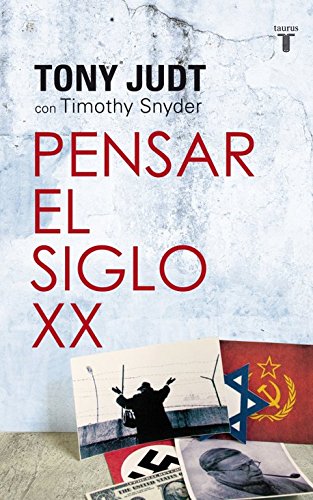
Pensar el siglo XX (2012). Largas y profundas conversaciones con Timothy Snyder siguen a breves textos autobiográficos. Un libro pensado y elaborado cuando ya estaba muy enfermo. Dice Snyder en el prólogo: “Este libro es un libro de historia, una biografía y un tratado de ética. Es una historia de las ideas políticas de Europa y Estados Unidos. Los temas que trata son el poder y la justicia (…), la biografía intelectual del historiador Tony Judt, (…) una reflexión sobre las limitaciones de las ideas políticas y de los fracasos (y deberes) morales de los intelectuales en la política”. Eso, y más que eso, es este magnífico libro en el que están todas las obsesiones y preocupaciones de Judt, la lucidez y el coraje de siempre, con la intensidad y la mirada de quien sabe que su vida se acaba.

El peso de la responsabilidad (1998). Si su libro de 1992 Pasado imperfecto era un ensayo sobre la irresponsabilidad y la condición moral de la intelectualidad francesa en el período 1944-1956, El peso de la responsabilidad es un libro dedicado a tres hombres franceses muy distintos pero que comparten una decidida valentía moral, que “vivieron y escribieron a contracorriente”, que durante buena parte de su vida “fueron objeto de aversión, sospecha, desdén u odio por parte de sus iguales y coetáneos”: Leon Blum, Raymond Aron y Albert Camus. Sobre este breve gran libro dijo Judt: “Aunque pequeño, este libro probablemente se acerca más que ninguno de mis otros escritos a captar quién soy y a qué me dedico, bajo la forma de un detallado relato sobre las personas que más admiro”.
















