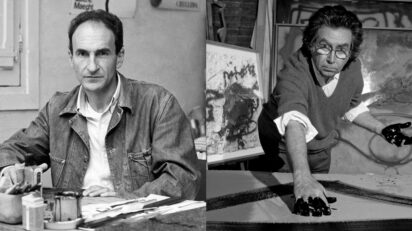Vian es, al tiempo, leyenda real del estudioso ingeniero que vaga por un París en el que suenan solos de trompeta de jazz mientras consume ingentes cantidades de whisky. De lector voraz de novela negra, aunque entonces ese género no tuviera tal apelativo; del entregado a la ciencia ficción (con Simak y Ray Bradbury como iconos), a la literatura americana que discurre por un camino que transitan Kerouac y Corso, y Steimbeck y Cadwell. Del periodista insobornable; del crítico sin piedad. Un hombre mecido entre los brazos de las mujeres deseadas por todos, como la hierática Juliette Gréco como erótico ejemplo; del hombre que se pasea bajo el sol de Saint-Tropez mientras los lectores esperan más, más, de su forma distinta de entender la literatura.
A la mejor literatura
Porque entre todas las leyendas una se levanta sólida e incombustible. Es aquella que acerca a aquel hombre de nariz aguileña a la mejor literatura. Mordaz convencido, antirreligioso, antimilitarista, antisocial, anti casi todo convencido, Boris Vian es un creador de una fantasía arrolladora que deja al lector inerme y envuelto en una tela de araña en la que se mezcla lo cínico, lo fantástico, lo inquietante y, de forma muy sutil pero contundente, lo humorístico.
Vian se marca como objetivo, y él lo repitió con contundencia en vida, reflejar el absurdo de una existencia en la que el odio, el dinero y la muerte se erigen en dioses ante los que el hombre puede y debe esgrimir la carcajada y la poesía. El humor es en Vian una forma de gritar ¡hasta aquí hemos llegado! ¡Ya está bien! El carácter atroz de la condición humana requiere respuestas y esas las dio, con sutileza y oficio, en todas y cada una de sus obras.
Eso de enfant terrible que tanto gusta a los franceses se corporeiza en Boris Vian de un modo incuestionable. Acaso sin pretenderlo, Escupiré sobre vuestras tumbas o Y mataremos a todos los horribles se convierten en referentes del erotismo literario. Como La merienda de los generales o Los fundadores del imperio lo son de una forma de entender el teatro profundamente antimilitarista, o el amor ligado a La espuma de los días que, se vuelve canto frustrante en El otoño en Pekín, La hierba roja, Los perros, el deseo y la muerte, El lobo-hombre o El arrancorazones.
Sin él


Aquejado desde la infancia de graves problemas vasculares, se fue pronto, pero queda su eco resonando en los garitos que el tiempo devoró, en las calles por las que dejó vagar su rechazo a lo establecido, en las carnes envejecidas que acarició, en los seres que sedujo. En su forma hipnótica de entender la literatura.
Enfermizo e irreverente. Anarquista convencido, insomne, multifacético e hiperactivo, el mito de Boris Vian cobra fuerza ahora cuando se cumplen cinco décadas de la tarde en la que acudió de incógnito al cine le Petit Marbeuf, muy próximo a los Campos Elíseos y, en plena proyección, sufrió un infarto. Los espectadores próximos reclamaron al operador que detuviese la proyección. No lo hizo. Ente sombras y murmullos sacaron en volandas a aquel hombre inconsciente. Boris Vian murió, al tiempo que su mito nacía, en una ambulancia camino del hospital.




 Murió con 39 años, hace 50. Corta vida pero más que suficiente para tejer no una sino varias leyendas. El tiempo se ha encargado de demostrar que todas, o casi todas, tienen fundamento en relación con aquel hombre al que fulminó un paro cardíaco mientras asistía, en la tarde del 23 de junio de 1959, a la proyección de la adaptación cinematográfica de Escupiré sobre vuestras tumbas, una de sus más célebres novelas. Así de inquietante se escribe la historia.
Murió con 39 años, hace 50. Corta vida pero más que suficiente para tejer no una sino varias leyendas. El tiempo se ha encargado de demostrar que todas, o casi todas, tienen fundamento en relación con aquel hombre al que fulminó un paro cardíaco mientras asistía, en la tarde del 23 de junio de 1959, a la proyección de la adaptación cinematográfica de Escupiré sobre vuestras tumbas, una de sus más célebres novelas. Así de inquietante se escribe la historia.