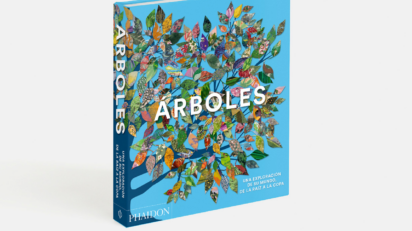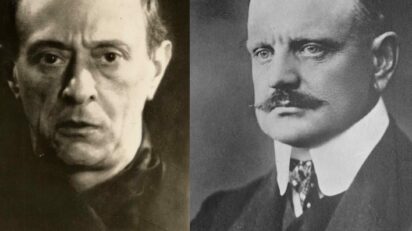Maubert era un adolescente el día que descubrió esta escultura y las sensaciones que le procuró fueron las propias de un flechazo en toda regla. Y así todo se difumina a su alrededor excepto el objeto de sus atenciones y cuantas más vueltas y perspectivas busca para apreciarla más preguntas le asaltan. ¿Cómo se las apaña para crear la ilusión de una piel sin que tenga el aspecto de un hombre desollado? ¿Cómo consigue hacer sensible lo que hay debajo de una materia de aspecto calcinado? ¿Qué demonios le otorga tanta humanidad a ese esqueleto de carne? ¿Cuál es el secreto para dotar de tanta alma semejantes alambres de bronce? Ya en ese encuentro inicial descubre el joven que la propia escultura trae consigo sus propios interrogantes, las tres preguntas eternas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos?
El hombre que sufre
![Alberto Giacometti. Homme qui marche I, 1960 [Hombre que camina I]. Bronce. Fondation Marguerite y Aimé Maeght, SaintPaul-de-Vence. © Alberto Giacometti Estate / VEGAP (Spain), 2013](https://www.hoyesarte.com/wp-content/uploads/2013/06/171-239x300.jpg)
Alberto Giacometti. Homme qui marche I, 1960. Bronce. Fondation Marguerite y Aimé Maeght, SaintPaul-de-Vence. © Alberto Giacometti Estate / VEGAP, 2013.
Por mucho que el propio Giacometti negara que su trabajo evoca la supervivencia del delirio nazi, resulta difícil mirar sus figuras esqueléticas y no acordarse de las imágenes tantas veces vistas en documentales de prisioneros desnudos y famélicos de Buchenwald. La precariedad de millones de vidas, la fragilidad instantánea de millones de existencias, encarnadas todas en una figura alargada de bronce que parece avanzar a zancadas huyendo del horror.
El hombre incansable
El hombre que camina es también el propio Giacometti, “es la representación misma de su búsqueda incesante”. No hay más que ver la fotografía que le hizo Cartier-Bresson cruzando una calle lluviosa para comprender que no se fue muy lejos a buscar un modelo para su escultura más célebre. Hombre sin vanidad lo llama Maubert: con la espalda encorvada, con el pecho hundido sí, pero determinado a cumplir su objetivo, decidido a no rendirse, entregado a una causa que sólo él conoce.
El hombre que muere
El hombre que camina es asimismo el hombre que existe, el que piensa. “Es fácil”, escribe Maubert, “relacionar la obra maestra de Giacometti con el existencialismo triunfante de su amigo Jean Paul Sartre. ¿Cómo no ver en ella su ilustración viva?”. La relación con el filósofo no es la única que recoge el libro; también describe su amistad con el comerciante de arte -e hijo de su padre- Pierre Matisse o con el pintor Francis Bacon. En el capítulo de influencias van desfilando todos los que fueron dejándole algún poso: Cézanne, Tintoretto y Velázquez y, claro está, Auguste Rodin y los artistas antiguos, especialmente los egipcios. No hay esta vez apenas espacio para su entorno familiar, su mujer, su hermano y su musa Caroline, a los que ya retrató en La última modelo, título de su anterior texto sobre el pintor, dibujante y escultor suizo nacido en Borgonovo en 1901 y fallecido en Coira en 1966.
Nacemos solos y nos morimos solos es ya una frase hecha a partir de otra un poco más larga atribuida a Orson Welles. Ese hombre que camina también parece enfilar la última recta y se lleva para ese viaje inevitable que nos saca del mundo lo mismo que trajo consigo cuando apareció en él por primera vez.
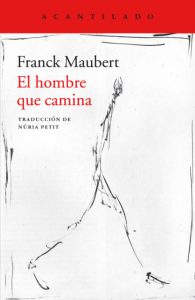 El hombre que camina
El hombre que camina
Franck Maubert
Traducción: Núria Petit
Editorial Acantilado
144 páginas
12 euros