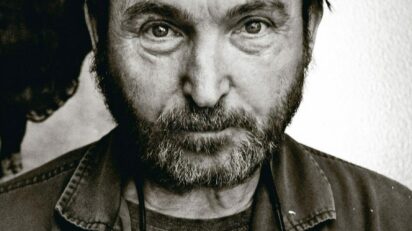Aunque la cosa se prestaba, no está en el ánimo del autor epatar con historias llenas de violencia ni poetizar en la semblanza de tanto practicante caído en desgracia, ni por supuesto escribir para enterados. Al contrario: esboza vidas y doctrinas de forma clara, contenida, rigurosamente documentada e incluso honesta cuando la glosa requiere echarle algo de imaginación.
Seguramente hubo otros osados en época medieval que se salieron de la norma pero que acabaron por dar un paso atrás cuando las cosas se pusieron feas de verdad. Cantaba Brassens aquello de que “si hay una cosa amarga, lamentable, ésa es entregar el alma a Dios y darte cuenta al morir de que te has equivocado de idea y de camino”. Los protagonistas de este libro entregan el alma a lo que creen: tienen clara la idea y el camino, y están dispuestos a llevarla hasta el final aunque la realidad y el poder les recuerden que se juegan mucho más que quedarse en minoría. Se jugaban, en bastantes casos, sus vidas. Vidas que, como aclara el autor en el prólogo, pueden parecer fantásticas e inverosímiles pero que son absolutamente reales.
Esta colección de biografías se devora en una tarde a poco que uno sienta algo de curiosidad por la historia de las religiones y en concreto por la del cristianismo, e incluso careciendo de dicho interés, tal es la fuerza de las peripecias narradas. ¿Pero qué ideas defendían estos herejes? Pues podía ser que negaran la existencia del infierno (Socino, siglo XVI) o que Cristo reuniera en sí mismo la doble naturaleza divina y humana y que siendo plenamente humano no acumulara pecados y contradicciones (Apolinar de Laodicea, siglo IV). O podía ser que afirmaran la posibilidad de desarrollar toda nuestra voluntad con libertad y sin la gracia de Dios (el monje Pelagio, siglo V). O algo tan revolucionario –casi hasta nuestros días– como promover una idea de la iglesia ajena a las propiedades, el poder y los lujos, así como la igualdad de hombres y mujeres (Fray Dulcino, siglo XIII). A veces podía bastar para la condena con ponerse a crear doctrina si quien lo hace es mujer e inculta como la costurera toledana Isabel de la Cruz en el siglo XVI.
Si hay una figura que parece nacida para la herejía, esa fue la de Fausto Socino (siglo XVI): casi es más fácil decir contra qué no estaba este teólogo italiano que lo contrario. Rechazó el misterio de la Trinidad, que Cristo naciera misteriosamente de la Virgen, que la Iglesia tuviera siempre la verdad de su parte, que se pudiera bautizar a los recién nacidos… Como apunta Pau, el modo en que ensalzó la razón por encima de la fe explica que su pensamiento fuera tan determinante en la Ilustración o en intelectuales como Leibniz o Locke.
Con los herejes españoles entra en escena la Inquisición y el índice de libros prohibidos, y ya se sabe que cuando el santo tribunal se ponía manos a la obra había poco margen de maniobra (“la Inquisición solía encontrar lo que quería encontrar”). La censura cayó sobre el sacerdote madrileño Antonio de Rojas, que se atrevió a poner negro sobre blanco consejos para alcanzar antes el estado espiritual de la contemplación cristina. El libro se publicó en Madrid en 1628 con el título de Vida del Espíritu y como suele pasar con las cosas que se prohíben se convirtió para muchos en comprensible objeto de deseo.
Se cuelan dos médicos, Arnau de Vilanova, cuyas obras ardieron en la hoguera, y Miguel Servet, en cuyo caso fueron sus huesos los que acabaron entre llamas. Éste último, hombre de múltiples intereses y descubridor de la circulación sanguínea pulmonar, no podía sino pensar que el cuerpo es tan constitutivo de la persona como el alma. Esa equiparación resultaba inadmisible para Calvino, que hizo cuanto estuvo en su mano para que el aragonés fuera apresado y juzgado el día que puso pie en Ginebra.
Tomás de Aquino calificó a los herejes de malhechores que merecen poca misericordia. A mediados del siglo pasado la Iglesia Católica reconoció las dosis de sentido y valor que hubo en la actitud de quienes se desviaron de la norma. Pau empieza su libro afirmando que fueron necesarios para cuestionar y acabar desechando esas ideas que por pura inercia mantenemos sin que merezcan ese privilegio. Malhechores para la época sí, pero con ideas propias; rebeldes con una causa que honradamente creían justa.