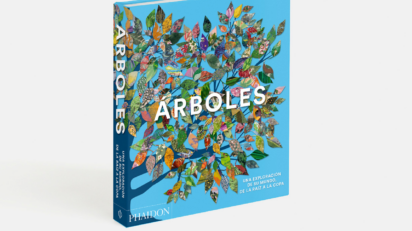Probablemente la fiebre amarilla llegó a América desde las zonas endémicas de África con el comercio y el tráfico de esclavos. Se sabe por los testimonios de Hernando Colón y Bartolomé de las Casas que el primer contacto de los europeos en ruta para América con un área endémica de fiebre amarilla se produjo durante el tercer viaje de Cristóbal Colón, en una escala que realizó con parte de su tripulación en las islas de Cabo Verde. El relato de Hernando Colón, hijo natural del descubridor, es bastante clarificador: “…decidió no esperar más; y especialmente porque temía que enfermase la gente, por ser aquella tierra malsana… las tres partes de los moradores de la isla estaban enfermos y todos tenían mal color”.
Antes del tercer viaje de Colón no es fácil demostrar la existencia de fiebre amarilla en el continente americano y aunque algunos expertos han llegado a plantear que el cocoliztli de los aztecas podría haber sido el nombre utilizado para designar algunas epidemias de fiebre amarilla, parece que se trata más bien de descripciones del tifus exantemático o de alguna afección similar, ya que se presentaba con fiebres altas y hemorragias nasales abundantes.
En cambio, después del citado viaje, en el que tras la escala en la “isla enfermísima” la tripulación comenzó a enfermar, ya es posible explicar la transmisión de la fiebre amarilla del continente africano al Nuevo Mundo. Es más, según la opinión del historiador de la medicina Francisco Guerra, la selección natural de las distintas razas por la resistencia al virus ha dado como resultado la actual estructura racial y sociopolítica del Caribe. Una opinión parecida sostiene John Robert McNeill y, refiriéndose a las investigaciones de este último autor recogidas en Mosquito Empires, el premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa cuenta que la fiebre amarilla, junto con el paludismo, “ha hecho más para fraguar la historia de esa encrucijada de culturas, razas, leyes y tradiciones que es el Caribe que todos los indígenas, conquistadores, piratas, misioneros, contrabandistas, negreros e inmigrantes instalados en esas islas, costas y selvas bañadas por ese mar esmeralda e iluminadas por esos cielos lapslázuli”.
La enfermedad se trasladó posteriormente desde América a la península ibérica (probablemente los puertos de Lisboa, Cádiz, Málaga y Cartagena fueron los principales puntos de difusión) y desde aquí se extendería al resto de Europa (primero Francia e Italia y luego Europa central hasta llegar a Rusia y los países escandinavos), causando daños considerables, y a menudo irreparables, en la sociedad de los siglos XVII y XVIII.
Ya en el siglo XVI Gonzalo Fernández de Oviedo cuenta que: “…aquellos primeros españoles que por acá vinieron, cuando tornaban a España algunos de los que venían en esta demanda del oro, si allá volvían era con la misma color de él; pero no con aquel lustre, sino hecho azamboas y de color de azafrán o tericia; y tan enfermo, que luego, o desde a poco que allá tornaban se morían, a causa de lo que habían padecido…”.

A mediados del siglo XVII hubo una epidemia que desde las islas Barbados y Guadalupe se extendió al resto de las Antillas y la costa oriental de Centroamérica. El franciscano Diego López de Cogolludo en su Historia de Yucatán hizo una de las primeras descripciones de sus síntomas: “Lo más común era que sobreviniera a los pacientes un grandísimo e intenso dolor de cabeza y de todos los huesos del cuerpo. Al poco rato, daba tras el dolor calentura vehementísima, que a los más ocasionaba delirio, aunque a algunos no. Seguían unos vómitos de sangre podrida, y de estos muy pocos quedaban con vida. (…) Fueron muchísimos los que no pasaron del tercer día; los más murieron entrando el quinto, y muy pocos los que llegaron al séptimo”. Aunque al principio, el mal parecía atacar solo a los españoles y respetar a los indios, pronto el horrible estrago hizo mella en los pueblos y aldeas indígenas y raro fue quien durante los dos años que duró la epidemia no enfermó: “quedaban todos pálidos que parecían difuntos”.
A veces se propagaba también ampliamente por toda la zona subtropical de América del Sur o producía graves epidemias en el este y el sur de lo que hoy es Estados Unidos. Asimismo, en sus aposentos de la costa oeste africana, la fiebre amarilla, que apenas afectaba a la población nativa, hacía verdaderos estragos entre los europeos y constituía, junto al paludismo y la disentería, “la sepultura del hombre blanco”. Además, desde allí se extendió con intervalos irregulares, pero en oleadas muy violentas, a los países mediterráneos.
La enfermedad también desempeñó un importante papel en la sociedad europea y americana del siglo XIX. Ya se había establecido con carácter endémico en Centroamérica y el Caribe desde hacía dos siglos y medio. En estas zonas, curiosamente, causaba la muerte de españoles, franceses, ingleses, holandeses y demás emigrantes europeos, pero respetaba de un modo extraño a los esclavos negros. El frecuente tráfico comercial entre los puertos europeos y los de las colonias americanas motivaron la presencia de brotes epidémicos, que se hicieron constantes a partir de 1800 y que cobraron una gravedad extraordinaria durante el primer tercio del siglo. Tan arriesgada era la aventura que suponía partir para La Habana u otras ciudades del Caribe que una buena parte de los que se embarcaban con la esperanza de hacer fortuna tan solo encontraban el infortunio del “vómito negro”, nombre con el que desde mediados del siglo XVIII también se conoció la fiebre amarilla en España por ser este uno de sus signos más característicos.

La península constituyó una fácil puerta de entrada para las invasiones de fiebre amarilla, contabilizándose tres grandes ataques a lo largo del siglo XIX. El primero de ellos llegó con el siglo por el puerto de Cádiz a través de una corbeta procedente de Cuba. El azote diezmó considerablemente a la población y causó el pavor en las provincias andaluzas y del Levante. De la situación de pánico en la que sumió a la población es buena muestra la Orden de la Junta de Sanidad de Vera (Almería) de que “…las cartas que vengan de Cádiz o de sus inmediaciones que sean rociadas con vinagre”. Y es que “…en la casa donde entraba, casi no se despedía hasta después de haber visitado a toda la familia” (J. Villalba). Por otra parte, no pocos literatos calificarían a la enfermedad como “la peor de las fiebres”.
Lo mismo sucedió con la segunda epidemia, que coincidió con la invasión de las tropas napoleónicas y las primeras guerras de independencia americanas, que, además, permitieron extender su acción patógena con el movimiento de los soldados.
Sin embargo, la tercera, aun cuando tampoco respetó el sur peninsular, se ensañó especialmente con Cataluña, Aragón y Baleares. La epidemia se desató en Barcelona en agosto de 1821 y no pudo ser controlada hasta finales del mes de noviembre; por el camino dejó alrededor de 20.000 muertos. Muy rápidamente, Francia reaccionó y desplegó un cordón sanitario, por tierra y por mar, destinado a impedir la propagación de la enfermedad hacia su territorio, y mandó a principios de octubre a un grupo de médicos a Barcelona para ayudar a los locales. El poeta Aimé Dupont dedicaría una oda a evocar el suceso, mientras que Victor Hugo se inspiraría en el mismo para escribir la suya: La dedicación, en la que se refería a la enfermedad como un monstruo que planea sobre la ciudad solitaria, que “la cubre con sus alas y la estrecha con sus horribles brazos”, un monstruo que “encadena a sus víctimas y los arrastra a los abismos”; asimismo, el autor de Los miserables muestra su admiración por aquellos que “combatieron el azote ante el cual huye el mundo”.
Medio siglo después, durante los primeros meses del año 1871 se produjo en la ciudad de Buenos Aires una epidemia que se llevó por delante a varios miles de personas, diezmando considerablemente la ciudad del Río de la Plata. El libro Cuando murió Buenos Aires, de Miguel Angel Scenna, cuenta detalladamente cómo el mal afectó a las costumbres y el modo de vivir de sus habitantes. Por su parte, Diego Muzzio hace de la epidemia el nexo de unión entre los relatos que componen Las esferas invisibles, una obra con aires góticos en la frontera de la novela histórica. La enfermedad también dejó huellas en la pintura: Episodio de la fiebre amarilla, del uruguayo Juan Manuel Blanes, que refleja la patética escena de una joven tendida en el suelo, con su pequeño hijo buscando su pecho. Unos años más tarde sería la ciudad de Nueva Orleans la que sufriría su azote inmisericorde.

La fiebre amarilla levantó frecuentes y arduas discusiones durante toda la centuria decimonónica entre los que defendían su carácter contagioso y los que se oponían a dicha calificación. Tales discusiones no estuvieron exentas muchas veces de una fuerte carga política y, tanto en España como en el resto del mundo, el miedo a que la actividad del comercio internacional pudiera detenerse contaminó de ideas económicas y políticas el pensamiento médico de la época y permitió que el “anticontagionismo” perdurara de forma arraigada durante muchos años. Hasta los médicos de reconocida ideología liberal llegaron a considerar nociva y absolutista la idea de contagio.
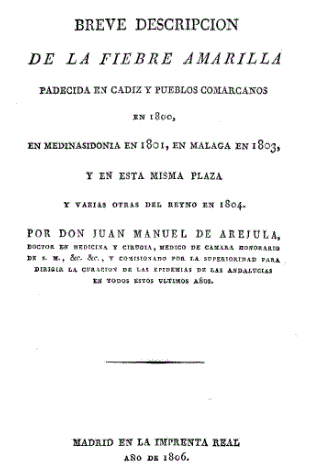
Sin embargo, este no fue el caso de Juan Manuel de Aréjula, médico de cámara del rey Carlos IV y comisionado para “dirigir la curación de las epidemias de las Andalucías”, que realizó la siguiente descripción acerca de las causas de la enfermedad: “Yo estoy muy persuadido de que para que esta calentura se actúe y generalice se necesita la concurrencia de una causa remota externa, que son los contagios; de la predisponente, que es la disposición del sujeto, que no habiendo pasado la enfermedad es capaz de contagiarse; y de la estación del año que nombro concausa al propósito para que aquellos ejerzan su poder, cuyo efecto actuado o manifiesto en el individuo ocasiona una debilidad considerable y general del todo el sistema nervioso, a lo que los médicos, tomando el nombre de la lengua griega, han llamado ataxia”.
La enfermedad tuvo una enorme repercusión social en la Europa del Romanticismo. Artistas, poetas y novelistas la adoptaron como tema de más de un centenar de obras y los diarios ofrecieron amplias informaciones sobre el desarrollo de las epidemias, además de recoger extensos artículos médicos. Se publicaron un número impresionante de libros y panfletos acerca de las causas, la preservación y el tratamiento de la enfermedad, como consecuencia de la avidez de información y el estado de terror en el que vivía la población, situación que puede resumirse en la siguiente frase de Aréjula: “nada aterra tanto cuando reina dicha enfermedad que el oír decir: epidemia, fiebre amarilla”.
La fiebre amarilla corrió paralela a otra bien distinta, la “fiebre hemorrágica” de la emigración. De ambas se ocupa el polifacético Armando Palacio Valdés en su Sinfonía Pastoral: “Los barcos que transportaban en aquella época a los emigrantes eran de vela, unas cáscaras de nuez, sucios, hediondos, donde marchaban hacinados los pobres aldeanitos que enviaban de Asturias a Cuba para hacer fortuna. El cincuenta por ciento moría al llegar del terrible vómito negro; los que quedaban vivos trabajaban toda su vida sin lograr otra cosa que comer; sólo algunos, pocos, favorecidos por la suerte, conseguían, ya maduros, restituirse a sus pueblos con fortuna”.

El gran avance en el conocimiento de la fiebre amarilla y en la lucha contra la misma no se produjo hasta los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del XX, coincidiendo con un acontecimiento histórico de repercusión universal como fue la construcción del Canal de Panamá, situado en una zona típica de fiebre amarilla. Al acabar la guerra hispano-norteamericana, Cuba quedó bajo control de un Gobierno militar estadounidense que creó una comisión de estudio compuesta por médicos del Ejército, encabezada por el doctor Walter Reed, con objeto de erradicar la enfermedad.

La comisión orientó sus investigaciones de acuerdo con la teoría del médico hispanocubano Carlos Finlay y Barrés, que venía sosteniendo desde 1881 que la fiebre amarilla era una enfermedad transmitida por un mosquito, que sería conocido más tarde como Aedes aegypti. Como no se tenía conocimiento de ningún animal que fuese susceptible a la enfermedad, todos los experimentos se tuvieron que llevar a cabo con soldados. Los resultados del estudio fueron concluyentes y pueden resumirse en los siguientes puntos: el portador de la fiebre amarilla es el mosquito que actúa de intermediario en la transmisión de la enfermedad, la sangre del enfermo podía infectar al mosquito solamente durante los primeros tres o cuatro días del proceso y el mosquito no podía infectar a otros seres humanos hasta diez o doce días después de haberse alimentado con sangre contaminada.
En 1901, Walter Reed y su ayudante James Carrol demostraron la existencia de un virus filtrable específico de la enfermedad, confirmando la hipótesis de Finlay acerca del mecanismo de transmisión de la enfermedad. Aunque la prueba definitiva de que se trataba de un virus tuvo que esperar hasta 1929, a partir de estas premisas se empezaron a adoptar rígidas medidas y se consiguió controlar la enfermedad en un período de tiempo extraordinariamente corto tanto en las zonas accesibles de Centroamérica como en las ciudades más importantes de la costa americana.
Tras distintos intentos de desarrollar una vacuna, en 1937, Max Theiler, que estaba trabajando para la Fundación Rockefeller, desarrolló una vacuna efectiva a partir del suero de un hombre africano (Asibi) del que se había aislado el virus. Theiler, que sería galardonado con el Nobel de Medicina en 1951, descubrió que una mutación favorable en el virus previamente atenuado había producido una cepa altamente eficaz (17D) y la desarrolló empleando sucesivos pases en cultivos de tejido preparados a partir de huevos embrionarios de pollo. Esta es básicamente la vacuna que se sigue utilizando hoy en día como el mejor medio de prevención. Como consecuencia de los últimos brotes epidémicos se ha puesto en marcha el desarrollo de procesos tecnológicos más avanzados que permitan cubrir en mucho menos tiempo la demanda que pueda surgir en un determinado momento.
No obstante, en África, la enfermedad se ha mantenido desde entonces en niveles importantes, hasta el punto que, a principios de la década de los años 60, en Etiopía hubo unas 100.000 personas infectadas por el virus, con una tercera parte de muertos; en 1990 se registraron en Camerún 20.000 casos con alrededor de un millar de muertos. La deforestación, el calentamiento global, los grandes movimientos de población que ha traído consigo la globalización, el hacinamiento en grandes ciudades y la falta de disponibilidad de la vacuna en determinados territorios han posibilitado un aumento de la fiebre amarilla en los últimos años del siglo XX y primeros años del nuevo milenio. Actualmente hay una treintena de países en África y una docena en Sudamérica (especialmente Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador y Colombia) en los que sigue siendo endémica y millones de personas están en riesgo de sufrirla. El último brote importante se produjo hace cinco años en Angola y la República Democrática del Congo, al que siguieron otros en Uganda, Nigeria y Brasil.
Y es que, a pesar de que en 1988 el Grupo Técnico Mixto UNICEF/OMS sobre la Inmunización en África recomendó la integración de la vacuna 17D en el programa nacional de inmunización de los países con riesgo, por desgracia, la cobertura de la vacunación sistemática contra la fiebre amarilla ha seguido siendo más baja de la deseada en la mayoría de los países africanos con riesgo. Por otra parte, en América del Sur, si bien la vacunación se ha utilizado durante decenios, la cobertura y las estrategias de los distintos países han variado considerablemente: se han conseguido tasas superiores al 70% en regiones endémicas de Brasil, Bolivia y otros países, pero en otras zonas apenas se ha alcanzado el 30%.
Hoy sabemos que la fiebre amarilla está producida por un arbovirus de la familia de los flavivirus, de unos 50 nanómetros de diámetro aproximadamente, que contiene ARN monocatenario. Existen dos ciclos de transmisión: en el de transmisión urbana de una persona a otra, el vector del virus es Aedes aegypti, mientras que en el ciclo selvático de transmisión de un mono a otro y accidentalmente de un mono arborícola o terrestre a una persona intervienen distintas especies de mosquitos, que también son responsables de otras enfermedades contagiosas; sin la intermediación de los insectos la fiebre amarilla no se transmite directamente entre personas. Alrededor del 90% de los 200.000 casos anuales de fiebre amarilla, con una tasa de mortalidad del 10-15%, se producen en África, donde la transmisión es tanto de ciclo urbano como selvático. En América del Sur predomina la fiebre amarilla selvática, tanto en casos individuales como en brotes localizados.
Aunque la vacuna es efectiva y proporciona inmunidad en el 99% de las personas con una sola dosis al cabo de un mes, en personas que por distintos motivos no han sido vacunadas, el virus puede llegar a provocar más de un 50% de mortalidad cuando consigue desarrollar los cuadros más graves de la enfermedad, ya que no existe curación y solo se puede proporcionar a los enfermos tratamiento sintomático y de soporte.
En cuanto a la prevención de la fiebre amarilla urbana se puede realizar mediante vacunación a gran escala y medidas para hacer desaparecer el vector, como eliminación de aguas estancadas y demás criaderos potenciales de mosquitos, junto con insecticidas, repelentes y mosquiteras; en cambio, la vacunación es el único medio eficaz de lucha en las zonas selváticas. En 2005 se creó el “Certificado Internacional de Vacunación y Profilaxis” (ICVP) como condición imprescindible para la entrada en un país, incluso sólo en tránsito, de viajeros procedentes de zonas endémicas.
La estrategia de prevención vacunal en regiones con riesgo de transmisión del virus comprende dos tipos de actuación. El primero es la inclusión de la vacuna en los calendarios nacionales de vacunación a los 12 meses de vida; la vacuna se debe aplicar por vía subcutánea en una sola dosis de 0,5 ml, en la parte superior del brazo (se puede administrar simultáneamente con cualquier otra vacuna). El segundo componente de la prevención es la realización de campañas de vacunación colectiva para proteger a los grupos susceptibles de mayor edad en zonas de riesgo. La vacuna no está recomendada en menores de nueve meses, en adultos mayores de 60 años y en mujeres embarazadas. Durante los últimos 80 años la vacuna ha demostrado su seguridad y ha evitado la muerte de muchos millones de personas en todo el mundo.