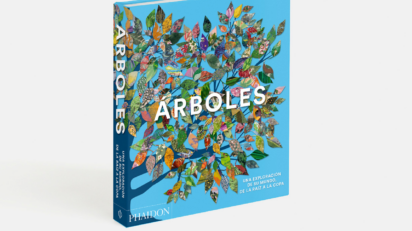Para entonces las víctimas del conflicto bélico habían sido superadas ampliamente en tan sólo unos pocos meses por la terrible y singular pandemia de gripe que recorrió el mundo entero más veloz que la pólvora quemada en los campos de batalla. El impacto fue terrible por su impresionante tributo de víctimas. Se considera que ningún otro acontecimiento histórico ha provocado tantas muertes en un período de tiempo tan corto: veinte millones según los cálculos más prudentes y cincuenta millones de acuerdo con las estimaciones más pesimistas.
La pandemia tuvo características singulares tanto por su extremada virulencia como por su distinto comportamiento en relación a los diferentes grupos de población: atacó más a las personas jóvenes, entre 20 y 40 años, que a los tradicionales grupos de riesgo: niños y personas mayores. De alguna manera, la gripe se comportó como la guerra, eligiendo a sus víctimas entre la población más activa, aunque sin distinción de sexos.
La gripe del 18 fue el fatal colofón de la Primera Guerra Mundial. Si el inicio del fin de la guerra hay que buscarlo en la decisión de Estados Unidos de entrar en el conflicto a favor del bando aliado a partir de abril de 1917 (a finales de junio de ese mismo año ya habían llegado a Francia los primeros contingentes de tropas americanas), el comienzo de la epidemia de gripe también hay que buscarlo un año después en la propia Norteamérica.

Muerte y hombre (E. Schiele).
En efecto, todo comenzó en la primera semana de marzo de 1918. Los primeros casos se detectaron en un campamento del ejército situado en Kansas y desde el Medio Oeste la gripe se extendió rápidamente hacia la costa este favorecida por el continuo movimiento de tropas. Unas semanas después se comprobaría la brusca elevación de la mortalidad en un buen número de grandes ciudades, a finales de mes, el agente patógeno –sin “pasaporte” conocido hasta entonces– estaba dispuesto para embarcarse rumbo a Europa, y a primeros de abril ya se habían registrado los primeros casos en los acuartelamientos de Burdeos y Brest, dos de los principales puertos de desembarco de tropas en Europa.
Para W.T. Vaughan, sin duda, la gripe fue llevada a Francia por esa gran masa de hombres que viajaban al país desde Estados Unidos (conviene recordar que entre marzo y septiembre de 1918 desembarcaron en Europa más de un millón de soldados norteamericanos). Pronto comenzaron a aparecer también los primeros casos de gripe entre los soldados franceses e ingleses y, a lo largo del mes de abril, la epidemia se extendió por Francia e Italia, al tiempo que en tierras americanas alcanzaba tanto la costa atlántica como la del Pacífico.
En mayo, la onda expansiva penetraba en España, Portugal, Grecia y Albania y, a partir de junio, estaba ya no sólo en toda la Europa mediterránea, sino también en otras regiones del mundo tan distantes entre sí como la Península escandinava, el Caribe, Brasil, China y algunos países norteafricanos. Paulatinamente, durante el verano, la epidemia de gripe fue desapareciendo de todo el mundo, excepto de las zonas más australes, a las que había llegado con cierto retraso. Esta primera oleada fue relativamente benigna y no tuvo grandes consecuencias demográficas y sociales. Su mayor interés radica en que fue el preludio de la gran epidemia de otoño, que ha sido considerada como “la peor plaga de la historia” (F. Macfarlane Burnet y D. O. White).
A finales del mes de agosto apareció de forma explosiva y simultáneamente en muchos puntos del planeta una nueva oleada epidémica, caracterizada por su gran poder de contagio y letalidad, que tuvo sus principales focos difusores en Brest (Francia), Boston (EE.UU.) y Freetown (Sierra Leona). A finales de septiembre, la gripe había invadido toda Europa desde el foco originario de Brest, todo el territorio americano desde Boston y el continente africano y toda Asia desde Freetown.
En octubre, los muertos se contaban por millones en todos los continentes, excepto Oceanía –la llegada de esta nueva ola también se retrasaría un poco– y, a mediados de noviembre, la pandemia se encontraba visitando Alaska y causando en algunas poblaciones esquimales una mortalidad superior al 90%. En lo que restaba del otoño, la gripe impregnó de un humo más negro que el de la metralla de la guerra hasta el último confín de la Tierra. Afortunadamente, poco antes de iniciarse el invierno, se fue retirando con gran rapidez de las zonas afectadas, como si quisiera dar una tregua ante la proximidad de las fiestas navideñas.
Los efectos de esta segunda ola pandémica fueron devastadores, ya que tuvo una extraordinaria gravedad, sobre todo en las últimas semanas de octubre, afectó a un gran sector de la población y provocó una tasa de mortalidad del 6-8%, especialmente entre los adultos jóvenes, la población más activa desde el punto de vista laboral. El historiador A.W. Crosby, en su obra Epidemia y Paz 1918, ha dejado constancia de la situación dantesca vivida por algunas de las más importantes ciudades durante esta segunda invasión gripal.
La tercera oleada se presentó en febrero-marzo y duró hasta mediados de mayo de 1919. Tuvo el mismo “espíritu maligno” que la anterior, con una alta morbilidad y un elevado porcentaje de complicaciones que con frecuencia causaban la muerte de los afectados. Sin embargo fue más corta en el tiempo y tanto su presentación como su declive fueron más lentos; por tanto, no revistió un carácter tan universal y provocó un número de víctimas mucho más reducido, aunque nada desdeñable, siendo ahora también los jóvenes el segmento de población más afectado por la virulencia de la enfermedad. En general, atacó más a las zonas menos afectadas por las dos oleadas anteriores.
Aún hubo un cuarto brote epidémico durante el invierno de 1920, pero de menor gravedad, incidencia y número de complicaciones; además, su patrón de comportamiento fue algo diferente castigando preferentemente a los niños más pequeños. La gripe siguió circulando entre la población humana en los años siguientes, alternando brotes epidémicos de mayor o menor importancia en zonas más o menos extensas del mundo.
En conjunto se estima que la gripe de 1918-1919 afectó a más de la mitad de la población mundial y tuvo una tasa de mortalidad de al menos el 3%, lo que supone más de veinte millones de personas fallecidas en apenas un año; de ahí que haya sido calificada como “el más grande conflicto epidémico que ha sufrido el mundo en todos los tiempos”.
Verdad y literatura de la gripe ‘española’
En el primero de sus relatos autobiográficos, El pequeño Wilson y el gran Dios, Anthony Burgess dibujó el esperpéntico cuadro que encontró su padre cuando regresó a casa procedente del campo de batalla: junto a la cuna donde él estaba yacían muertas su madre y su hermana. El escritor evoca con gran realismo el primero de los trágicos hechos que marcarían su vida y su obra:

El poeta pobre (C. Spitzweg).
“Los primeros recuerdos de uno suelen ser indirectos: te dicen que hiciste o participaste en algo; uno lo dramatiza y guarda la imagen falsa en los anales de los recuerdos verdaderos. Pues bien, tengo menos de dos años cuando veo, sentado sobre un hombro, a una multitud en el Picadilly de Manchester, agitando banderas y vitoreando el armisticio. Entonces se apagan las luces. A principios de 1919 mi padre, aún no licenciado, llegó a Carisbrook Street en uno de sus permisos regulares, probablemente irregulares, y encontró muertas a mi madre y a mi hermana. La pandemia de gripe había atacado Harpurhey. No cabía duda sobre la existencia de un Dios: sólo el ser supremo podía inventar un sainete tan ingenioso después de cuatro años de sufrimiento y devastación sin precedentes. Por lo visto yo cloqueaba en la cuna mientras mi madre y mi hermana yacían muertas en una cama en la misma habitación. No debía cloquear, sino gritar de hambre; quizá la vecina, que también estaba enferma, me había traído un frasco de tónico. La actitud de mi padre hacia su hijo debe ser ahora demasiado complicada para resultar inteligible…”.
Como los de tantas otras personas que sobrevivieron a la epidemia, la gripe también destruyó los sueños y esperanzas de Miranda, la protagonista de Pálido caballo, pálido jinete y “alter ego” de la escritora norteamericana Anne Katherine Porter, que sufrió los estragos de la enfermedad en su juventud y quedó marcada por ellos el resto de su vida.
Al principio, la manera de presentarse hizo que, en muchos casos, la gripe se confundiera con otras enfermedades y que no se le diera la importancia debida. De acuerdo con A.W. Crosby, “el brusco acceso de la infección y el grado de postración en el que se sumía el paciente –el término técnico es ‘fulminante’– parecía demasiado extremo para ser atribuido a la gripe”. Pero pronto los contundentes datos epidemiológicos y la detallada observación clínica hicieron que el diagnóstico no ofreciera dudas, a pesar de los confusos datos que ofrecían los análisis de laboratorio a causa de las complicaciones bacterianas secundarias y por el hecho de que se siguiera creyendo que el patógeno responsable era el bacilo de Pfeiffer –actualmente conocido como Haemophilus influenzae–, que había sido aislado durante la epidemia de 1890. Sólo a partir de 1919 comenzó a sospecharse el origen vírico de la epidemia, teoría que empezaría a tomar cuerpo de manera sólida diez años después.
En cuanto al origen, durante mucho tiempo la epidemia de 1918-1919 fue conocida como “gripe española” o “spanish lady”, intentando señalar su supuesto origen. Hoy en día esta hipótesis carece de fundamento científico y se atribuye a que la difusión de tal denominación fue más bien debida al interés de los franceses e ingleses, por una parte, y de los alemanes, por otra, en desviar la atención hacia España, dada su posición de neutralidad durante el conflicto bélico, así como por la amplia difusión que hizo la prensa de nuestro país de la epidemia a partir del mes de mayo de 1918, cosa que no sucedió –sino todo lo contrario– con la de los países involucrados en la guerra. También se ha especulado con su posible origen asiático, tal y como había ocurrido con las epidemias de 1847 y 1890; en este caso habrían sido los 200.000 coolies chinos trasladados a Francia a principios del año 1918 para trabajar en la retaguardia del ejército aliado los principales vehículos de infección, pero esta hipótesis choca con el hecho de que los primeros enfermos de que se tienen noticia en China aparecieron en el mes de julio, es decir, varios meses después de haberse recogido los primeros casos en Estados Unidos y cuando se contaban por miles las personas afectadas en toda Europa. Por tanto, la hipótesis más plausible es la del origen americano y el pronto intercambio de gérmenes entre Norteamérica y Europa, lo que viene reforzado por el aumento de gripe porcina experimentado en Estados Unidos durante la explosión de la gripe humana y la relación existente entre los virus responsables de ambas enfermedades.
En efecto, hace algo más de una década el equipo del doctor J. Taubenberger, analizando la secuencia del ARN de los fragmentos del virus de la gripe de 1918 –aislado a partir de tejidos pulmonares de un enfermo muerto durante la epidemia que se conservaban adecuadamente– y comparándola con la de otras cepas almacenadas en distintos bancos genéticos de Estados Unidos, Europa y Japón, llegó a la conclusión de que el virus que provocó la terrible pandemia era totalmente nuevo y estaba muy relacionado con un subgrupo de cepas que infectan habitualmente a los hombres y a los cerdos; una de las posibles explicaciones es que el “nuevo virus” fuera una recombinación genética entre un virus porcino y otro humano, aunque también existe la posibilidad de que el virus porcino hubiera adquirido capacidad para infectar a las personas o incluso de que el virus bien pudo haber estado “escondido en algún lugar desconocido” hasta que reapareció con un nivel de virulencia inusitado y una gran capacidad de penetración en el sistema respiratorio.
La gripe llega a España
En España, la gripe vino a añadir la crisis sanitaria a la grave situación social, económica y política en la que vivía el país. Las condiciones de vida resultaban difíciles en general y verdaderamente miserables para una buena parte de la población. El descontento social se iba extendiendo cada vez más e influía, junto con los problemas de territorialidad, a crear un clima de inestabilidad política con continuos cambios de Gobierno. La reducción de las tasas de mortalidad que se venía experimentando desde principios de siglo, con el consiguiente aumento de la población española (había alcanzado ya los 20 millones de habitantes), y la no intervención en el gran conflicto armado (España mantuvo su posición de neutralidad durante toda la guerra) eran los únicos claros celestes que dejaban ver los negros nubarrones a los que acabamos de referirnos.
Las primeras evidencias de la epidemia se registraron en el centro del país y desde este foco se difundió al resto de la Península. En junio, toda España –muy especialmente las zonas urbanas– estaba sufriendo los efectos de la gripe con más intensidad que la mayoría de los demás países europeos. La gripe se hizo notar fundamentalmente en Madrid a partir de las fiestas de San Isidro –el 23 de mayo El Heraldo de Madrid hablaba de más de 100.000 personas atacadas por la “epidemia reinante”, cifra que se había duplicado una semana después–, aunque, según el diario ABC, en su inicio la desagradable infección se reducía a “dos o tres días de brazos caídos y cuerpo derrengado”; por su parte las autoridades municipales hablaban de “numerosas invasiones” de una enfermedad de muy escasa duración que no ofrecía “gravedad alguna”. La vida social, laboral y cultural de la capital se vio seriamente afectada; la gripe alcanzó hasta al propio rey y a parte del Gobierno de Eduardo Dato, muchos cines y teatros cerraron y Correos y Telégrafos, entre otras instituciones y empresas, llegaron a la parálisis casi completa. Una situación parecida se repetiría en muchas capitales de provincia.
Al principio, dada la benignidad de la epidemia, una gran parte de la población se la tomó a broma convencida de que podía sobrellevarse con humor …y unas dosis de aspirina; mientras tanto, entre los responsables sanitarios, había quien hablaba ya abiertamente de gripe y quien prefería aludir a “una enfermedad todavía no diagnosticada”. Sin embargo, ante la extensión de la epidemia y el cariz que tomaban los acontecimientos, el 1 de junio el ABC advertía que era preciso que “sin alarma, pero con seriedad, dejándose de motes ridículos, que más dicen de inconsciencia que de ingenio, el vecindario se preocupe de la amenaza que le acecha. La epidemia va tomando caracteres de gravedad, que es preciso atajar con el esfuerzo de todos”. Pero la alarma comenzó a sonar ante las dudas, la preocupación e incluso el sentimiento de pánico de muchos. Según El Liberal, la confusión existente provocó “otra enfermedad más peligrosa que la gripe y que se llama por los aledaños de las antiguas puertas de la villa ‘canguelitis’”. Afortunadamente, a mediados de junio, esta primera oleada, comenzó a declinar y, a principios del mes de agosto, prácticamente había desaparecido del país.

Viñeta de la portada de El Heraldo de Madrid del 26 de octubre de 1918.
No obstante, lo peor estaba por llegar. La segunda oleada apareció de forma brusca en distintos puntos de la geografía española en la última semana de agosto y la primera de septiembre. Las numerosas fiestas de finales de verano, las celebraciones de las cosechas por San Miguel, el continuo trasiego de trabajadores eventuales (se calcula que en aquella época existía más de medio millón de vendimiadores) y el ir y venir de los nuevos reclutas y de los soldados licenciados fueron los principales focos de difusión de una epidemia que tuvo en el ferrocarril un medio de transporte idóneo.
La oleada se prolongaría hasta mediados de diciembre, tuvo sus momentos más álgidos en los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, afectó muy especialmente al área mediterránea y al noreste del país y fue más cruel en aquellas zonas que habían sido poco atacadas por la invasión gripal de la primavera. En Barcelona, sólo durante el mes de octubre, se registraron más de 150.000 casos con cerca de 10.000 defunciones atribuibles de forma directa o indirecta a la gripe. A finales de otoño, la epidemia se había extendido por todos los rincones del país y alcanzado en algunas regiones una tasa de mortalidad de hasta el 2% de la población. Según el Boletín de Estadística Demográfica Sanitaria, en 1918 fallecieron en España más de 148.000 personas a causa de la gripe, por lo que es de suponer que las víctimas fueron muchas más, habiendo señalado algunos autores una cifra en torno a los 250.000 fallecimientos. Pero a las familias españolas no sólo llegó el luto, sino también el pavor y el estupor.
Si recurrimos nuevamente a la prensa, podemos afirmar que conforme fue acentuándose la extensión y gravedad de la epidemia se fue acrecentado tanto el malestar de la población ante la escasa respuesta del Gobierno como la crítica general a los poderes públicos. El 12 de octubre se señalaba en El Liberal: “¿Va a tratar a este microbio, que torpedea a las poblaciones españolas, como acostumbra a tratar a los demás microbios y macrobios que hacen lo mismo? (…). Ahora no pueden alegarse divergencias de opiniones. Todo el país cree que puede ponerse inmediatamente remedio a los estragos de este enemigo que nos ha entrado por las puertas”.
Asimismo, el escepticismo de la opinión pública fue cada vez mayor ante los postulados de la medicina científica y, una vez constatada la gravedad de la epidemia y su “carácter gripal”, los medios de comunicación trataron de elaborar un discurso explicativo pagano (M.I. Porras).
La tercera oleada, que duró desde febrero a mayo, fue “como el rescoldo que queda después de un gran incendio, ya que, lentamente fue afectando a aquellos pequeños reductos donde aún existían personas que carecían de defensas inmunológicas” (B. Echeverri). De acuerdo con los expertos, la enfermedad presentó las mismas características de virulencia, pero el índice de mortalidad fue diez veces inferior.
Apuntes de la gripe en la literatura española

Josep Pla, en el Ateneu de Barcelona en 1919 (Fundacio Josep Pla).
En su Cuaderno gris, el libro en el que supo hacer como nadie lo pequeño hermoso y dotar de universalidad lo próximo, lo local, Josep Pla dedica extensos comentarios a la epidemia de “gripe española” comenzando ya con la primera frase del libro:
“Como hay tanta gripe han tenido que clausurar la universidad. Desde entonces, mi hermano y yo vivimos en casa, en Palafrugell, con la familia. Somos dos estudiantes ociosos”.
En la tercera semana de octubre, cuando la gripe está en pleno auge, relata el escritor ampurdanés:
“La gripe hace terribles estragos. La familia se ha tenido que dividir para ir a los entierros. En La Bisbal ha habido el de María Linares. En Palafrugell, el de una hija de dieciocho años (una flor de criatura) de la familia S. He ido a La Bisbal.
Desde la calle se oían llantos. Llantos en la casa y en la escalera del piso. Espectáculo impresionante que contrasta con el aire de compostura de la gente –un aire que, al oír los llantos, se encoge automáticamente, se vuelve marchito y hundido–. Estas manifestaciones de dolor lo transforman todo y hasta el paisaje parece diferente”.
Y apenas unos días después:
“…La gripe continúa matando implacablemente a la gente. En estos últimos días he tenido que asistir a diversos entierros. Esto, sin duda, hace que empiece a sentir una mengua de emoción ante la muerte –que sentimientos reales y auténticos se me transformen en una especie de rutina administrativa–. Nuestros sentimientos están siempre afectados por lo poco o por lo mucho –son de una movilidad indecente–. Aunque sólo fuese por esta razón convendría que este escándalo de la patología tuviese un fin –que la gripe no matase a nadie más–”.
Ya el 24 de febrero del año 1919 es el propio escritor quien contrae le enfermedad:
“He pasado todo el día de ayer y una parte del de hoy en la cama, con la gripe. He sudado como un caballo. Treinta y seis horas seguidas. Me levanto pálido y deshecho. Por un lado, me parece que me hubiera podido morir y que me he librado por los pelos. Cuando constato que, a pesar de la fatiga, me puedo levantar, pienso que quizá ha sido una gripe benigna (…). Las esquelas son numerosísimas. Pone la carne de gallina. La gente dice que la infección microbiana ataca, sobre todo, a los organismos fuertes y de complexión robusta”.
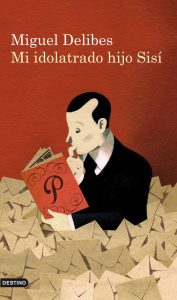 Por su parte, en Mi idolatrado hijo Sisí, Miguel Delibes recrea la situación vivida en una capital de provincias con la llegada de la gripe:
Por su parte, en Mi idolatrado hijo Sisí, Miguel Delibes recrea la situación vivida en una capital de provincias con la llegada de la gripe:
“-¡Ah, la gripe! –dijo Cecilio Rubes–. ¡Desde cuándo la gripe es una enfermedad importante?
Pensaba en Cecilio Alejandro y creía que con sus gritos restaba gravedad a la situación; quizás, hasta podría ahuyentar la gripe; todo dependía del vigor y la convicción que imprimiera a sus palabras.
Dijo Valentín:
– Esta de ahora no es cosa de broma, señor Rubes. Es una gripe que no se pasa con dos días de cama y un sello de aspirina.
Méndez levantó su rostro granujiento. Siempre se ruborizaba para hablar; con un rubor que lo incendiaba todo, la frente, las orejas y los párpados:
– Ayer murieron dos mujeres en mi barrio –dijo.
-… Mi barrio –dijo Valentín– ¿No me había dicho a mí el párroco que no dan abasto los curas para administrar la Extremaunción?
La ciudad entera se sentía atenazada por el invisible fantasma de la gripe. Se dictaron una serie de medidas preventivas: se cerraron las escuelas y los teatros; se suprimieron los paseos dominicales; las empresas funerarias montaron un servicio nocturno permanente para atender el exceso de enterramientos; a los niños nuevos se les imponía el nombre de “Roque” para preservarles de la peste; Las fondas y hospedajes cerraban por falta de clientes; los alumnos de la Facultad de Medicina recibieron una autorización especial para tratar casos de urgencias; los médicos no descansaban ni de día ni de noche… y Cecilio Rubes decía: ‘¡Ah, la gripe! ¿Desde cuándo la gripe es una enfermedad importante?’(…).
La gripe alcanzó su cenit en la ciudad y lentamente comenzó a decrecer. Los datos de las autoridades sanitarias invitaban al optimismo (…). La tensión de Cecilio Rubes comenzó a decrecer también. Seguía el luto ahincado en la ciudad, pero era un luto sosegado y pacífico. Poco a poco la gente iba asomando a la calle; iniciaba tímidamente los paseos dominicales, un teatro abría sus puertas, otro anunciaba la próxima apertura con la reaparición de una compañía de cómicos muy renombrados, y, de este modo, la ciudad iba retornando a su antiguo ritmo, encontrándose a sí misma, olvidándose del paso funesto de la peste como de un mal sueño”.
La gripe y la partida de ajedrez
Tanto en España como en el extranjero el sentimiento más generalizado fue el de la impotencia. No fue posible atajar la infección con medidas preventivas adecuadas ni detener la muerte cuando tocaba a las puertas de las casas de los enfermos, ya que se carecía de armas mínimamente eficaces para luchar contra un enemigo al que, además, se desconocía. La ilustración a la que dedicaba la portada El Heraldo de Madrid el día 26 de octubre y, antes, la viñeta aparecida en El Sol el día 7 de junio resultan muy clarificadoras de la situación que se estaba viviendo en aquel momento. Muchas veces la mayor sensación de alivio provenía de la enfermedad o la muerte del vecino y no haber sido uno mismo el elegido.
Para explicar las causas de la enfermedad se formularon numerosas y variadas hipótesis, algunas de las cuales procedían del pasado más remoto. La aparición de la epidemia se relacionó con el agua, con el suelo y con el aire, con los alimentos –el agua, la fruta, las harinas, etc.–, con determinados colectivos, con las aglomeraciones de gente, con las basuras, el alcantarillado, los pozos negros… y los demás pozos, el aliento de las personas queridas, los besos y hasta el simple apretón de manos. Se volvieron a invocar causas telúricas, miasmáticas y religiosas. No obstante, se fue imponiendo la tesis bacteriológica sostenida por los expertos y pronto se fue transmitiendo a la población la necesidad de “atenerse al análisis del laboratorio”, aunque la falta de resultados concluyentes en este sentido provocaba cierta incertidumbre y confusión en los médicos y demás responsables sanitarios. En las lesiones pulmonares se podía encontrar una fauna bacteriológica variada y el bacilo de Pfeiffer, al que se consideraba como el agente etiológico de la gripe, no siempre aparecía y, por eso, en muchos casos, se prefería hablar de “microbios sin cédula personal”.
 Según las autoridades sanitarias españolas, la enfermedad era producida por “una bacteria o bacterias indefinidas que difunden en el aire de los enfermos y se propagan por los esputos y demás secreciones patológicas que lanzan al toser o estornudar y penetran en la boca o fosas nasales de los individuos expuestos a su alcance”; de ahí, algunos de los consejos que se recomendaban para combatir la epidemia: “evitar las atmósferas confinadas en cafés, tabernas y establecimientos análogos”, “declarar la guerra al esputo (que debe verterse siempre en escupideras que tengan una disolución de hipoclorito de cal”, “proscribir el saludo mediante el contacto de las manos y el beso, tan corriente entre señoras y niños”, etc.
Según las autoridades sanitarias españolas, la enfermedad era producida por “una bacteria o bacterias indefinidas que difunden en el aire de los enfermos y se propagan por los esputos y demás secreciones patológicas que lanzan al toser o estornudar y penetran en la boca o fosas nasales de los individuos expuestos a su alcance”; de ahí, algunos de los consejos que se recomendaban para combatir la epidemia: “evitar las atmósferas confinadas en cafés, tabernas y establecimientos análogos”, “declarar la guerra al esputo (que debe verterse siempre en escupideras que tengan una disolución de hipoclorito de cal”, “proscribir el saludo mediante el contacto de las manos y el beso, tan corriente entre señoras y niños”, etc.
La dificultad de encontrar la verdadera causa etiológica entorpeció la búsqueda de un remedio que permitiera prevenir o curar la enfermedad y dio lugar a que se recomendaran y utilizaran tratamientos empíricos, con mayor o menor fundamento de acuerdo con las concepciones científicas del momento, junto con las más variadas “recetas populares”. Entre los múltiples remedios medicinales que fueron prescritos son de destacar el ácido acetilsalicílico, la quinina, los purgantes, los enjuagues desinfectantes y los estimulantes del apetito, mientras que, a nivel popular, se confiaba en la acción benéfica del ajo y en el café, los vinos espirituosos y el coñac. Incluso hubo quienes, tras observar que algunos enfermos mejoraban después de una fuerte hemorragia nasal, preconizaron el empleo de sangrías. En cambio, hubo otros médicos sensatos que, tratando de aprovechar el carácter benigno de la primera embestida epidémica, recomendaban pasar la enfermedad como la mejor vacuna posible. También era una conducta frecuente la del enfermo que guardaba reposo, bien tapado y encerrado en su habitación, aunque tampoco faltó quien consideró que el sol y el aire eran la “mejor medicina”.
En cuanto a los sueros y vacunas, tanto en España como en el extranjero levantó una viva polémica la utilidad del suero antidiftérico, ampliamente empleado en los primeros meses de la epidemia. Con la llegada de la segunda oleada se hicieron ensayos con distintas vacunas y sueros, no tanto para atajar la enfermedad como para evitar sus posibles complicaciones secundarias. En las ciudades destruidas y desabastecidas por la guerra –en el caso de España por la grave crisis social y económica– era una tarea casi imposible encontrar mantas, medicamentos o “alimentos-medicamentos”, como la leche o los limones, que eran muy recomendados para combatir la gripe. Por eso, no resultaba extraño que las crónicas de la época hablaran que “en las aceras de las ciudades mueren de hambre o de gripe miles de personas a diario”.
La gripe de 1918-1919 supuso una catástrofe de dimensiones similares o incluso mayores que las de la famosa “peste negra” de mediados del siglo XIV y tuvo consecuencias de todo tipo. En el ámbito político se ha llegado a argumentar que, aparte de su influencia en los meses finales de la Primera Guerra Mundial, fue decisiva en la firma del Tratado de Versalles al afectar considerablemente a la delegación americana, especialmente al presidente Thomas W. Wilson, que llegó a la reunión muy disminuido física y psicológicamente a causa de la enfermedad. Por otra parte fue una nueva ocasión para que el ser humano volviera a sacar a relucir lo mejor y lo peor de sí mismo, desde la insolidaridad de algunos y la negligencia criminal de otros hasta el heroísmo anónimo de miles de personas que, aún a sabiendas que el peligro de contagio acechaba por todas partes y con riesgo de sus propias vidas, cuidaron de los enfermos. La catástrofe “está compuesta de millones de tragedias individuales cuyo dolor no se puede medir ni mucho menos cotejar” (B. Echeverri).
El punto y aparte, que no final (en la segunda mitad del siglo XX se han producido otras varias pandemias de gripe) de este episodio hay que ponerlo a principios de la década de los treinta. El investigador norteamericano R. Shope aisló en 1930 un primer tipo de virus (virus tipo A) en el cerdo, lo que movió a otros colegas suyos a identificar un virus similar en el hombre; lo conseguirían en 1933 los británicos W. Smith, C. Andrewes y P. Laidlaw. Posteriormente T. Francis y T. P. Magill aislaron un segundo tipo (virus tipo B) y, a finales de los años cuarenta, R.M. Taylor aisló un tercero (virus tipo C).
Estos tres tipos de virus no tienen el mismo poder patógeno, siendo el tipo A el que muestra una mayor virulencia y una más elevada capacidad de variabilidad genética, mientras que el tipo C apenas muestra capacidad de causar epidemias en el hombre. El estudio de la composición molecular de los virus ha puesto de manifiesto que el potencial infectivo reside en las proteínas que llevan en la superficie, la hemaglutinina y la neuraminidasa, que actúan como antígenos provocando la formación de anticuerpos específicos en el organismo infectado. La composición variable de estos antígenos determina la existencia de diferentes subtipos y dificulta la disponibilidad de medidas profilácticas eficaces ante cada nueva epidemia.
No obstante, los centros de control de la gripe de la OMS están desde hace décadas permanentemente atentos para reconocer con prontitud cualquier mutante vírico inédito y tener así la posibilidad de desarrollar vacunas específicas para el responsable en cuestión. En cualquier caso, como señalan B. Mcfarlane y D.O. White (Historia natural de las enfermedades infecciosas): “Está claro que, si hemos de competir con tan formidable adversario, debemos mantenernos en alerta constante para prever el próximo movimiento del juego”.
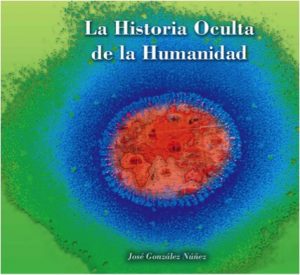 PD. El lector puede encontrar información sobre la historia y literatura de la gripe en otras épocas y de otras enfermedades epidémicas en el libro La historia oculta de la humanidad
PD. El lector puede encontrar información sobre la historia y literatura de la gripe en otras épocas y de otras enfermedades epidémicas en el libro La historia oculta de la humanidad