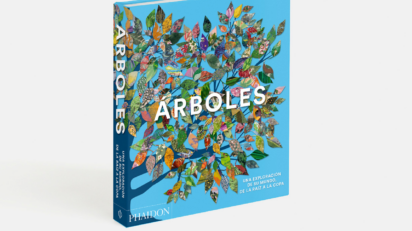Antes vivían sobre la tierra las tribus de hombres sin males,
sin arduo trabajo y sin peligrosas enfermedades…
Pero, Pandora quitando con las manos la tapa de la caja,
los espació y ocasionó penosas preocupaciones a los hombres.
Solo allí permaneció la esperanza, en infrangible prisión, bajo los bordes de la caja…
(Hesiodo, Los trabajos y los días)
Los microorganismos patógenos presentan una doble condición histórica: en cuanto que representan la forma de vida de numerosos seres vivos tienen una historia natural y, por tanto, deben investigarse en la naturaleza, pero en tanto que causantes de enfermedades humanas tienen una historia social, coincidente con la del grupo en la que se presentan.
El protagonismo de la patología infectocontagiosa en el acontecer histórico queda claro cuando se considera que ha sido la principal causa global de mortalidad desde la aparición de los primeros grupos humanos hasta el descubrimiento y utilización clínica de los antimicrobianos y el desarrollo de las vacunas. No hay guerra ni desastre natural que se le pueda comparar en cuanto al número de víctimas provocado.
Así, la desaparición de algunos pueblos primitivos y el derrumbamiento de importantes civilizaciones de la Antigüedad sólo pueden entenderse a partir de las trágicas epidemias de “peste” (¿peste bubónica?, ¿tifus?, ¿viruela?) ocurridas en nuestro pasado remoto; la caída del Imperio Romano corrió paralela a varias explosiones epidémicas que tuvieron su punto final en la famosa “peste de Justiniano”, cuyo origen todavía está sin aclarar; la constante presencia de las enfermedades infectocontagiosas, particularmente la lepra, durante la Edad Media contribuyó notablemente a la divulgación de las ideas del Cristianismo que tanto influyeron en la actitud vital del hombre medieval; la extraordinariamente cruel epidemia de peste bubónica conocida como la “peste negra”, que dejó a su paso más de veinte millones de muertos, acabó con el orden social, económico y político del Medievo y marcó un nuevo rumbo en la historia de la humanidad; la ‘facilidad’ de la conquista de América por los españoles y las peculiaridades de la vida europea durante el Mundo Moderno no pueden explicarse hoy sin tener en cuenta los intercambios epidémicos –principalmente gripe y viruela en la dirección del Viejo al Nuevo Continente, y sífilis en dirección contraria– habidos tras el Descubrimiento; la actual situación racial y sociocultural de Centroamérica está relacionada directamente con la llegada de la fiebre amarilla y del paludismo a dicha región del mundo en el siglo XVI; enfermedades infecciosas como la disentería, la fiebre tifoidea, la gangrena o el tifus fueron inseparables compañeras de los ejércitos en lucha y constituyeron un factor decisivo en las modificaciones del mapa europeo a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX; el Romanticismo no puede interpretarse ni en lo social ni en lo cultural aislado de la tuberculosis; la aproximación a los pueblos de Asia es extraordinariamente difícil si no se consideran las repercusiones de toda índole que han tenido en aquella área geográfica las epidemias de cólera, que han extendido el radio de acción de sus funestas consecuencias al resto del mundo en varias ocasiones, sobre todo durante el siglo XIX; la situación en Europa al finalizar la Primera Guerra Mundial está condicionada por la pandemia de gripe de 1918-1919, que causó tres veces más víctimas que el propio conflicto armado; en fin, el ajetreado fin del siglo XX ha quedado ya señalado para siempre con el estigma del sida, y el no menos intranquilo principio del siglo XXI ya nos ha deparado alguna que otra inquietud y traído más de una incertidumbre (ébola, coronavirus…). Y éstos no son sino algunos de los ejemplos más ilustrativos.
El destino
La consideración de la enfermedad infecciosa como imprescindible punto de referencia para entender mejor la historia y el comportamiento de los hombres a lo largo de ella ha sido puesto de manifiesto tanto por el historiador norteamericano William H. McNeill: “Nadie puede dudar de que el papel de las enfermedades infecciosas en ese equilibrio natural ha sido y sigue siendo de importancia capital (…). Los encuentros de la humanidad con las enfermedades infecciosas y las consecuencias de largo alcance que se produjeron cada vez que los contactos a través de la frontera de una enfermedad permitieron que una infección invadiera una población carente de toda inmunidad adquirida contra sus estragos dejan al descubierto una dimensión de la historia humana que hasta ahora no ha sido reconocida por los historiadores”, como por el francés Mirko D. Grmek: “Hay enfermedades epidémicas, como las ‘pestes’, cuyas horribles consecuencias son tan fulminantes y amplias que su papel histórico no puede escapar a observador alguno… Los gérmenes patógenos han forjado frecuentemente el destino de los individuos y de las sociedades”.
Por tanto, siguiendo a Karl Jaspers, se podría decir que el hombre necesita de la historia para ser hombre y la historia necesita de la enfermedad infectocontagiosa para no dejar de ser historia. Sin duda es necesario sacar a la luz la “historia oculta” para poder escribir la historia verdadera, y no es menos cierto que se contribuye más y mejor al conocimiento del hombre mismo analizando y estudiando cómo la enfermedad infectocontagiosa ha influido en la historia de la humanidad desde el momento en el que Pandora abrió la caja en la que Prometeo había conseguido encerrar con gran trabajo todos los males que podían afectar al hombre, entre los que se encontraban los azotes epidémicos.
El medio elegido para la puesta escénica de la historia es, en muchos casos, el relato de los hechos, la descripción de datos, fechas, acontecimientos, etc., es decir, la crónica histórica, de la que probablemente la historia no puede prescindir, sobre todo en lo que se refiere a aquellos sucesos que han constituido hitos decisivos en la vida de las comunidades.

Es lo que, en opinión de Claudio Sánchez-Albornoz, resulta “el armazón óseo de la historia”. No obstante, este acercamiento resulta un tanto primario, como el propio historiador se apresta a significar: “la historia sería así el funambulesco deambular de esqueletos por el espacio y el tiempo…”. Y apostilla: “¡Vida y Cultura! He ahí la trabazón fecunda de las dinámicas proyecciones del pasado…”. Esta opinión es compartida por Américo Castro, tan opuesto en otros aspectos del estudio histórico a Sánchez Albornoz: “Si no ‘se ve’ previamente la forma en la que la vida ocurre, es poco útil intentar narrarla, porque el resultado será un anecdotario indefinido (…). Los hechos no son historia, sino índices o síntomas de ella”. En términos parecidos se expresaba Stefan Zweig cuando reclamaba una “nueva historia escrita desde la altura de las conquistas culturales” para superar una historia puramente guerrera.
Con arreglo al planteamiento del estudio histórico del hombre en su relación integral con la vida y la cultura, hemos de señalar desde el plano de lo vital que las personas no sólo realizan actos y provocan hechos, sino que toman actitudes y con ellas van edificando sus biografías (biológica, cultural y social). El hombre, además de ser agente de su vida, es también el “autor” y el “actor” de su historia personal, conforme a la expresión de Xavier Zubiri. Y es indudable que en las actitudes humanas ante la vida ha tenido una influencia decisiva la vivencia, observación e interpretación de la enfermedad y, muy especialmente, de la enfermedad infectocontagiosa: primero, por las características intrínsecas de dicha enfermedad y sus atemorizantes manifestaciones epidémicas, y segundo, porque el hombre –y, por tanto, sus actitudes– no es el mismo “cuando la naturaleza, abatida, impone al alma que sufra con el cuerpo”, de acuerdo con la sentencia del shakespeariano Rey Lear.
Actitudes
La clara ubicación del análisis de las actitudes del hombre ante la enfermedad infectocontagiosa y, por ende, ante la vida, como punto de partida para la compresión de la historia, ha sido descrita de forma precisa por el profesor Diego Gracia, quien considera que “ante el hecho de la enfermedad infectocontagiosa caben una multitud de actitudes individuales diferentes, quizá tantas como hombres. Pero siendo individualmente diversas, esas actitudes pueden ser, y son de hecho, social e históricamente homogéneas, de modo que pueden agruparse en torno a unas pocas las actitudes fundamentales o actitudes históricas”.

Pero, ¿cuáles son dichas actitudes? En nuestro ámbito han sido dos los acercamientos más importantes a su interpretación. El primero tiene un carácter más general y corresponde a Pedro Laín Entralgo. El maestro de la historiografía médica y autor de La espera y la esperanza resume a tres las posibles actitudes cardinales del hombre ante la enfermedad: el espanto, la resignación y la rebelión lúcida y meditabunda.
Cada una es descrita de forma sucinta en los siguientes términos: “La actitud más elemental y primitiva es el espanto, y a ella corresponde, como reacción, la huida. El terror primario que impone el espectáculo y la amenaza que el terror lleva consigo mueve al hombre de modo inconfundible a la huida… Al espanto irreflexivo de la carne se opone la humilde resignación del espíritu que de un modo o de otro ha logrado desasirse de la tierra (…). La enfermedad, misteriosa y azorante criatura de Dios, debe ser sumisamente recibida por el hombre, espiritualmente aceptada… Pero el hombre no es sólo carne espantadiza, ni sólo espíritu desasido de la tierra; es carne espiritual, pensante y animosa, ¿cuál puede y debe ser entonces la actitud más plenamente humana frente a la enfermedad propia y ajena? Sólo una: la inconformidad reflexiva y resignada. Con ella, el espanto primario se trueca en deseo de vencer la morbosa imperfección de la naturaleza, y la resignación ciega se hace resignación lúcida, serena aceptación del límite a que en cada situación alcance el esfuerzo de rebelión contra la enfermedad…”.
Este planteamiento de Laín no parece estar lejos del sostenido por el teólogo Hans Kung, que planteaba actuar “no buscando el dolor, sino soportándolo; no soportando el dolor, sino combatiéndolo; no sólo combatiendo el dolor, sino transformándolo, transfigurándolo”.
Fe en la ciencia
El segundo planteamiento, referido específicamente a la enfermedad infectocontagiosa, ha sido expuesto por el propio Diego Gracia, discípulo de Laín, quien aborda el tema de forma más pormenorizada señalando cuatro actitudes fundamentales: la primitiva o desesperanzada, propia de las culturas arcaicas y de los pueblos primitivos, que responde a una vivencia “patética” de la enfermedad como signo de la “cólera divina”; la desesperada o trágica, característica de las culturas clásicas, propia de quien ha perdido la esperanza, pero también el miedo; la esperanzada, que es la nueva actitud aportada por el Cristianismo y más tarde por el Renacimiento y el Mundo Moderno; y, por último, la actitud esperada, basada en la “fe ciega” en la ciencia y su utopía de acabar con las enfermedades del hombre, que trajo consigo la revolución científica y técnica del siglo XIX.
Tomando como raíz de nuestro análisis este último acercamiento, nosotros hemos distinguido siete actitudes básicas del hombre ante las enfermedades infectocontagiosas a través de la historia. A las cuatro señaladas anteriormente hemos añadido la que ha traído consigo el sida, el desarrollo de la guerra bacteriológica y la aparición de ¿nuevos? y misteriosos microorganismos, cuyos estragos aparecen con más frecuencia de la deseada en las portadas de los medios de comunicación actuales.
Es una actitud que, a un mismo tiempo, devuelve nuestro presente y nuestro futuro a la tragedia griega, a los misterios medievales y a la confianza decimonónica en el devenir de la ciencia, aunque ya no se trate de una confianza “ciega” sino más “racional”, si se quiere más “sensata”, una confianza salpicada unas veces de escepticismo y otras de perplejidad; es la actitud que hemos denominado desesperadamente y esperanzadamente esperada.
Por otra parte, consideramos que puede ofrecer una visión histórica más clarificadora distinguir, a la hora de abordar la actitud esperanzada, entre la esperanza religiosa, característica del período medieval; la esperanza secular, propia de la época moderna, y la esperanza técnica, la variante científica de la anterior, que representa a la sociedad occidental surgida tras la Revolución Industrial.
El sistema de vasos comunicantes formado por lo vital y lo cultural hace que los hechos y las actitudes estén no sólo unidos a los problemas biológicos, sino también a los fenómenos sociales, políticos y económicos de la situación en la que existieron, siendo regulados en cada momento por los presupuestos ideológicos, religiosos y morales, además, claro está, de por los conocimientos científicos y técnicos.
Cada pueblo
Y es que cada pueblo, cada sociedad, vive, siente y enferma de una manera determinada, siendo también propios de cada colectividad tanto el conocimiento de la enfermedad como su tratamiento (Marcel Sendrail).
Las dolencias engendran respuestas vitales psicológicamente condicionadas por factores culturales que determinan cuándo el hombre está enfermo y cómo debe restablecer su salud, aunque la “historia vertical” de cualquier comunidad sólo es comprensible teniendo en cuenta su continua ligazón con la “historia horizontal” de las sociedades de que ha ido formando parte a lo largo del tiempo. En este sentido resulta sumamente clarificadora la reflexión del profesor Erwin H. Ackerknetcht, el “creador” de la antropología médica: “Enfermedad y medicina son funciones de la cultura. Evidentemente, sobre una base biológica, pero no basta con que uno tenga una infección o esté enfermo. Es necesario que la sociedad lo sancione como tal…”.
Si seguimos el análisis histórico de George Rosen acerca del concepto de enfermedad, habremos de concluir con él que “en ningún sitio se encuentra la enfermedad humana como ‘mera naturaleza’ ya que siempre está condicionada y modificada por la actividad social y por el ambiente cultural que crea tal actividad”.

El entrelazamiento de los hilos de la enfermedad infectocontagiosa y la cultura de los pueblos en el tejido histórico ya fue puesto al descubierto por Rudolph Virchow a finales del siglo XIX. El polifacético e intuitivo médico alemán formuló una teoría de la enfermedad epidémica como expresión del desequilibrio social y cultural, propuso una comparación entre el organismo individual y el político, según la cual las epidemias debían considerarse síntomas de grandes trastornos de la vida de las masas de la misma manera que la enfermedad es expresión de la vida individual que transcurre en condiciones desfavorables, y clasificó las epidemias en naturales y artificiales, dependiendo de que la modificación de las condiciones de vida se produzca “por sí misma”, a causa de acontecimientos naturales, o artificialmente, a causa del modo de vivir.
En definitiva, las enfermedades infecciosas han sido siempre -y seguirán siendo- un fenómeno inseparable de la vida del hombre, destruyendo el viejo mito de los “tiempos paradisíacos” libres de las mismas: el Jardín del Edén no es sino “un sueño emanado de atávicas fantasías” (René Dubos).
De la actuación inteligente del hombre, contribuyendo al equilibrio saludable de la vida, que es a una biológico, social y cultural, dependerá nuestro futuro.
Más información
– Historia natural de la enfermedad infecciosa (Frank Macfarlane Burnett, David O. White)
– Armas, gérmenes y acero (Jared Diamond)
– Plagas y pueblos (William H. McNeill)
– El enemigo invisible: una historia secreta de los virus (Dorothy H. Crawford)
– Temores y esperanzas (José Prieto Prieto)
– La historia oculta de la humanidad (José González Núñez)