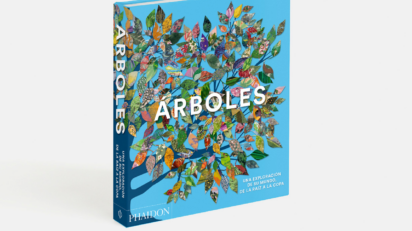En el telar de la historia medicina y literatura se han entretejido de todas las maneras posibles. Tan es así que Arthur Conan Doyle proponía realizar una memoria acerca del empleo de la medicina en la novela popular, memoria que en la actualidad habría aumentado considerablemente de tamaño, dado que en el último siglo la relación entre la enfermedad y la literatura es tal que hasta se ha llegado a plantear que “hay un punto en el que son la misma cosa” (Juan José Millás), ya que muchas veces la obra maestra surge ante situaciones límite de la vida, “dolorosas encrucijadas en que intuimos la insoslayable presencia de la muerte” (Ernesto Sábato).
A pesar de la larga relación entre ambas, es en la segunda mitad del siglo XIX cuando la medicina, convertida ya en ciencia, comienza a ser objeto de un tratamiento más riguroso y respetuoso por parte de la literatura, y cuando algunos autores descubren en toda su dimensión la maravillosa tarea del médico, no escatimando elogios a la encomiable labor de atender a la persona que busca su ayuda, así como también el “poder literario” de la enfermedad y del hombre enfermo.

Antes, había sido Miguel de Cervantes el encargado de poner cierta ecuanimidad a la hora de repartir críticas y elogios: mientras en El Quijote afirma que “a los médicos sabios, prudentes y discretos los pondré sobre mi cabeza y los honraré como a personas divinas”, en el Licenciado Vidriera se refiere a los malos médicos, asegurando que “no hay gente más dañosa a la república que ellos”.
En el caso de España, este reconocimiento encuentra su máxima expresión en la novela realista y naturalista que antecede a la llamada Generación del 98, como la escrita por Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Esta importante presencia del médico y de la medicina en la literatura se continuará hasta las décadas finales del siglo XX, con las peculiaridades propias de cada autor, en las obras de un buen número de escritores.
El enfermo y su vivencia del dolor y la enfermedad aparecen en muchas ocasiones como la trama principal de una novela o un drama; en cambio, la figura del médico alcanza en pocas ocasiones el protagonismo de una obra, aunque sí puede decirse que la profesión médica, a través de sus diversas facetas, se presenta de forma casi constante en una literatura que, a veces, parece escrita por médicos dada la precisión clínica, diagnóstica o terapéutica de ciertos relatos, labor en la que es preciso mencionar entre otros a Gustave Flaubert, Fiódor Dostoievski, George Bernard Shaw, Henrik Ibsen, Marcel Proust, Franz Kafka, Thomas Mann, Albert Camús, Leopoldo Alas Clarín, José Martínez Azorín, Miguel de Unamuno y Camilo José Cela.
En las últimas décadas los avances técnicos y científicos que han tenido lugar en la medicina, las reformas habidas en el desarrollo del ejercicio profesional, la consideración de la salud como el derecho que trajo consigo el Estado del Bienestar y los cambios ocurridos en la consideración social del médico han proporcionado una variada temática para quienes han tratado de dibujar literariamente la realidad del médico de hoy, tan alejada de los mordaces “retratos médicos” de Luis Quiñones de Benavente, Francisco de Quevedo o Jean Baptiste Molière, el más descarnado detractor que haya tenido nunca la profesión médica.
Por otra parte, el fenómeno de la llamada novela biográfica ha permitido, con resultados desiguales desde el punto de vista de la calidad literaria, conocer mejor a grandes médicos del pasado o disponer de una visión más completa de la figura del médico en determinadas épocas históricas (valgan como ejemplos las figuras varias veces noveladas de Sinuhé o Avicena).
No es corta la nómina de médicos que hicieron de la literatura su verdadera profesión ni tampoco la de los que la ejercieron con apasionada vocación, sin dejar de ser médicos, quienes escriben o han escrito, como Richard Selzer, “para defenderme de la enfermedad y la muerte, para dar nombre al dolor”, acaso porque tenían “la medicina por raíz y la literatura por alas”, al decir de David Hilfiker.
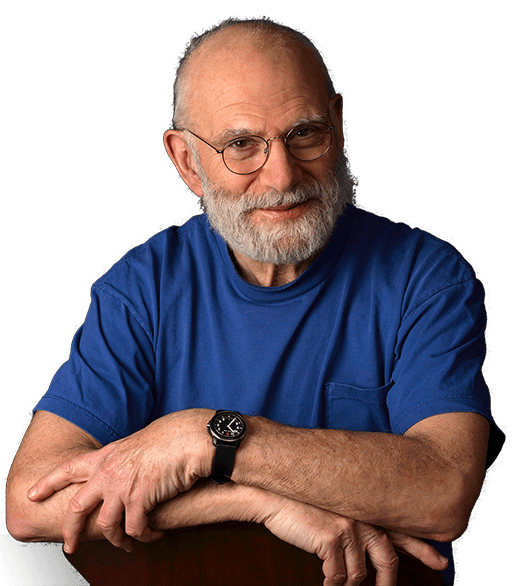
Basta con recordar a Lucas, el evangelista, Avicena, Girolamo Fracastoro, François Rabelais, Francesco Redi, Friedrich Schiller, Georg Büchner, Arthur Schnitzler, Anton Chejov, Axel Munthe, Arthur Conan Doyle, Louis Ferdinand Céline, Mijaíl Bulgákov, William Carlos Williams, Gottfried Benn, Archibald J. Cronin, Jean Reverzy, Carlo Levi, Joao Guimaraes Rosa, Miguel Torga, Moacyr Scliar, António Lobo Antunes, William Somerset Maugham, Alfred Döblin, Oliver Sacks y los propios Richard Selzer y David Hilfiker, entre los muchos autores en lengua extranjera, así como a Maimónides, Ibn Jatima, Francisco López de Villalobos, Felipe Trigo, Pío Baroja, Gregorio Marañón, Santiago Loren, Luis Martín Santos, Pedro Laín Entralgo, Luis Pimentel, Juan Antonio Vallejo Nájera, Jaime Salom, Manuel Talens y Carlos Castilla del Pino, entre los numerosos escritores españoles.
Surgen así dos figuras, la del escritor médico y la del médico escritor, que son más o menos fáciles de delimitar en algunos casos, pero no en otros, como también ocurre con el personaje creado por Boris Pasternak: el médico y poeta Doctor Zhivago, aunque esa distinción seguramente está demás, como bien señala Fernando Navarro.
En cualquier caso, tanto el escritor médico como el médico escritor aportan a la tarea literaria la base científica, el rigor metodológico, la capacidad de observación y ese plus de conocimiento del ser humano que llevan consigo el estudio y el ejercicio de la medicina, como ponen de manifiesto algunos autores, como Carl Gustav Carus, que sostenía que el médico debe conocer al hombre “desde todas las dimensiones de su vida, en sus debilidades y en sus fuerzas, en su prudencia y en su locura” y, en ese dominio, aseguraba que se podía sacar más provecho de los libros de los poetas porque “con una auténtica mirada de vidente, penetran en las profundidades de la naturaleza humana”, o como Thomas Mann, quien afirmaba que: “Un médico que posea el arte del escritor sabrá consolar mejor a aquél que se revuelca en la agonía: a la inversa, un escritor que conoce la vida del cuerpo, sus jugos y fuerzas, venenos y facultades, posee una gran ventaja sobre el que entiende de estas cosas”.

Como paradigmas de uno y otro modelo se puede señalar a Pío Baroja como ejemplo del escritor médico y a Gregorio Marañón como ejemplo del médico escritor. Incluso hay otro tercer modelo en la manera de conjugar las actividades médicas y literarias: el del médico escritor que, en lugar de ejercer la práctica médica, se dedica a la investigación, el médico cuyo “santuario” es el laboratorio, no la clínica, y que, como los buenos escritores, tienen al microscopio como el instrumento por excelencia, al decir del escritor Juan Bonilla: “Colocan cualquier elemento ante su lente y lo que nos muestran es una naturaleza insospechada”. Ni qué decir tiene que esta es la personalidad a la que responde Santiago Ramón y Cajal.
Asimismo, el recurso al testimonio literario como vía de acceso al conocimiento de aspectos concretos del quehacer médico y a la manera de actuar del ser humano ante la enfermedad reivindicado desde la historiografía médica. Para L. Sánchez Granjel, la historia de la medicina “no resulta comprensible sin una constante referencia al entorno social y cultural temporalmente individualizado en el que el médico hace uno de sus saberes (…) y el paciente vive su enfermedad”. También en el caso de la medicina, las fuentes literarias resultan absolutamente imprescindibles para la recuperación del pasado, el conocimiento del presente y la proyección del futuro, por la profundidad de sus testimonios, tal y como plantea el Premio Nobel de literatura Gao Xingjian: “La literatura no es una simple copia de la realidad, pues atraviesa las capas superficiales para penetrar hasta su mismo fondo”.
Obras como La muerte de Iván Illich (Tolstoi), La peste (Camus), La montaña mágica (Mann), El aliento (Bernhard) o Pabellón de reposo (Camilo José Cela) deberían ser de obligada lectura en cualquier Facultad de Medicina, mientras que sería aconsejable analizar las historias clínicas de Sigmund Freud en cualquier taller de escritura.
Nosotros, como homenaje a la figura del médico, especialmente a aquellos profesionales que acaban de iniciar o están a punto de iniciar su labor profesional, como Aurora González, María Peláez, Irene Abad y Pablo Alemany, traemos aquí el microrrelato El médico, basado en el extraordinario relato de Raymond Carver Tres rosas amarillas, que narra, a su vez, el momento de la muerte de Anton Chéjov, uno de los más grandes médicos escritores o escritores médicos, como ustedes prefieran: “Si no tuviese mis ocupaciones médicas, difícilmente podría dar mi libertad y mis pensamientos perdidos a la literatura”.
El médico
No tuve tiempo para buscar en los libros de medicina el relato del buen médico. Tampoco tuve paciencia para hacer el microrrelato más corto. Fue paseando por el jardín de la biblioteca donde encontré las tres rosas amarillas que nos había regalado Carver y, entre ellas, una descripción insuperable, que es aproximadamente esta:
“Después de auscultarle, Schwörer supo que apenas le quedaban unos minutos de vida. Sin pronunciar una sola palabra, tomó el teléfono y pidió al recepcionista del hotel que subiera a la habitación una botella del mejor champán. Cuando la tuvo entre sus manos, se apresuró a descorcharla en silencio. Sirvió las tres copas. No brindaron. Sólo intercambiaron las miradas. Chéjov sacó las últimas fuerzas que le quedaban, se incorporó un poco en la cama, se llevó la copa a los labios y bebió recreándose en el largo sorbo. ¡Hacía tanto tiempo que no bebía champán! Luego, cerró los ojos y suspiró. Un instante después dejó de respirar. Schwörer, con un gesto de ternura y condolencia, le pasó la mano por el rostro, cerrándole los ojos ya cerrados. Se despidió de él con una frase no pronunciada. Recogió su sombrero y su maletín. Salió de la habitación dejando a Olga a solas con su amado”.
Y esto fue lo que seguramente ocurrió a continuación:
“Schwörer bajó a la calle. En medio de la madrugada de julio, las hojas no se movían de los árboles y las cigarras seguían con su incansable chirrido. Hasta Badenweiler llegaba el monótono rumor del mar de Taganrow. Con el sonido de cada ola Schwörer parecía escuchar la voz de Chéjov: ich sterbe (“me estoy muriendo”), ante la más completa indiferencia de todo hacia la vida y la muerte. Experimentó un fuerte sentimiento de rebelión contra la impasible naturaleza de las cosas: era médico. Por la mañana volvería a intentarlo con cada uno de sus pacientes, tratando de curar, procurando cuidado, ofreciendo consuelo”.