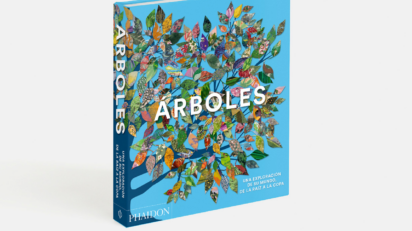Recuerdos de mi vida: Infancia y Juventud es una obra intimista, confesional, en la que cuenta con soltura, claridad y precisión los avatares de su infancia y la manera en que un adolescente se abre al mundo; el libro se cierra con el drama vital de su experiencia como médico militar en Cuba, de la que volvería enfermo y desengañado, “como un pobre Quijote molido a palos por los yangüeses de la Administración” (G. Durán y F. Alonso), con su desesperanza mientras se curaba de la tuberculosis en el balneario de Panticosa, su matrimonio con Silveria Fañanás y la obtención de la Cátedra de Anatomía en la Facultad de Medicina de Valencia (1883).
Según Gregorio Marañón, los Recuerdos debieron ser para Cajal “ese libro que todo autor escribe para recrearse él mismo, como en un espejo, no adulador, sino generoso, sin que le importe gran cosa el juicio de los demás”, y completa su análisis el clínico y escritor: “Están sus páginas evidentemente redactadas con emoción y con deleite, con cuidadoso retoque en el estilo y llenas de sentido de ejemplaridad”.
La obra contó con interminables elogios de los críticos y de algunos de los principales literatos coetáneos de Cajal y, lo que es más importante, con el entusiasta reconocimiento de los lectores de varias generaciones, como lo demuestran las numerosas ediciones realizadas en España y el hecho de ser uno de los textos más traducidos a otras lenguas a lo largo del siglo XX.

Tras su nacimiento el 1 de mayo de 1852 en Petilla de Aragón, “humilde lugar de Navarra, enclavado por singular capricho geográfico en medio de la provincia de Zaragoza”, y un breve paso de la familia por Larrés y Luna, el pequeño Santiago recala en Valpalmas, pueblo de Zaragoza cercano a Egea de los Caballeros, donde empieza a forjarse su carácter díscolo, excesivamente misterioso y retraído: “Mi educación e instrucción comenzaron en Valpalmas, cuando yo tenía cuatro años de edad. Fue en la modesta escuela del lugar donde aprendí los primeros rudimentos de las letras; pero en realidad mi verdadero maestro fue mi padre, que tomó sobre sí la tarea de enseñarme a leer y a escribir, y de inculcarme nociones elementales de geografía, física, aritmética y gramática. Tan enojosa misión constituía para él, más que obligación inexcusable, necesidad irresistible de su espíritu, inclinado, por natural vocación, a la enseñanza. Sentía deleite incomprensible en despertar la curiosidad infantil y acelerar la evolución intelectual, tan perezosa a veces en ciertos niños. De mi progenitor puede decirse justamente lo que Sócrates blasonaba de sí: que era excelente comadrón de inteligencias (…). Fabricar cerebros originales: he aquí el gran triunfo del pedagogo”.
Durante los últimos años pasados en Valpalmas ocurrieron tres sucesos que tuvieron una influencia decisiva en las ideas y sentimientos posteriores de Ramón y Cajal: la conmemoración de las gloriosas victorias de África; la caída de un rayo en la escuela y en la iglesia del pueblo, y el famoso eclipse de sol del año 1860. En relación al último de ellos, comenta Cajal: “… Anunciado por los periódicos, esperábase ansiosamente en el pueblo, en el cual muchas personas, protegidos los ojos con cristales ahumados, acudieron a cierta colina próxima, desde la cual esperaban observar cómodamente el sorprendente fenómeno. Mi padre me había explicado la teoría de los eclipses y yo la había comprendido bastante bien. Quedábame empero un resto de desconfianza. ¿No olvidará la luna la ruta señalada por el cálculo? ¿Se equivocará la ciencia? La inteligencia humana, que no pudo prever la caída de un rayo en mi escuela, ¿será capaz, sin embargo, de predecir fenómenos ocurridos más allá de la tierra, a millones de kilómetros? (…). Se comprenderá fácilmente que el eclipse del 60 fuera para mi tierna inteligencia luminosa revelación. Caí en la cuenta, al fin, de que el hombre, desvalido y desarmado enfrente del incontrastable poder de las fuerzas cósmicas, tiene en la ciencia redentor heroico y poderoso y universal instrumento de previsión y de dominio”.
Cumplidos los ocho años se produce un nuevo traslado familiar, esta vez a Ayerbe, villa cuya riqueza y población le aventuraban mayores prestigios profesionales y un más amplio escenario para sus proezas quirúrgicas a quien Cajal llama reiteradamente “el autor de mis días”. Es la época del pleno disfrutar de los sentidos, del despertar de los instintos guerreros y artísticos, de convertir las horas del día en un incansable Saturno devorador de juegos, travesuras y picardías.
No obstante, reflexiona Cajal sobre el valor educativo de los juegos apoyándose en los textos de distintos autores y sacando sus propias conclusiones: “Tienen los juegos de la niñez, y particularmente los juegos sociales, en los que se combina, en justa proporción, los ejercicios físicos con las actividades mentales, gran virtud educadora (…). No es, pues, extraño que muchos educadores hayan dicho que todo el porvenir de un hombre está en su infancia (…). Por mi parte, siempre he creído que los juegos de los niños son preparación absolutamente necesaria para la vida; merced a ellos, el cerebro infantil apresura su evolución, recibiendo, según los temas preferidos y las diversiones ejercitadas, cierto sello específico moral e intelectual, de que dependerá en gran parte el porvenir”.
La vena artística comienza a manifestarse de tal forma que “una pared lisa y blanca ejercía sobre mí irresistible fascinación”, al tiempo que estos ensayos “crearon en mí hábitos de soledad y contribuyeron no poco al carácter huraño que tanto disgustaba a mis padres”.
Por otra parte, Santiago se rebela contra un ambiente familiar tremendamente austero que cortaba sus ilusiones y fantasías: “… Ciertamente, sin el misterioso atractivo del fruto prohibido, las alas de la imaginación hubieran crecido, pero no hubiera llegado quizá a adquirir el desarrollo hipertrófico que alcanzaron. Descontento del mundo que me rodeaba, refugiéme dentro de mí. En el teatro de mi calenturienta fantasía sustituí los seres vulgares que trabajan y economizan por hombres ideales, sin otra ocupación que la serena contemplación de la verdad y de la belleza. Y traduciendo mis ensueños al papel, teniendo por varita mágica mi lápiz, forjé un mundo a mi antojo, poblado de todas aquellas cosas que alimentaban mis ensueños. Paisajes dantescos, valles amenos y rientes, guerras asoladoras, héroes, griegos y romanos, los grandes acontecimientos de la Historia…, todo desfilaba por mi lápiz inquieto, que se detenía poco en las escenas de costumbres, en la copia del natural vulgar y en los tráfagos de la vida común”.
La necesidad de expresión artística y la ensoñación con gestas heroicas continuaron durante los primeros años de Instituto en la fría, pero llena de encantos, ciudad de Jaca, como se puede apreciar en el siguiente fragmento cargado de romanticismo: “…Una de mis giras predilectas era bajar el río Aragón, Corretear por los bordes de su profundo y peñascoso cauce, remontando la corriente hasta que me rendía el cansancio. Sentado en la orilla, embelesábame contemplando los cristalinos raudales y atisbando a través del inquieto oleaje los plateados pececillos y los pintados guijarros del álveo. Más de una vez, enfrente de algún peñasco desprendido de la montaña, intenté, aunque en vano, copiar fielmente en mi álbum los cambiantes fugitivos de las olas y las pintadas piedras que emergían a trechos, cubiertas de verdes musgos”.
Por entonces, Santiago “vivía en esa dichosa edad en que el niño siente más admiración por las obras de la Naturaleza que por las del hombre; época feliz cuya única preocupación es explorar y asimilarse el mundo exterior”, aunque muchas veces esta alegría se verá truncada por los castigos y encierros de los frailes escolapios, creándose un círculo vicioso de rebeldía-castigo-rechazo a los estudios, que sólo se rompería con el regreso a Ayerbe: “Cuando regresé a Ayerbe en las próximas vacaciones, mi pobre madre apenas me reconoció: tal me pusieron el régimen del terror y el laconismo alimenticio. De mí podía contarse en verdad cuanto Quevedo dice en su Gran tacaño de los pupilos del dómine Cabra. Seco, filamentoso, poliédrica la cara y hundidos los ojos, largas y juanetudas las zancas, afilados la nariz y el mentón, semejaba tísico en tercer grado. Gracias a los mimos de mi madre, a la vida al aire libre y a la suculenta alimentación, recobré pronto las fuerzas. Y viéndome otra vez lustroso y macizo, volví a tomar parte en las peleas y zalagardas de los chicuelos de Ayerbe”.
Las travesuras fueron subiendo de tono y, a veces, adquirieron tintes dramáticos como en el famoso episodio del cañón, que acabó con los huesos de Santiago, que contaba once años, en la mismísima cárcel del pueblo. Pero el episodio, lejos de amedrentarlo, le exacerbó sus deseos de aventuras, y pronto cambió la honda –en cuyo manejo había alcanzado alta precisión– por nuevos cañones y escopetas. De esta primera parte del libro comentaba el escritor y crítico Ramón Pérez de Ayala: “yo la coloco a la par de las mejor logradas obras de la picaresca clásica, por su lenguaje, por su amenidad, por su humanidad, por su gracejo”.
En los capítulos centrales, Ramón y Cajal describe los estudios de bachillerato en el Instituto de Huesca y las satisfacciones, a veces aderezadas con nuevas algaradas, que encuentra en la capital oscense, la fascinación por el color, el placer de la lectura tras el descubrimiento de la biblioteca de su vecino pastelero y el consiguiente recrudecimiento del furor romántico, sus primeros escritos, sus aprendizajes de barbero y zapatero, algunas aventuras locas y ciertas travesuras desdichadas, sus diferencias con algunos de los profesores y las desavenencias con su padre, quien llega un momento que “no ve cómo sacarle punta”, aunque al final, superado ya el bachillerato y los ejercicios de grado, le inculca el amor por la anatomía y la disección: “En adelante vi en el cadáver no la muerte, con su cortejo de tristes sugestiones, sino el admirable artificio de la vida”.
De su etapa adolescente señala Cajal dos inventos que le produjeron gran asombro: el ferrocarril y la fotografía. El primero de ellos había iniciado su andadura en España con la puesta en funcionamiento de la línea Barcelona–Mataró a finales de octubre de 1848, a la que siguió la de Madrid–Aranjuez, inaugurada en febrero de 1851. Cuando 14 o 15 años después el mozalbete Santiago sube por primera vez al tren en la estación de Almudévar para dirigirse a Huesca, la red de ferrocarril disponía ya de varios miles de kilómetros en España: “…Y así, cuando apareció el tren experimenté sensación de sorpresa mezclada de pavor. A la verdad, el aspecto del formidable artilugio era nada tranquilizador. Delante de mí avanzaba, imponente y amenazadora, cierta mole negra, disforme, compuesta de bielas, palancas, engranajes, ruedas y cilindros. Semejaba a un animal apocalíptico, especie de ballena colosal forjada con metal y carbón. Sus pulmones de titán despedían fuego; sus costados proyectaban chorros de agua hirviente; en su estómago pantagruélico ardían montañas de hulla; en fin, los, poderosos resoplidos y estridores del monstruo sacudían mis nervios y aturdían mi oído (…). Por fortuna, a poco de arrancar el tren fue disipándose el susto: la imagen del paisaje sirvió como derivativo a la emoción. Colgado a la ventanilla, contemplé embebido la cabalgata interminable de aldeas grises, de chopos raquíticos, palos del telégrafo, trajinantes polvorientos y amarillos rastrojos. Y al fin al ver cómo avanzábamos, me di cuenta cabal de las ventajas de aquel singular modo de locomoción. Llegados a Vicien, mi tranquilidad era completa”.
El encuentro con la fotografía se produjo poco tiempo después, treinta años más tarde de que Ramón Alabern, colaborador de Louis Daguerre en París, hubiera introducido la imagen fotográfica en España: “Gracias a un amigo que trataba íntimamente a los fotógrafos, pude penetrar en el augusto misterio del cuarto oscuro. Los operadores habían habilitado como galería las bóvedas de la ruinosa iglesia de Santa Teresa, situada cerca de la Estación. Huelga decir con cuán viva curiosidad seguiría yo las manipulaciones indispensables a la obtención de la capa fotogénica y la sensibilización del papel albuminado, destinado a la imagen positiva”.
Desde este primer encuentro, Ramón y Cajal ya no se separaría de la fotografía hasta el final de su vida, cultivándola desde una perspectiva multidimensional: como un entretenimiento feliz, hasta cierto punto compensador de las abandonados deleites pictóricos, como un fotógrafo profesional, que empleó la fotografía en múltiples vertientes y se atrevió a experimentar con nuevas posibilidades –entre otros hechos fue uno de los primeros fotógrafos españoles en utilizar la fotografía a color y en obtener imágenes instantáneas– y como un hombre de ciencia, que trató de explorar las posibilidades de la fotografía científica –se le considera un precursor del microfilme y de la obtención de imágenes tridimensionales de las células nerviosas–. Contrasta el apasionamiento que muestra por el mundo de la fotografía con el desinterés, cuando no rechazo, por el mágico universo del cinematógrafo, el invento de los hermanos Lumière, que llegaría a España en 1896.
Al borde ya de la cincuentena, Cajal confesaría que la fotografía era para él “medicina eficacísima para las decadencias del cuerpo y las desilusiones del espíritu”, la define como un “registro fugitivo de los recuerdos”, en el que cada copia aparece ante la mirada de quien tiene el placer de contemplarla como una página de nuestra existencia, y se pregunta: “¿No es verdad que la serie cronológica de fotografías de un sujeto parece realizar el sueño de la reversibilidad de la vida, del cinematógrafo al revés, retrocediendo desde la decrepitud al nacimiento, desde el sepulcro a la cuna?”. Con el comienzo del nuevo siglo inicia la publicación de una serie de artículos que culminarán en 1912 con la edición de la deliciosa La fotografía de los colores, obra en la que, mezclando ciencia y arte, plantea la divulgación de los principios científicos fundamentales y las reglas prácticas de la fotografía en color.
El mismo año en el que descubrió todo un mundo por explorar en la fotografía, Cajal recuerda otros dos acontecimientos importantes que dejaron huella en su vida. Uno de ellos fue el comienzo de los estudios de anatomía de la resuelta y precisa mano de su padre; el otro fue la vivencia en Ayerbe de la revolución de septiembre, que acabó con el reinado de Isabel II y la proclamación de un Gobierno Provisional, cuyo Manifiesto de finales del mes de octubre afirmaba las libertades religiosas, de enseñanza, de imprenta, de reunión y asociación, el sufragio universal y la autonomía de las colonias, luego recogidas en la nueva Constitución. El alzamiento produjo sentimientos contrapuestos en el joven Cajal: por un lado, las simpatías por el movimiento liberal y la proclamación de las libertades; por otro, el rechazo al desorden de los primeros días, que acabó con las campanas de la iglesia en la fundición.
Y, junto a todo ello, el proceso de iniciación en el amor: “Fue una progresión insensible, desde la curiosidad al afecto, pasando por todos los grados de la amistad (…). Mi estado afectivo, en suma, era un dulce embeleso, cierta beatitud tranquila e inefable, absolutamente limpia de todo apetito sensual (…). Excusado es decir que no llegué jamás a formular una declaración explícita. Tampoco supe bien si logré interesarla. Miedo y vergüenza me daba averiguarlo. Sabido es que estas afecciones nacientes, esencialmente platónicas, se asustan de las palabras. ¡Es cosa tan fuerte y seria formular un ‘te amo’!… Por nada de este mundo hubiera arriesgado yo tan grave confidencia”. La moza con la que Santiago se despertaba a la “aurora del amor” se llamaba María: “Tenía catorce abriles, poseía ojos negros, centelleantes, grandes y soñadores, mejillas encendidas, cabellos castaño claro, y esas suaves ondulaciones del cuerpo, acaso demasiado acusadas para su edad y prometedoras de espléndida floración de mujer”.

La última parte del libro resulta asimismo muy interesante, aunque, quizás, algo más baja de tono. En ella Cajal recorre los años de estudios universitarios en la Facultad de Medicina de Zaragoza, su introducción en el arte de la disección de la mano experta de su progenitor –se había trasladado, junto con la familia, a las orillas del Ebro y obtenido plaza de profesor en la misma Facultad–, sus tres nuevas manías: la literaria, la gimnástica y la filosófica, su licenciatura en Medicina (1873) y su ingreso en el cuerpo de Sanidad Militar y su traslado al ejército expedicionario de Cuba, hecho acogido con desagrado paterno, pero con sumo agrado personal dadas la sed insaciable de libertad y de emociones novísimas del joven médico: “A fuer de sincero declaro hoy que, además del austero sentimiento del deber, arrastrarónme a Ultramar, las visiones luminosas de las novelas leídas, el afán irrefrenable de aventuras peregrinas, el ansia de contemplar, en fin, costumbres y países exóticos”.
La impresión que le causa la llegada a La Habana fue inolvidable, pero pronto llegarían la desilusión, el desengaño y la enfermedad: “Al principio, no obstante, la fatiga y las emociones inherentes al cuidado de tantos enfermos, lo pasé bastante bien, amenizando mis ocios con la lectura, el dibujo y la fotografía. Por fortuna, conforme dejo apuntado, he soportado bastante bien la ausencia de vida social, gracias al noble vicio pictórico y a mi afición por la lectura. Pero contra los microbios nada valen las seducciones del arte ni las expansiones de la imaginación. El espíritu se mantenía bien, pero entretanto el cuerpo decaía. Ni la ración alimenticia, compuesta de pan, galleta, arroz y café, era la más adecuada para criar buena sangre. En vano pretendía entornar el organismo agregando al menú, de tarde en tarde, tal plátano o coco, arrebatados eventualmente por algún negro merodeador de ingenios abandonados. Al fin, flaqueó mi resistencia y enfermé del paludismo. Nubes de mosquitos nos rodeaban: además del Anopheles claviger, ordinario portador del protozoario de la malaria, nos mortificaba el casi invisible gegén, amén de ejército innumerable de pulgas, cucarachas y hormigas. La ola de la vida parásita se encaramaba a nuestros lechos, saqueaba las provisiones y nos envolvían por todas partes”.
Además de luchar contra la enfermedad, Cajal tuvo que sacar fuerzas de flaqueza para hacer frente a la degradación física y moral de un ejército desde hacía tiempo derrotado sin necesidad de entrar en batalla. Consiguió sobrevivir a duras penas –en algunos momentos llegó a perder toda esperanza– y, desencantado del ejército y de cuánto le rodeaba, solicitó la que, según sus ideales, era una humillante licencia absoluta por enfermo, que fue rechazada varias veces por sus superiores hasta que la intervención de un recto y bienhechor brigadier permitió que le fuera realizado un reconocimiento, que dio por resultado “caquexia palúdica grave, incompatible con todo servicio”.
Tras nuevos avatares económicos y de salud (sufrió un ataque de disentería aguda cuando ya obraban en su poder el pasaporte y el billete para el viaje), en los últimos días de la primavera de 1875 pudo embarcar finalmente en el vapor España, que zarpaba rumbo a Santander. Como señalan G. Durán y F. Alonso, “su vida física se había salvado, pero no así su mundo interior, hundido en el cataclismo moral de la desilusión”.
De regreso a Zaragoza, pronto encontraría un nuevo desengaño, esta vez de tipo amoroso: “Véase, pues, como el protozoario del paludismo contraído en servicio a mi patria dejóme primero sin sangre y después sin novia”.
A los estudios anatómicos, que había iniciado bajo la docencia de su padre, se dedicaría en los años siguientes, en los que realiza el doctorado, es nombrado profesor auxiliar interino, ayuda a su padre en el servicio del hospital, supliéndole en las guardias y encargándose de algunos de sus enfermos particulares de cirugía, y, lo que es más importante de cara a su futuro investigador, atraído por la hermosura de lo infinitamente pequeño, adquiere a plazos un microscopio: “… empecé a trabajar en la soledad, sin maestros, y con no muy sobrados medios; más a todo suplía mi ingenuo entusiasmo y mi fuerza de voluntad. Lo esencial para mí era modelar mi cerebro, reorganizarlo con vistas a la especialización, adaptarlo, en fin, rigurosamente, a las tareas del Laboratorio”.
Pero la enfermedad, siempre al acecho, amenazaba la recompuesta salud del joven médico y en 1878 dio la primera señal, en forma de hemoptisis, la tuberculosis “traidoramente preparada por el paludismo”. La enfermedad romántica por excelencia hacía mella no sólo en el cuerpo sino también en el espíritu de Cajal, que cayó nuevamente en el abatimiento y en la desesperanza, hasta el punto de desear una “muerte poética y romántica” que no acabó de llegar.
Sin embargo, poco a poco, “la convicción de la vida se abrió paso en mi corazón y en mi espíritu”, y las estancias en el balneario de Panticosa y en el monasterio de San Juan de la Peña acabaron por traerle la seguridad del vivir, el vigor del cuerpo y la serenidad del espíritu.
Cajal encuentra insuficiente la terapéutica farmacológica al uso y encuentra como “grandes médicos” el sol, el aire, el silencio y el arte: “Los dos primeros tonifican el cuerpo; los dos últimos apagan las vibraciones del dolor, nos libran de nuestras ideas, a veces más virulentas que el peor de los microbios, y derivan nuestra sensibilidad hacia el mundo, fuente de los goces más puros y vivificantes”. Y complemento de ellos, los amorosos cuidados de su hermana Pabla y la afición a la fotografía.
Recuperado de la enfermedad tuberculosa, Cajal es nombrado director del Museo Anatómico de la Universidad de Zaragoza, poco antes de tomar la decisión de casarse con Silveria Fañanás, una muchacha honrada, modesta y hacendosa, cuyo rostro “asemejábase al de las madonas de Rafael, y aun mejor, a cierto cromo-grabado alemán que yo había admirado mucho y que representaba la Margarita del Fausto”.
En la felicidad matrimonial y en la paz hogareña encontraría Santiago Ramón y Cajal el caldo de cultivo adecuado para afrontar la nueva etapa de su vida, que se iniciaría con la obtención de la Cátedra de Anatomía de la Universidad de Valencia y culminaría con la obtención del premio Nobel de Fisiología y Medicina, y lo que es más importante, el establecimiento de la teoría neuronal.
Historia de mi labor científica
La autobiografía quedó interrumpida durante más de quince años. No fue hasta 1917 cuan vio la luz la segunda parte de sus Recuerdos, esta vez con una forma y un fondo muy diferentes a la primera, pues no se trata ya de extraer de la memoria el jugo de su propia vida, que queda relegada a un segundo plano, sino de describir los estudios de investigación realizados a lo largo del periplo que le llevó de la Universidad de Valencia a la de Barcelona, y de esta a la Madrid.

Los hallazgos llevados a cabo por Cajal le convirtieron en uno de los más brillantes investigadores de todos los tiempos, al establecer, a partir de los trabajos conocidos del año 1888, la “teoría neuronal”. Dicha teoría resultó tan fundamental para la Neurofisiología como la teoría atómica para la Química o la teoría de los quanta para la Física y le permitió elaborar “la obra de su vida”: Textura del sistema nervioso del hombre y los vertebrados, tarea que le llevaría cinco años (de 1899 a 1904) dada la magnitud de la obra, compuesta por 1.800 páginas de texto y 887 grabados originales. Se trata de la obra de la que se sentiría especialmente orgulloso: “Comprenderá el lector que al redactar tan voluminoso libro, donde se resumía y completaba una labor de quince años, antes busqué honra que provecho. Y, sin pecar de inmodesto o petulante, puedo decir que no erraron mis cálculos. (…), mis esfuerzos y desvelos alcanzaron la única recompensa a la que yo aspiraba: los elogios respetuosos de la crítica y los lisonjeros juicios de los sabios más prestigiosos”.
Como ocurriera con sus artículos científicos, en la Historia de mi labor científica el estilo sigue a la idea que se quiere comunicar en cada momento, aunque de forma clara y precisa. Tampoco faltan, a veces, ciertas gotas de lirismo: “la colmena celular se nos ofrece sin velos, diríase que el enjambre de transparentes e invisibles infusorios se transforma en bandada de pintadas mariposas”.
El texto, ilustrado con numerosas figuras esquemáticas para facilitar la comprensión de los lectores profanos o poco familiarizados con los estudios histológicos, muestra la capacidad divulgadora de Cajal y a lo largo del mismo se aprecia el hombre de ciencia, el que responde mejor que nadie a las tres personalidades que él mismo preconizaba debía tener el científico verdadero: la del minero infatigable y paciente que arranca la hulla de los filones profundos; la del químico práctico que aprovecha ingeniosamente el material bruto para fabricar espléndidos colores de anilina; y la del artista, que combinando diestramente esos colores sabe pintar los episodios heroicos de la lucha entablada entre el espíritu y la materia, el alcance teórico de los resultados y sus beneficios en forma de una vida mejor. A todo lo cual habría que añadirse dos cualidades indispensables: la defensa de la verdad y la independencia de juicio.
Cajal no sólo defendió ardientemente la verdad, sino que dedicó una buena parte de su vida a la búsqueda de la verdad anatómica y fisiológica de la “noble y enigmática célula del pensamiento”, a descubrir la excelencia arquitectónica de la estructura que hace del hombre el “rey de la Naturaleza”, pero siempre teniendo presente que en la ciencia no hay verdades inmutables, sino que “las teorías se renuevan, mientras los hechos permanecen”. Quizás su titánica labor científica encuentre su mejor definición en el comentario de su discípulo Jorge Francisco Tello: “en el esclarecimiento de los numerosos órganos nerviosos no hay uno que no haya sido estudiado por Cajal “micra por micra”, y no pocos le deben casi el completo conocimiento de su textura.
Entre anécdotas, hechos ocurridos y conversaciones que retratan tanto de los personajes como al ambiente social y científico de las últimas décadas de siglo XIX y primeras del XX, Cajal va desgranando su obra y descubriendo sus innumerables hallazgos histológicos, aunque en ocasiones el lenguaje se impregna de un tecnicismo científico que, quizás, resulta inevitable para el autor y sirve para algún extravío del lector.
Aparte de las investigaciones histológicas, el libro cuenta las “maravillas” de la sugestión y del hipnotismo, las peñas de cafés, las relaciones con importantes personalidades científicas nacionales e internacionales de la época, sus viajes por Europa y América, sus traslados universitarios y cargos públicos, sus estados depresivos por la pérdida de Cuba y el estallido de la Primera Guerra Mundial, sus veleidades políticas, los premios, medallas y otras distinciones honoríficas, así como su andadura como editor.