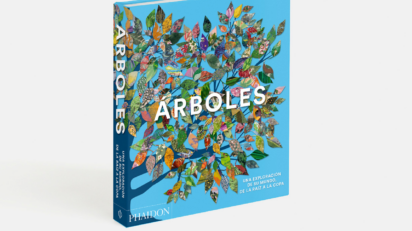Escritos de infancia, adolescencia y primera juventud
La literaria no fue la primera pasión en llamar a la desbordante imaginación de Santiago Ramón y Cajal:
“Vivía aún en esa dichosa edad en que el niño siente más admiración por las obras de la Naturaleza que por las del hombre; época feliz cuya única preocupación es explorar y asimilarse el mundo exterior. Mucho tiempo debía transcurrir aún antes de que esta fase contemplativa de mi evolución mental cediera su lugar a la reflexiva y pudiera el intelecto, maduro para la compresión de lo abstracto, gustar de las excelencias y primores de la literatura clásica, las matemáticas y la filología”.
Las razones de este temprano desapego literario, luego compensado con creces, hay que buscarlas en la consideración paterna de los relatos literarios como distracciones de lo que debía ser el verdadero saber. Pero el niño romántico, de carácter indomable y grandes ideales, encontraría pronto en la literatura no sólo el simple y maravilloso placer de la lectura, sino también un nutritivo alimento para su imaginación y un recurrente cauce, junto al dibujo y la fotografía, para su expresión artística:
“Dejo consignado ya que en mi casa no se consentían libros de recreo (…). A pesar de la prohibición, mi madre, a hurtadillas de la autoridad paterna, nos consentía leer alguna novelilla romántica que guardaba en el fondo de baúl desde sus tiempos de soltera (…)./ Fuera de las citadas novelas, mis lecturas recreativas habíanse reducido hasta entonces a algunas poesías de Espronceda, de quien era yo fogoso admirador, y a cierta colección de romances clásicos e historias de caballería andante, que por aquellos tiempos vendían a cuatro cuartos los ciegos y los tenderos de estampas, aleluyas y objetos de escritorio. Por entonces –lo he dicho ya– era ya un romántico ignorante del romanticismo. Ningún libro de Rousseau, Chateaubriand, Víctor Hugo, etc., había llegado a mis manos./ Más el azar se hace muchas veces cómplice de nuestros deseos. Un día, explorando a la ventura mis resbaladizos dominios de tejas arriba, me asomé a la ventana de cierto desván perteneciente al vecino confitero y contemplé ¡oh grandísima sorpresa!, al lado de trastos viejos y de algunos cañizos cubiertos con dulces y frutas secas, copiosa y variadísima colección de novelas, versos, historias, poesías y libros de viajes./ Allí se mostraban, tentando mi ardiente curiosidad, el tan celebrado Conde de Montecristo y Los tres Mosqueteros, de Dumas (padre); María o la hija de un jornalero, de E. Sué; Men Rodríguez de Sanabria, de Fernández y González; Los mártires, Atala y Chactas y el René de Chateaubriand; Graziella, de Lamartine; Nuestra Señora de París y Noventa y tres, de Victor Hugo; Gil Blas de Santillana, de Le Sage; Historia de España, por Mariana; Las comedias de Calderón, varios libros y poesías de Quevedo, Los viajes del capitán Cook, el Robinsón Crusoe, el Quijotee infinidad de libros de menos cuantía de que no guardo recuerdo puntual. Bien se echaba de ver que el confitero era hombre de gusto y que no cifraba solamente su ventura en fabricar caramelos y pasteles./ Ante tan fausto acontecimiento, la emoción me embargó durante algunos minutos. Repuesto de la sorpresa y decidido a aprovecharme de mi buena estrella, estudié un plan de explotación de aquel inestimable tesoro: forzoso era destacar del todo las sospechas del dueño y las huellas delatoras de mis pasos por el desván. (…) Gracias a tales precauciones, saboreé, libre de sobresaltos, las obras más interesantes de la biblioteca, sin que el bueno del repostero se percatara del abuso, y sin que mis padres sorprendieran mis escapadas del palomar./ El Robinsón Crusoe (que volví a leer más adelante con verdadera delectación) revelóme el soberano poder del hombre enfrente de la naturaleza. Pero lo que me impresionó en grado máximo fue el noble orgullo de quien, en virtud del propio esfuerzo, descubre una isla salvaje llena de asechanzas y peligros, susceptible de transformarse, gracias a los milagros de la voluntad y del esfuerzo inteligente, en deleitoso paraíso”.
De su arte para el dibujo y de su quehacer literario se valió para ganarse la confianza de su patrón, el señor Acisclo, un peculiar barbero de ideales revolucionarios con quien su padre le acomodó como aprtendiz, y también de sus profesores de dibujo y de retórica en el Instituto de Huesca. En relación a este último, don Cosme Blanco, cuenta su hermano Pedro que “le juzgó favorablemente y hasta le premió con la calificación de notable; el motivo de esta honrosa sanción fue que en los exámenes que dicho escritor organizaba con sus alumnos todos los años, a fin de inquirir sus aptitudes para la rima, Santiago debuta con un drama histórico en cuatro actos, escritos en macizos endecasílabos, ornado con sendos dibujos aclaradores del texto”. Por esa misma época, llevado por su afición y su dominio de la honda escribe su Estrategia y arte lapidaria, en la que da reglas e instrucciones para evitar las piedras lanzadas por los enemigos.
Asimismo, Rafael Salillas, condiscípulo y amigo de Cajal, pone de manifiesto la vocación literaria del muchacho arisco, rebelde y ávido de gloria, “capaz de remover montañas y de impulsar ardientemente la humanidad hacia la verdad y el bien”. Al parecer, en la época en la que ambos se conocieron, Cajal no sentía ningún tipo de atracción, estímulo o curiosidad por el Instituto. Por el contrario tenía una fuerte tendencia a salir al campo libre. Asegura Salillas que la primera vez que mereció una confidencia de Cajal fue cuando le leyó una novela que estaba escribiendo e ilustrando, y confiesa que no sabe cómo lo admiró más, si como novelista o como dibujante:
“Aquella novela, que entonces no la podía comparar, la clasificaría ahora entre las robinsoniana. Un naufragio, la salvación en un leño, el arribo a una isla desierta y la continuación de la aventura en aquel territorio, describiendo la flora, la fauna y los salvajes pobladores. (…) Tras muchos años en que no supe nada de mi compañero escolar, cuando supe lo que hacía cuando ensalzaron sus descubrimientos, volví a creer y a creer firmemente, que, entre aquella novela de corte robinsoniano y la realidad de los descubrimientos científicos, no había ni siquiera variación de asunto. (…) Cajal siguió creyendo en su isla. Navegó, se orientó y llegó victoriosamente. ¡La isla existía! En los centros nerviosos, en la médula y en el cerebro se encuentra efectivamente la Isla de Cajal”.
El propio Santiago Ramón y Cajal da cuenta de otras pequeñas obras, o más bien entretenimientos literarios, una vez dejada atrás la adolescencia y convertido ya en un joven universitario: “Precisamente por aquellos años (1871-1873) surgieron en mis tres nuevas manías: la literaria, la gimnástica y la filosófica”.
Recuerda Cajal que de todos sus ensayos el que más éxito alcanzó entre sus condiscípulos fue cierta oda humorística escrita con ocasión de ruidosa huelga estudiantil:
“Mayor influencia todavía ejercieron en mis gustos las novelas científicas de Julio Verne, muy en boga por entonces. Fue tanta que, a imitación de las obras De la Tierra a la Luna, Cinco semanas en globo, La vuelta al mundo en ochenta días, etc., escribí voluminosa novela biológica, de carácter didáctico, en que se narraban las dramáticas peripecias de cierto viajero que, arribado, no se sabe cómo, al planeta Júpiter, topaba con animales monstruosos, diez mil veces mayores que el hombre, aunque de estructura esencialmente idéntica. En parangón con aquellos colosos de la vida, nuestro explorador tenía la talla de un microbio: era, por tanto, invisible. Armado de toda suerte de aparatos científicos, el intrépido protagonista inauguraba su exploración colándose por una glándula cutánea; invadía después la sangre; navegaba sobre un glóbulo rojo; presenciaba las épicas luchas entre leucocitos y parásitos; asistía a las admirables funciones, visual, acústica, muscular, etc., y en fin, arribado al cerebro, sorprendía –¡ahí es nada!– el secreto del pensamiento y del impulso voluntario”.
En esta “novela de aventuras ilustrada” aparecen por primera vez juntos el científico, el literato y el artista para crear una obra de ciencia ficción en la que el lápiz y la palabra se ponen al servicio de la fantasía del creador. Esta forma de ver el mundo microscópico del Cajal literato no dejará de estar presente cuando el Cajal investigador haya realizado ya sus decisivas contribuciones científicas.
Como plantea uno de los más eminentes fisiólogos del siglo XX, Charles Sherrington, en la carta prólogo a la biografía de Dorothy F. Canon:
“Un rasgo muy notable en él era que, al describir lo que veía por el microscopio, hablaba ordinariamente de ello como si fueran escenas vivas (…). Trataba la imagen microscópica como si fuera viva y estuviera habitada por seres que sentían, actuaban, esperaban y ensayaban como humanos (…). Si hemos de penetrar adecuadamente en el pensamiento de Cajal en ese campo, habríamos de suponer que entramos por su microscopio en un mundo poblado por pequeños seres que actúan por motivos, esfuerzos y satisfacciones no muy diferentes de los nuestros. (…) Escuchándole, me preguntaba hasta qué punto su aptitud para representar los hechos en estilo antropomórfico habría contribuido a su éxito como investigador. Jamás encontré a nadie que poseyera esta capacidad en tan alto grado”.