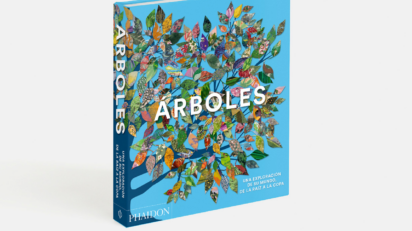“Trabajaba afanosamente los escritos, cincelándolos a fuerza de pequeñas correcciones, aun cuando subsistía lo primitivamente escrito para no restarle espontaneidad”.
(G. Durán y F. Alonso)
Cuando Santiago Ramón y Cajal nace el primero de mayo de 1852 en Petilla de Aragón hacía escasamente tres meses que se había producido el frustrado atentado del cura Merino contra la reina Isabel II, y justamente el año que le fue concedido el Nobel de Fisiología y Medicina (1906), Mateo Morral atentaba contra Alfonso XIII y su esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, tras la celebración de la boda real. Son dos claros ejemplos de la inestabilidad de la España que le tocó vivir a Cajal, una España sobre la que planeaba el espectro del hambre, la miseria y la incultura (a mediados del siglo XIX tres de cada cuatro españoles eran analfabetos), que se fragmentaba interiormente por las guerras carlistas, el ascenso de los nacionalismos y los diferentes intereses políticos.
Durante su vida tuvo tiempo de conocer cuatro reinados, dos repúblicas, decenas de gobiernos de uno y otro signo y varias constituciones. España no acababa de solucionar convenientemente su presencia en África y perdía todas sus posesiones en América y Asia, lo que provocó una gran crisis política y social en el tránsito del siglo XIX al XX y la necesidad de un programa de regeneración (que tuvo como precursor a Joaquín Costa), al que se sumaría decididamente Cajal.
El programa regeneracionista defendía la construcción de un futuro libre del lastre del pasado y basado en el progreso, estaba en línea con el espíritu liberal y, en su lado más izquierdista, defendía la separación de la Iglesia y el Estado, así como la independencia del Poder Judicial.
En el terreno cultural puede decirse que, a partir del estuario del Romanticismo, las aguas de la mentalidad ochocentista estuvieron movidas por los oleajes del Evolucionismo, que tuvo en su vertiente biológica su máximo exponente con la obra de Darwin, y del Positivismo que, tomando su nombre del sistema filosófico de Auguste Comte, iría mucho más allá, inundando la vida entera y llevando a la general convicción de que el curso de la historia podía ser racional y científicamente entendido: “Hoy el mundo ya no tiene misterios. La concepción racional pretende aclararlo todo y comprenderlo todo… La Ciencia ha renovado la concepción del mundo y revocado irreversiblemente la noción de milagro y de lo sobrenatural”, dirá M. Berthelot dejando claramente establecida la nueva mentalidad construida sobre las posibilidades del progreso científico.
Y es que los sabios del siglo XIX habían aceptado el reto de Kant: “atrévete a saber”, y se habían lanzado a la empresa titánica de conocer científicamente al hombre, “el más adecuado objeto de estudio para el género humano”, según había proclamado Alexander Pope.
En lo que a la literatura se refiere, el Romanticismo llegó algo más tardíamente a España que al resto de Europa: por una parte vino de la mano de autores como Mariano José de Larra, José Espronceda, José Zorrilla y Gustavo Adolofo Bécquer y, por otra, de las traducciones de autores extranjeros: Johann Wolfgang Goethe, George Gordon Byron, John Keats, Percy Bysse Shelley, Víctor Hugo, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi, etc.
En la segunda mitad de la centuria, el Romanticismo iría dando paso al Realismo y al Naturalismo, representados entre nosotros fundamentalmente por Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, y que hallaron más allá de nuestras fronteras el eco de las obras de grandes autores, especialmente de los representantes de la literatura francesa, como Émile Zola, Gustave Flaubert, Sthendal, Honoré de Balzac, etc., y de la literatura rusa, como Fiódor Dostoievski y Leon Tolstoi, entre otros. Con esta varianza la valoración de lo subjetivo –el “sentimiento del yo”– daba paso a la valoración de lo objetivo.
En su etapa de madurez, Cajal tendría oportunidad de conocer y relacionarse con algunos de los autores más representativos de la singular y variada Generación del 98; en los años de su vejez vio alumbrar primero a la interesantísima Generación del 14, que tomó a Cajal como modelo a imitar, abrazando con fervor su programa regeneracionista basado en la fuerza de voluntad forjada en el laboratorio y, más tarde, en los últimos años de su vida, tendría ocasión de ver el nacimiento de la joven y poética Generación del 27.
Por otra parte, Cajal asiste a una auténtica transformación del arte, ya que su periodo universitario coincide con la explosión del Impresionismo, un fenómeno estrechamente ligado en su nacimiento al arte de la fotografía, y por otra parte vive el desarrollo plenamente científico de las más importantes disciplinas. No obstante, él siempre quiso “emular las glorias del Tiziano, de Rafael y de Velázquez”, siguiendo a lo largo de toda su vida el canon clásico de la pintura. Y junto al arte, la ciencia y la técnica. Es la época de los grandes inventos de aplicación a la vida cotidiana y, como consecuencia de ello, la mitificación de la tecnología y la conciencia de que el pensamiento filosófico ha de unirse al saber de la ciencia positiva.
La primera Exposición Universal en Londres, un año antes de su nacimiento (1851), resultó una gran exhibición de los avances técnicos que habían experimentado las distintas industrias, al tiempo que dejaba vislumbrar nuevas y grandes posibilidades, muchas de las cuales eran ya una realidad en la Exposición Universal celebrada en Barcelona, justo el año (1888) en el que el investigador español concibió en la ciudad condal la unidad anatómica y fisiológica de la célula nerviosa.
Referido al campo de la Biología y de la Medicina, varios hechos llamarían la atención de Cajal y resultarían fundamentales para sus propias investigaciones: la publicación del Origen de las especies (1859) a partir de las observaciones realizadas por Darwin en su viaje alrededor del mundo en el Beagle dos décadas antes; la teoría celular, desarrollada primero por Theodor Schwann (1839) y perfeccionada luego por Rudolph Virchow (1858); el descubrimiento de las leyes de la herencia por Gregor Mendel (1865), y la “Teoría de los gérmenes” de Louis Pasteur, que establecía definitivamente el origen microbiano de la enfermedad infecciosa (1864), y añadía la mentalidad etiopatológica a la anatomopatológica y la fisiopatológica como pilares de la Medicina.
Todavía le alcanzaría la vida a Cajal para hacerse eco del descubrimiento de la penicilina por parte de Alexander Fleming (1928), aunque el tiempo ya no le daría para ver los efectos del “milagro de la penicilina”, tras su introducción clínica a principios de los años cuarenta; a cambio, no tuvo que soportar la sinrazón de la Guerra Civil española.
Cajal y el proceso creativo
Decía Gabriel Miró que el artista no crea de la nada. El científico, tampoco. Sólo Dios es capaz de crear de la nada. En la ciencia como en el arte crear equivale a elaborar una relación innovadora, a construir un nuevo orden, a partir de elementos preexistentes. Las “obras de la Naturaleza” están dotadas de vida y, por ello, serán perecederas; en cambio, las obras de arte y las obras científicas perduran con la “angustiosa fragilidad de lo eterno”.
La obra de arte más que un descubrimiento es un invento que se oferta al desconocido y asombrado observador para su disfrute, mientras que la ciencia procura soluciones al hombre sin dejar de provocar en este sorpresa y fascinación durante el camino recorrido para conseguir sus objetivos (Alberto Portera).
Esta manera de concebir la ciencia y el arte, los dos aspectos complementarios de esa única realidad que es el proceso creativo del ser humano en su titánica y utópica lucha por alcanzar la verdad y la belleza, también dominó el pensamiento de Santiago Ramón y Cajal. En sus Reglas y Consejos sobre Investigación Científica afirma que la construcción científica “se eleva a menudo sobre las ruinas de teorías que pasan por indestructibles” y que “no hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados”, antes de hacer suyas dos frases, una de Étienne Geoffroy Saint Hilaire: “Delante de nosotros está siempre el infinito”, y la otra de Jean Baptiste Carnoy: “la Ciencia se crea, pero nunca está creada”. Seguramente también admitiría como dos fundamentos del proceso creativo esos “tónicos de la voluntad” que son la curiosidad y el entusiasmo, el asombro y la satisfacción por el trabajo bien hecho.
En efecto, la curiosidad y la admiración es la primera motivación, el sustrato sobre el que se ponen en marcha la serie de reacciones que constituyen el proceso creativo, mientras que la satisfacción es el estímulo, el catalizador sin el cual no sería posible reanudar una vez tras otra la tarea creativa. En este sentido, pocas cosas hay que se puedan comparar al placer de contemplar la obra terminada o, mejor aún, el instante previo, en el que el pálpito del corazón, que ya intuye la importancia y la trascendencia de lo conseguido, se acelera por el gozo pleno de los sentidos y el puro deleite intelectual ante la nueva creación, ante el descubrimiento. Y esto ocurre en la literatura, en la música, en el arte… y también en la ciencia.
En Cajal, “la admiración de la Naturaleza”, como una de las irrefrenables tendencias del espíritu del niño que jugaba en Valpalmas, se convierte décadas después, en plena madurez humana y científica, en la “virtud excitadora y vivificante” que tiene el examen directo de los fenómenos. Pocos investigadores a lo largo de la historia han aunado de forma tan precisa como Cajal las principales características que el maestro Pedro Laín Entralgo señala como fundamentales en el hombre de ciencia: asombro, interrogación y sentido del saber científico.
Probablemente la histológica y la microbiológica son dos de los tipos de investigación que mejor encarnan la doble condición –curiosidad y satisfacción– del instinto creativo, pues seguramente pocas personas como el investigador de estos campos en el momento supremo de su trabajo experimenta tan a menudo la inigualable sensación de integrar lo desconocido en lo conocido, ni vive con tanta frecuencia la gratificante sensación estética de las formas, las composiciones artísticas con las que aparecen a su aguda mirada microscópica las distintas formaciones celulares, las neuronas, las bacterias y cuantos microorganismos son objeto de su investigación.
Si al explorar los paisajes histológicos del organismo animal afirma su disposición a “deletrear con delectación el admirable libro de la organización íntima y microscópica del cuerpo humano” y se asombra ante “esa obra maestra de la vida” que era la textura fina del sistema nervioso, en sus incursiones en la Bacteriología, Cajal reconoce la importancia de “saber ver” en lo pequeño: “¡qué de cuestiones de alta humanidad laten en el misterioso protoplasma del más humilde microbio!”, así como la necesidad de conocer no sólo las bacterias infecciosas, sino también los “inofensivos microbios pululantes en las infusiones y materias orgánicas en descomposición”, ya que de ellos depende que el planeta resulte habitable para el hombre.
Esa belleza de la observación científica es la que seguramente atrapó a lo largo de su vida a personajes como Galileo Galilei, Antoine Leuwenhoek o Louis Pasteur, y, sin duda, es la que atrajo también a Ramón y Cajal. Así lo hace ver el sabio aragonés: “Afirma Carlos Richet que en el hombre de genio se juntan los idealismos de Don Quijote al buen sentido de Sancho. Algo de esta feliz conjunción de atributos debe poseer el investigador, temperamento artístico que le lleve a buscar y contemplar el número, la belleza y la armonía de las cosas, y sano sentido crítico capaz de refrenar los arranques temerarios de la fantasía y de hacer que prevalezcan en esa lucha por la vida entablada en nuestra mente por las ideas, los pensamientos que más fielmente traducen la realidad objetiva”.
Y continúa su argumentación el Nobel: “Ante el científico está el Universo entero apenas explorado; el cielo salpicado de soles que se agitan en las tinieblas de un espacio infinito; el mar, con sus misteriosos abismos; la tierra guardando en sus entrañas el pasado de la vida, y la historia de los precursores del hombre, y, en fin, el organismo humano, obra maestra de la creación, ofreciéndonos en cada célula una incógnita y en cada latido un tema de profunda meditación”.
De acuerdo con Ramón y Cajal, la emoción placentera asociada al acto de descubrir es tan grande que se comprende perfectamente aquella sublime locura de Arquímedes al salir casi desnudo de su casa gritando Eureka: ‘¡Lo he encontrado!’ tras la solución de un problema. Y afirma: “Todo investigador, por modesto que sea, habrá sentido alguna vez algo de aquella sobrehumana satisfacción que debió experimentar Colón al oír el grito de ¡Tierra! ¡Tierra! lanzado por Rodrigo de Triana”.
Acaba concluyendo el sabio aragonés: “Este placer inefable, al lado del cual todos los demás deleites de la vida se reducen a pálidas sensaciones, indemniza sobradamente al investigador de la penosa y perseverante labor analítica, precursora, como el dolor al parto, de la aparición de la nueva verdad. Tan exacto es que para el sabio no hay nada comparable al hecho descubierto por él, que no se hallará acaso un investigador capaz de cambiar la paternidad de una conquista científica por todo el oro de la tierra”.
Cajal y el entusiasmo
Nadie mejor que Santiago Ramón y Cajal personifica el significado de la palabra “entusiasmo”, hasta el punto de que si no existiera en el diccionario debería inventarse para describir uno de los principales rasgos de su personalidad. Los otros dos atributos, la fuerza de voluntad y el patriotismo, también se relacionan estrechamente con el entusiasmo, pues no en vano éste se define como “estado de intensa excitación espiritual provocado por la fe en algo o la adhesión a alguien, que se manifiesta en la viveza o animación con que se habla de la cosa que lo provoca o el afán con que se entrega uno a ella”.
Cajal tiene una fe inquebrantable en el progreso científico como motor de avance social y de mejora de la vida de las personas y, al servicio de esta tarea, pondrá una “una voluntad indomable resuelta a triunfar a toda costa” (Severo Ochoa), alimentada por la tenacidad y un constante afán de superación: “el entusiasmo y la perseverancia hacen milagros”.
En sus Charlas de café, publicado en su primera edición (1920) como Chácharas de café, comentará: “Si hay algo de nosotros verdaderamente divino, es la voluntad. Por ella, afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, corregimos el cerebro y nos superamos diariamente”. Su firme adhesión a España, aún en las horas más bajas de su historia, es incuestionable: “Amemos a la patria, aunque no sea más que por sus inmerecidas desgracias”; o en su discurso de 1900: «En estos últimos luctuosos tiempos la patria se ha achicado; pero vosotros debéis decir: «A patria chica, alma grande». El territorio de España ha menguado; juremos todos dilatar su geografía moral e intelectual».
Esa excitación estimulante, ese “dios interior” (entheos), se manifiesta en Cajal no sólo en su singular tarea investigadora del sistema nervioso, sino también para desarrollar otras facetas de su excepcional capacidad de trabajo: da clases, forma investigadores, se adentra en el camino de la Bacteriología, descubre fórmulas para realizar la instantánea fotográfica, mejora la técnica e incorpora el color a la fotografía, dibuja exquisitamente tanto temas artísticos como anatómicos, pinta con calidad estimable, graba en madera, publica no sólo para científicos, sino también con afán divulgador, escribe cuentos y ensayos y aún le queda tiempo para acudir a las tertulias de café y cultivar el debate enriquecedor y las relaciones amistosas.
Por eso, no es de extrañar que Pedro Laín Entralgo calificara de “homérica” la figura cajaliana y que para el histopatólogo alemán H. Spatz Cajal fuera un verdadero héroe: “Heroica era su apariencia, heroica la noble expresión de su lenguaje, heroico su ánimo para vencer toda suerte de obstáculos. Heroica fue, en fin, la meta de sus aspiraciones: lograr que el nombre de su patria fuese apreciado en el mundo entero”. Por su parte, el biógrafo W. Williams lo describía como un “Don Quijote del microscopio”, mientras que Miguel de Unamuno lo tomaría por ejemplo “vida bien llena y bien útil”.
No obstante, Ramón y Cajal está convencido, y así lo pone de manifiesto en varias de sus obras (Mi infancia y juventud, Reglas y consejos sobre investigación científica) de que, en ocasiones, la creación técnica y el hallazgo científico son fruto del azar y del encuentro accidental (serendipia), eso sí, ligados a la intuición, la destreza y sagacidad del investigador para reconocer las posibilidades de lo hallado (ver el artículo Serendipia o azar y mente preparada).