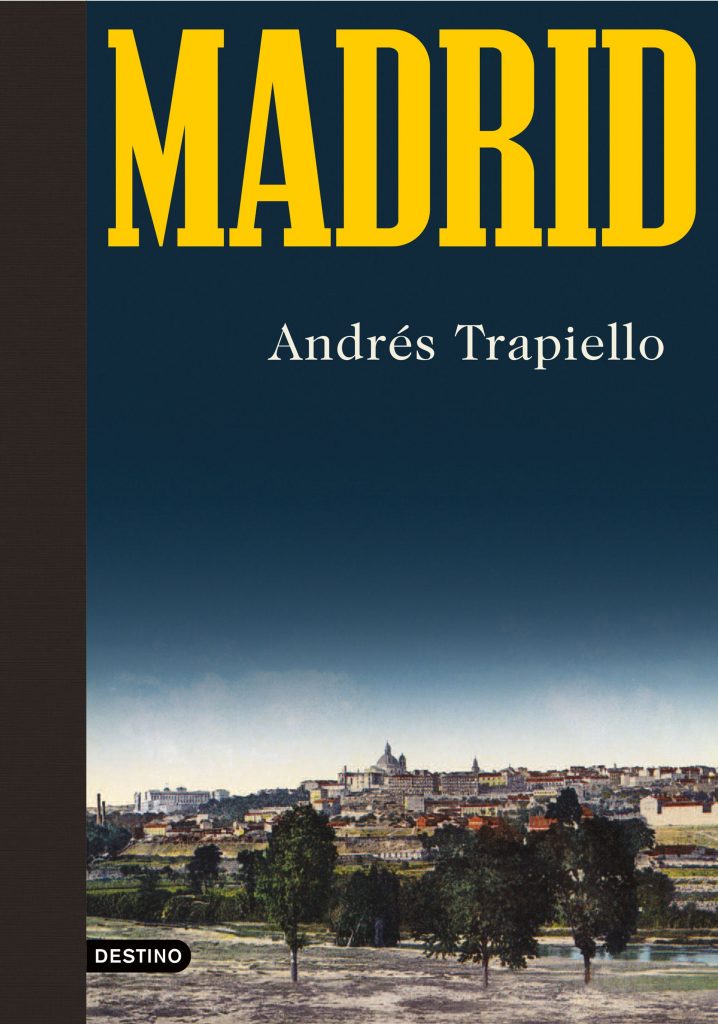Al ser lecturas tan livianas (y muchas veces, lejanas), siempre pienso que puedo volver sobre ellas en otra ocasión sin haber perdido su oremus. Pero su paso como libro por mi vida acaba cuando me doy cuenta de que ya lleva demasiado tiempo sobre el mueble y claudico firmando una suerte de rendición escenificada con un patético paseíllo hasta a su lugar en la estantería de viajes, no sin antes extraer el marcapáginas de él, con el disimulo del que ha cometido un delito y pretende no dejar rastro alguno que lo incrimine. Me ha pasado, por ejemplo, con alguna de las historias de ciudades de Enric González, e insisto: es todo falta mía.
Si les sirve de agarradera a esta reseña anticipo que esto no me sucede con el Madrid (Ediciones Destino, 2020) de Andrés Trapiello (Manzaneda de Torío, León, 1953). Descubro, no sin asombro, que el escritor advierte en su prólogo sobre la dificultad que experimentamos algunos lectores con esta clase de libros, y lo señala con una actitud poco madrileña, sea dicho de paso. Tengo la impresión de que Trapiello ha escrito esta admonición específicamente para mí -¡lujo de ensoñación!-. Por suerte, esa sensación me acompaña, mecido, a lo largo de todo el libro (entiéndase este como el mayor de los halagos).
Porque Madrid lo degusto como hago con una de las tarrinas de mi heladería favorita (ya que hablamos de Madrid, la DaRoma, en Santa Engracia), paladeando cada cucharadita, no sin cierta ansiedad y pena anticipatoria por su pronto final (es una desgracia ser de natural pesimista; una condición, por lo general, que no le permite a uno disfrutar de los placeres apropiadamente). Afortunadamente, y a diferencia del helado de stracciatella, Madrid no empalaga, tampoco empacha, aunque sí engorda (en el buen sentido). De hecho lo terminé con las suficientes energías como para querer acometer la empresa de leer todos los Episodios Nacionales de Galdós de una tacada. El empeño, cómo no, fue efímero.
Viene el Madrid de Trapiello en una edición primorosa, cuidada con mimo tanto por fuera como por dentro. Se nota en ella la mano del autor, dedicado muchos años a estas lides, como bien recuerda. Además, es Madrid, sin apellido, sin epítetos ni frases ingeniosas: porque la ciudad es así, simple y llanamente Madrid.
El escritor leonés dibuja su obra como un pentagrama, entrelazando notas de su vida en la capital con los acordes más reconocibles de la historia de la ciudad y sus gentes, todas: ilustres o vulgares. Lo hace desde su llegada en 1975, pero a la vez desde los orígenes islámicos de la villa (incluyendo las versiones apócrifas del Madrid romano).
Transitan por su páginas calles y edificios, personajes (reyes y plebeyos, santos e impíos), guerras, el Manzanares, tradiciones (tanto seculares como de nuevo cuño), curiosidades, costumbres, hablares, dichos y leyendas, pero también su propia historia (la de Trapiello). Anoto, también, que esta última parte es la que menos me interesa, si bien la leo con avidez y entiendo que el recurso es apropiado, si no necesario.
Refleja una ciudad tumultuosa, caótica, contrahecha, jorobada y remendada (y no por eso menos bella); que, en el fondo, sólo es reflejo de sus gentes. Venidas de todos los lares, pues, como sostiene el autor y un humilde escribiente (aunque supongo que lo que uno opine a este respecto les traerá al pairo), en Madrid uno es madrileño desde que entra por cualquiera de sus puertas, independientemente de haber nacido en Córdoba, sea la española, la argentina, la colombiana, la mexicana, la norteamericana o la filipina.
Se intuye que hay detrás años de investigación. Probablemente, el autor diría que cuarenta y cinco, para ser más precisos. Es algo que se nota. Además tengo la impresión de que funciona a las mil maravillas gracias a su efecto de documental novelado de la ciudad. Lo leo evocando imágenes (y sonidos, porque este Madrid también es música) en lo más profundo de mi encéfalo, y eso me trasporta a la Gran Vía, a la Puerta del Sol, al Rastro, a las Vistillas, a San Antonio de la Florida (quizá mi rincón favorito), al Museo del Prado (frente a las Meninas), al Teatro Real (embobado con La Música Nocturna de Madrid de Boccherini) o a tantos otros muchos lugares de mi ciudad.
También es cierto que uno, que se afana por considerarse más madrileño que la parpusa, baja la mirada con humildad cuando Trapiello le muestra alguno de los rincones desconocidos de su ciudad. No queda otra que formularse, con más trampa que vergüenza, ese “ahora no caigo”; como si el nombre le suene confuso o si acaso el escritor estuviera equivocado. Por suerte, Google me permite acceder con presteza a ese lugar remoto, que, tras verlo, y como falsa expiación, termino por decirme en alto: “ah, claro”; y no siempre está tan claro; pero, oigan, insisto en que soy madrileño.
Como recoge Trapiello, es la historia de Madrid (y de su pueblo) la de una contradicción inicua y continua. Hay en ella más vida que en ninguna otra ciudad del mundo, a la vez que atesora cierto aire autodestructivo, casi suicida. Es cosmopolita con aire rural, universal con posos de pueblo. La contradicción también es por el empeño de sus gentes por transmitir al forastero la imagen de una ciudad más horrenda de lo que es en realidad, como dice con gracia el resultón, a sabiendas de serlo, que no es más que un feo. Gran recurso, por otro lado, pues siempre está bien superar las expectativas. En ese sentido funcionan Madrid y el madrileño como una sinécdoque de España y el español.
Voy terminando (como escribe con gracia el autor en uno de sus retales, en referencia al abuso de la palabra de sus señorías en el madrileño Congreso de los Diputados, una fórmula que, por otro lado, no es más que una manera sutil de decir: lo mucho que les queda por aguantar). No es el caso, por cierto. Madrid de Trapiello se construye en torno a veinticuatro capítulos (que ocupan casi cuatrocientas páginas), con una parte final titulada Retales Madrileños (una fórmula muy utilizada por el autor, como hiciera en Las armas y las letras), en los que hace un somero y certero compendio de la historia de Madrid a través de algunos personajes, artes, costumbres y tradiciones. La sola lectura de estos retales merece la pena.
Ahora sí, concluyo. Dicen que hay un Madrid de cada una de las personalidades ilustres que lo han hecho crecer o empequeñecer. El Madrid de Cervantes lo es tanto como el de Lope de Vega, Velázquez, los Austrias y los Borbones, Sabatini, Boccherini, Villanueva, Goya, José Bonaparte, Larra, Galdós, Franco, Sabina… Pero en realidad hay un Madrid de cada uno de nosotros. Y yo, después del mío, me quedo con el de Trapiello.