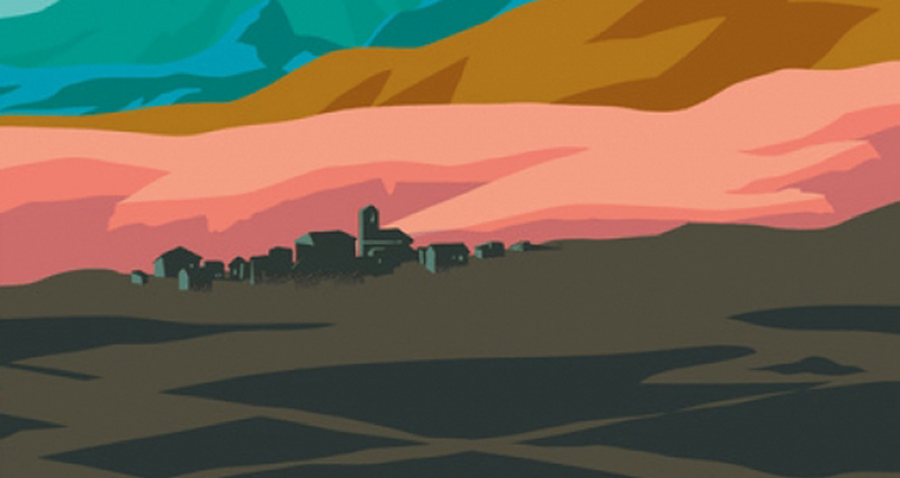La tierra desnuda es la última de una serie de novelas dedicadas a esa España vacía a la que dedicó su magnífico relato-ensayo Sergio del Molino. Tras Intemperie, de Jesús Carrasco, y Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo, La tierra desnuda supone el desembarco novelístico, tras medio siglo de existencia, de Rafael Navarro de Castro (Lorca, 1968).
El libro relata el último siglo de la historia de la España rural, una España casi olvidada en la memoria colectiva, a través de la vida de Blas el Garduña, compendio de múltiples personajes campesinos. Una vida enmarcada por el ciclo de las estaciones, con sus idas y venidas a la montaña, el curso del río y las tareas del campo: sembrar, arar, segar, trillar, injertar, varear, deschuponar, vendimiar… y cuidar de los animales casi como de uno mismo. Una vida enmarcada por las relaciones familiares, la solidaridad, los enconos entre vecinos y el silencio de los secretos guardados.
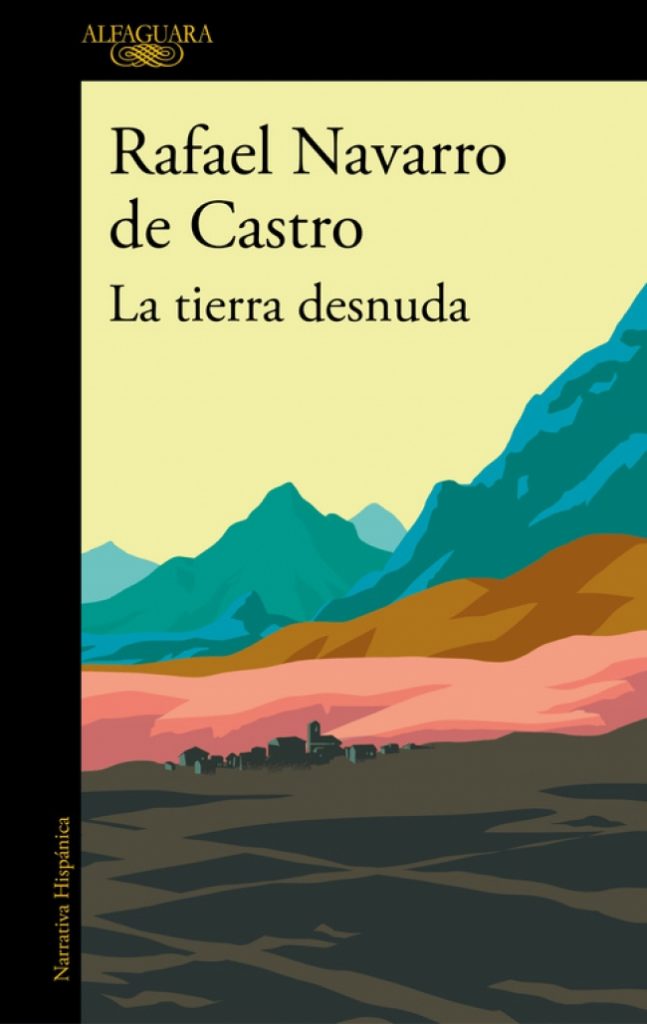
Muestra cómo el modo de vida en el campo ha variado más en el tiempo de vida de Rafael Navarro que en los diez mil años anteriores, y supone un canto apasionado a la vinculación entre los seres humanos y la naturaleza, así como un claro alegato a favor del medio ambiente y del consumo responsable, sin que eso signifique idealizar la vida en los pueblos y no tener en cuenta la dureza de sus días y de sus noches.
Al mismo tiempo es una llamada de atención ante la inaceptable condena de los pueblos a la despoblación y el abandono, con el consiguiente desequilibrio de todo tipo que lleva consigo. Por otra parte es una crítica contundente a esa aventura desde la nada al vacío que muchas veces lleva consigo la emigración del medio rural a la ciudad.
Navarro ha escrito páginas que huyen de la fatiga de la prisa, esa obsesión del mundo moderno por recorrer espacios en el menor tiempo posible. Como proponía el filósofo Luis Abad Carretero, el murciano hace de la calma su libro de cabecera y para escribir el suyo no utiliza un adjetivo de más ni un sustantivo de menos, una subordinada de más ni un punto seguido de menos. Gramática sencilla, lectura fácil, por la que, quizás, acaba deslizándose una cierta nostalgia, junto a la justificada rebeldía ante el presente y la negruzca incertidumbre del futuro.
Una excelente novela en la que uno encuentra ecos de Miguel Delibes, Luis Mateo Díez, Julio Llamazares, Francisco García Pavón y algunos de los autores del llamado realismo crítico o realismo social.
Edad Media
Tuve la ocasión de conocer en mi infancia esa forma de vida a un paso de la Edad Media y a dos del Neolítico, en un lugar a mitad de camino entre donde Navarro ubica su novela y su lugar de nacimiento.
En el pueblo de nombre polisémico donde me crié no hubo alcantarillado ni agua corriente hasta finales de los años sesenta. Las mujeres seguían lavando la ropa en la fuente y transportando encima de la cabeza, con la ayuda de un rodete, o apoyados en la cadera, los cántaros de agua para beber luego en los botijos, esos insólitos mecanismos de refrigeración para mantener el agua fresca.
Cuando, a principios de los años setenta, mi familia pudo adquirir un frigorífico a “cómodos plazos”, mi madre colocó el Westinghouse, al que bautizó como “Míster Hauser”, en un lugar preferente del comedor, pero mi padre siguió empinándose el botijo cada vez que tenía que socorrer la sed.
No había televisión y durante el estío, en las puertas de las casas, se formaban corrillos en torno al desperfolle de las panochas, donde se contaban cuentos y leyendas a modo de filandones del revés: no al calor de la lumbre, sino al frescor de la luna lunera. Luego llegó la telefunken, y las peripecias de Richard Kimble, el eterno fugitivo, acabaron en buena parte con estas reuniones a la luz de la luna en cualquiera de sus fases.
Los días de mercado se hacían muchas transacciones a base de trueque, y a mi abuelo Jacinto, que era sastre, había labradores de Sierra Cabrera o de Los Filabres que le pagaban los trajes de pana con unos cuantos celemines de trigo, alguna arroba de aceite o la carne de un choto recién sacrificado.
Los chiquillos vivíamos en aquel mundo tradicional sin disponer de tablets y demás zarandajas electrónicas del actual universo digital, pero sí de un gran repertorio de juegos al salir de la escuela: bailar la trompa, chocar las canicas, saltar la pídola, echar a volar con el tantaramuja, hacer marro, partir la truena, correr el aro, saltar la rayuela, levantar señales, remontar cometas y cucos… Pero lo que más disfrutábamos era garbear por la huerta y robar la fruta que nos salía al paso y, sobre todo, el tiempo de la trilla en las eras: dar vueltas sentados en el trillo al galope de una mula no siempre obediente era como una atracción de feria a campo abierto en la que se confundían el vértigo y la diversión.
Sin embargo hay que desdudarse: puede que ya no hubiera la miseria generalizada de los años cuarenta y cincuenta, seguramente había bastante dignidad en aquella pobreza, pero no es menos cierto que había muchos niños campesinos a los que les salían antes los callos en las manos que los dientes en la boca.
A ese mundo que ya no es y que tampoco será están dedicados estos dos microrrelatos:
El labrador
Las manos, sinceras de tantos surcos abiertos para arrancarle los secretos al campo, se van retorciendo como raíces, mientras se vuela la carne y la piel se hace cuero. Se vive como se puede, cuando lo único que queda por delante es el invierno. El cuerpo se encorva y cada vez se hace más pesado el andar. La noche ya no sigue al encuentro amoroso y se queda sin punto de referencia. No hay espera, tampoco desesperanza. ¡Siempre como ahora y mejor lo que Dios quiera! El rostro se va llenando de arrugas, las acequias de esclerosis. Alonso no pierde el ánimo. Ya sólo se alimenta de las tiernas miradas de Manuela.
El trovero de la voz nublada
No era un hombre instruido, pero sí un buen conocedor de la naturaleza. También de la naturaleza humana. No había leído a Neruda, pero, a su manera, él también había rascado en las entrañas hasta tocar el hombre: hace más de veinte años / que te vengo conociendo; / has cambiado en edad, / pero siempre te estoy viendo / con la misma enfermedad. Nunca se embarcó en filosofías para hallar su puesto en el cosmos, aunque navegaba como nadie por el saber popular para encontrarse a sí mismo, a veces detrás de un buen trago de vino. Tampoco trató de responder nunca a las dudas de Hamlet. Su intuición le decía que en cada pregunta se esconde una trampa. Se conformó con ser, ser un ser humano, al que, de cuando en cuando, le parpadeaba el corazón. Ser para caminar, con su mula, su sombrero y su mirada de lejanías, sin otro rumbo que la propia vida, pisando fuerte por los caminos. Ser antes de no ser: maestro, no tiene sentido / que antes de dar a la mar / tan sólo nos ocupemos en llevar/ el agua al molino.
Estos dos relatos han sido publicados en el libro Ajuste de Cuentos.