Hay algo de abrumador en el retrato de este mundo inmenso, avispero en el que los personajes ganan o pierden batallas, caminan y entran –casi sin sospecharlo– en el desajuste jurásico de la historia. Sujetando el caos está una novela que sabe ordenar un espacio propio con una precisa propuesta narrativa: contra la taquicardia de la historia, el latido pausado y exacto de la prosa. Prosa literaria en la que subyace el material ensayístico en torno a una singular temática: el juego de raqueta, deporte que pasó a conocerse como “tenis”.
Hecho de alma y materia humana
El juego que el obispo de Exeter, Edmund de Lacey, definía en 1451 con, precisa Álvaro Enrigue (Guadalajara, México, 1969), “la misma ira sorda con que mi madre se refería a mis tenis Converse de juventud”, es el objeto de una investigación por la que el autor bucea buscando el referente en textos de toda índole: de la clasificación lacónica que hiciera Francisco Cascales sobre los tipos de pelota utilizada en el tenis a la jocosa descripción que aparece en El libro de Apolonio, donde se compara la bola con la mujer que va de mano en mano; de las consideraciones “sobre la nobleza del juego de raqueta” de Antonio Scaino a la crítica condenatoria de Tomás Moro, pasando por las definiciones del Diccionario de Autoridades o por episodios del Quijote.
En el génesis del deporte se cruza un dato curioso: las bolas o “pellas” eran rellenadas de pelo humano, lo que mejoraba la elasticidad y el rebote, además de terminar de redondearlas con el aura de la leyenda; Enrigue fantasea, por ejemplo, con las pelotas que circularon por la Europa convulsa de los siglos XVI y XVII preñadas de la cabellera rojiza de la mítica Ana Bolena, reina consorte de Inglaterra, decapitada a filo de espada por alta traición.
Las pelotas se mueven en la novela como hilos conductores que conectan episodios imaginados de la historia, como el que pudo tener lugar en las canchas públicas de la Plaza Navona de Roma en el año fronterizo de 1599: un duelo a golpe de raqueta entre dos gigantes del Barroco, de un lado Caravaggio y del otro Quevedo, disputándose el honor (u otra cosa) y convirtiendo el juego en una gran metáfora del mundo: “El alma de un lado al otro de la cancha”, escribe Enrigue al final del primer capítulo, “éste es el saque”.
Lo que ha sucedido y lo que podría suceder
De un lado al otro de la cancha, la pelota describe en esa competición imposible una parábola (un puente tambaleante) entre muchos espacios dispares que han empezado a rozarse: la armonía diáfana del Renacimiento y la violencia del claroscuro barroco; los avances que abrían puertas al saber (como los de Galilei, otro personaje que se descubre en Muerte súbita) y la revancha castrante que trajo la Contrarreforma; del otro lado del Atlántico, el capricho de la historia que llevó a Cortés, acompañado por su “lengua” (su traductora y amante Malinztin) a dilapidar una cultura y a erigirse como la figura histórica más execrada en la memoria popular mexicana; en último término, la literatura y la historia jugando un partido sin ganador o cuyo único ganador es el conocimiento de la realidad, en la cual andan mezcladas las notas del cronista y las fantasías del escritor.
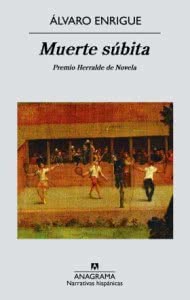 [1]Enrigue confirma esa posibilidad de manipulación que hace que la novela (“el más amplio y más elástico de los cuadros”, decía Henry James) pueda llenarse de referentes históricos sin que se restrinja su capacidad inventiva; desprenderse de la tradición valiéndose de ella, manosear la historia para poder comprenderla, o para elevarse por encima, por retomar una idea que ya anotaba Aristóteles en su Poética: “El poeta y el historiador se distinguen en que el historiador cuenta lo que realmente ha sucedido, y el poeta lo que podría suceder. Por eso la Poesía es más filosófica que la Historia y tiene un carácter más elevado que ella”.
[1]Enrigue confirma esa posibilidad de manipulación que hace que la novela (“el más amplio y más elástico de los cuadros”, decía Henry James) pueda llenarse de referentes históricos sin que se restrinja su capacidad inventiva; desprenderse de la tradición valiéndose de ella, manosear la historia para poder comprenderla, o para elevarse por encima, por retomar una idea que ya anotaba Aristóteles en su Poética: “El poeta y el historiador se distinguen en que el historiador cuenta lo que realmente ha sucedido, y el poeta lo que podría suceder. Por eso la Poesía es más filosófica que la Historia y tiene un carácter más elevado que ella”.
Lo que pudo suceder en el estudio en el que posaban los mendigos que Caravaggio utilizaba como modelos para sus pinturas religiosas o bajo el manto real que cubría a Cortés y Malinche en las primeras noches de la Conquista crea una apertura significativa mucho más reveladora, a veces, que la lacónica enumeración de eventos de los manuales históricos. Enrigue lo cuenta por varios caminos: por una parte, se recrea en el mito que acompaña a los grandes de la historia o a ciertos objetos cuyo valor simbólico (como en esos bestsellers que planean en torno a instrumentos salvíficos como el pañuelo en el que Cristo se sonó los mocos) es creado mediante un fabuloso ejercicio de invención: la mitra que cambió la concepción del color en Caravaggio, el escapulario hecho con el pelo de Cuauhtémoc que Malintzin le tejió a Cortés…; por otra, llena los objetos verdaderamente “míticos” de presencia tangible, de una cotidianeidad –ahora se vuelve a oír el término unamuniano de “intrahistoria”– que los pone en movimiento, como sucede cada vez que Caravaggio, acompañado por su séquito de maleantes, entrega un cuadro cargándolo a peso por las calles de Roma. Los trastoques de la ficción sirven para ensanchar nuestra comprensión de la historia, aun a riesgo de que (como en ese relato en el que Cortázar viaja a cabo Sunion, pero sólo recuerda el relato antes oído del viaje) la realidad resulte después decepcionante.
El orden de la escritura en el caos de la historia
En Muerte súbita se arrebola un universo complejo, que refleja “justo el momento de eclosión de la modernidad”, refiere Enrigue hablando de su novela, “un tiempo lleno de atrocidades y también de muchas cosas hermosas”. La riqueza del lenguaje y la abundancia de anécdotas están ligadas, con regusto barroco, al exceso de los momentos que se narran y de los personajes que las protagonizan: Caravaggio, Quevedo, Cortés, Cuauhtémoc, Galileo, Pío IV, “individualidades gigantescas que se enfrentan. Todos cogiendo, emborrachándose, apostando en el vacío”, escribe Enrigue.
Caravaggio es, entre todos, en el que más se detiene el autor, lo que deja algo enclenque la descripción de la figura de su contrincante, el poeta Quevedo; en realidad, de cierta manera, le agradecemos al autor no haberse concentrado en el quehacer de un miembro del gremio literario, lo que podría convertir la novela en esa especie de ejercicio metaliterario tan utilizado y reutilizado en el pasado siglo.
Caravaggio, por otra parte, es seguramente quien mejor atrape el caos del momento en que vivió, expresándolo a través de un genio avasallador: “había una franqueza fúrica en sus correrías nocturnas, una ira que luego se imprimía en sus pinturas”. En los cuadros del italiano germinaba un cambio que revolucionaría la historia del arte; no por su contenido, sino por la forma de representar los obligados motivos de siempre: «Un santo afluente y con paisaje es la representación de un mundo tocado por Dios; un santo en un cuarto es la representación de una humanidad a oscuras cuyo mérito es que, a pesar de ello, mantiene la fe; una humanidad material, olorosa a sangre y saliva; una humanidad que ha dejado de ser espectadora y hace cosas».
La humanidad que se inaugura empieza a verle los colmillos al mundo y apuesta por la acción en un momento en el que algo –el limpio aislamiento entre clases sociales, entre zonas de la tierra con distintas visiones del mundo- ha estallado como una burbuja; los momentos de crisis – ahora lo entendemos mejor que nunca– nos llevan al descreimiento por el que a veces se provocan afortunadas reacciones, tanto en el terreno político como en el de las artes (o en el que ambos confluyen): ésta es, puntualiza Enrigue, «una novela escrita con el mal humor por todo lo que ha salido mal». Contra el caos abrumador de todo lo que salió y sigue saliendo mal, la novela erige un refugio de orden en el que articular una inventiva y una reflexión. Lo hace con una prosa proteica en la que varios motivos conectan todos los capítulos –hasta los paréntesis metaliterarios– y los objetos, como las pelotas o las mitras, se vuelven amuletos narrativos: se mueven en la geografía espaciotemporal de la historia y activan la geografía imaginaria de la novela.
En el orden de la novela se plasma un mundo y se levanta otro. Con la precisión con la que Velázquez congeló a los borrachos, Enrigue coge la claqueta y dice acción, poniendo en movimiento un mundo que se activa a partir de su lúcida mirada. El caos de la historia relatada nos enseña que el azar es un monstruo que se traga al mundo y lo devuelve transformado. A ver quién es el listo que se atreve a preguntar qué ha pasado, y a ver cómo lo pregunta. Seguramente desde la novela, o al menos desde una novela como Muerte súbita.