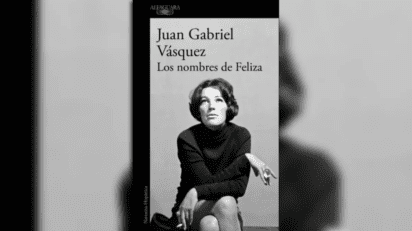El singular escritor de Portugalete nos cuenta la historia de un joven de 24 años que, tras un rocambolesco periplo, es capaz de apoderarse de su propio destino y, sin llegar a decirlo –como hiciera siglos atrás el genial autor madrileño–, sentir que: “He notificado a mis negocios que el que me importa es vivir cuanto al tiempo, y vivir bien cuanto al alma”. Y para contarla se vale de otro personaje enigmático, un tío político de Manuel deseoso de reparar el error genético de no ser su verdadero progenitor, que hace las veces de narrador semioculto.
Manuel había nacido en Madrid en 1991, era “chico de tamaño”, listo, dotado para “aprender sin herramientas sofisticadas”, pero sin demasiadas habilidades para el “amiguerío” y trabucado para las relaciones amorosas. A los 22 años tenía ya acabada una ingeniería, pero la crisis económica “dilatada y pringosa” que zarandeaba España allá por 2013 le impidió encontrar un curro “en lo suyo” y durante dos años trabajó en lo que iba pillando.
A pesar de la penosa tesitura laboral, consiguió ahorrar dinero suficiente para emanciparse: se compró un ordenador, un coche de quinta mano y se fue a vivir a un piso-camarote en la céntrica calle de la Montera. Fue a principios del verano de 2015. Un par de semanas después comenzaría su match point particular, aunque por razones bien distintas a la de Chris Wilton, el personaje cinematográfico salido de la extraordinaria factoría allenígena.
Una tarde, al salir del portal de su casa, Manuel tiene un encontronazo casual con un policía antidisturbios, que le confunde con un participante en una manifestación de protesta casi acabada. Ante el porrazo que se le venía encima, Manuel se defendió propiamente como pudo, clavando en el cuello del policía un destornillador que llevaba en el bolsillo. Sobresaltado por la sospecha de un futuro inmediato de lo más desastroso, huyó a casa de su tío (“traía blanca hasta la sombra”) y, ya de madrugada, convencido de que “la suerte estaba echada y no había otra que salir arreando: arrea jacta est”, tomó su coche de ocasión y salió pitando hacia el norte por carreteras secundarias. Después de unas cuantas horas de viaje y pensamiento obsesivo de cómo borrarse del mapa, llega a un pueblo que sí lo está desde hace años, un pueblo fantasma de la España vacía, de esa Laponia peninsular a la que Sergio del Molino dedicó hace tres años un original ensayo en movimiento.

Santiago Lorenzo. Foto de Cecilia Díaz Betz.
Horrorizado por el imaginario horizonte carcelario que le espera (cree que la pelota ha caído del otro lado de la red de la vida del policía) se refugia en una casa abandonada de la desierta Zarzahuriel, la aldea donde le ha llevado su destartalado buga. Allí sobrevive, como un okupa en soledad, escondido de todo y de todos, gracias a las esporádicas y más bien raquíticas entregas de un supermercado que le gestiona su tío a golpe de móvil (“fungibles de muela”, algún apero doméstico y unos pocos “consumibles de roña”), la recolección de plantas de los alrededores, el agua de la fuente del villorrio y libros de la colección Austral que había encontrado en el altillo de la casa.
Mientras va adecentando su humilde casa-choza-cueva, Manuel comienza a salir de su escondrijo para dar largos paseos, descubrir la vida asilvestrada y libre, encontrar la posibilidad de vivir más con menos (la sucintidad) y no tener más deudas que consigo mismo. En ese descubrirlo todo, incluso a sí mismo, Manuel se convence de que no hay vida mejor que la que le permite su holgazanería, convertido ya el tiempo en un reloj sin arena. Por primera vez desde que era un niño y no se llamaba Manuel tiene la sensación de que es feliz: “Lo bueno no era que con tantas horas por delante pudiera hacer lo que le saliera de los cojones. Lo bueno era que no paraban de salirle cosas de los cojones todo el tiempo”.
La llegada inesperada a la aldea de una pila de ”avezados tontiscolios”, una patulea de horteras urbanitas que el autor bautiza como la Mochufa, rompe la arcadia feliz de Manuel, en el momento que “su amor por la pobreza empezaba a ser lujuria”, y dobla las páginas de la novela en dos partes. En la segunda, al modo de una nueva salida de Alonso Quijano por las tierras de La Mancha y Andalucía, el cervantino Santiago Lorenzo arremete con las armas del humor y la ironía contra las aspas de molino de ese conglomerado humano con “aires colonizadores de los metropolitanos imperiales”, una cuadrilla de perfectos paletos (los que nunca se asombran de nada, ni siquiera de su propia estupidez) decididos a parecerse a la gente que sale en los anuncios o en los programas de salvamento de la televisión.
Manuel los vigila atentamente y observa que no saben estar sin hacer ruido, “como sin necesitaran la constante afirmación de que estaban presentes allí y en ese momento”, que son unos mendas que solo creen en el tiempo que hace si lo miran por internet, que se afanan en “colocar unas mosquiteras en las ventanas para que el campo no les entrara en la casa de campo”, llaman “cariño” a todo el mundo, esa marca de quien ofrece un “afecto devaluado por el exceso de oferta verbal” y dicen “chorrudeces a palangana llena”.
En este contexto, no es de extrañar que Manuel planee la mejor manera de acabar con la insoportable turra de la “imbecidilia” de la Mochufa y que Lorenzo busque un desenlace de la novela realmente glorioso. Porque, como el propio autor confiesa: “Yo si no me voy a divertir mucho no me pongo a escribir. Lo del sufrimiento escribiendo no lo puedo entender. No debes escribir si no te mueres absolutamente de ganas de hacerlo”.
Algunos críticos consideran Los asquerosos una mezcla de Robinson Crusoe y Walden o la vida en los bosques. Sin embargo, a diferencia del héroe de Daniel Defoe, Manuel no hizo durante todo el tiempo de su naufragio en Zarzahuriel una sola señal para ser rescatado por buque alguno de piratas, de comerciantes o de cualquier armada que pasara por allí. Por otra parte, al contrario de Henry D. Thoreau, no tenía a mano la casa familiar para que su madre le proporcionara galletas que llevarse a la boca –no se las proporcionó tampoco cuando era niño–, ni pretendía hacer malabarismos poéticos con las cosas del campo, ni, menos aún, dar la barrila con cuestiones filosóficas o morales, aunque pudiera compartir con él su ansia por liberarse de las esclavitudes de la sociedad industrial.
En mi opinión, puede que sean mejores coordenadas para situar la novela de Santiago Lorenzo La conjura de los necios de John Kennedy Toole, y alguna de las hagiografías de los “padres del desierto”. Y es que Manuel muestra a veces algunos de los rasgos del memorable personaje de Ignatius Reilly, pasados por el ascetismo del Pablo el Ermitaño salido de la pluma de Jerónimo de Estridón.
Si se quiere en clave española, la narrativa de Los asquerosos podría encuadrarse entre los guiones de Rafael Azcona y la teatralidad de Enrique Jardiel Poncela, aunque, en realidad, es un in crescendo de las otras novelas del escritor de Portugalete: Los millones (un miembro del GRAPO a quien le toca la Primitiva y no puede cobrarla porque no tiene DNI); Los huerfanitos (tres hermanos que odian el teatro, pero no tienen más remedio que ponerse a hacer teatro) y Las ganas (un químico que vive desganado, pero que se muere de deseo sexual).
Como ellas, Los asquerosos solo se parece a sí misma: una novela cuyo propósito es ofrecer “una nueva propuesta para relacionarnos con la austeridad como elección propia”. Como el propio autor afirma, “no hay mejor avalista para la saciedad que la desnecesidad”, palabra que tuvo que inventarse Manuel para denominar “la falta de hambres en la que cada vez estaba más asentado”. Otra de las varillas de su mágico abanico de neologismos con el que airear el diccionario.
Pero, ¿quiénes son exactamente los asquerosos del título? “La teoría del libro es que todos somos susceptibles de serlo, pero se fija especialmente en los caseros gorrones, los funcionarios que aporrean con exceso de celo, las empresas tramposas y la Mochufa”, responde Lorenzo. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque: “Todos somos candidatos a asquerosos”. De ahí, el valor de este auténtico salmo contra las tentaciones diarias del “bobo feroz” del consumismo, para evitar que, parafraseando aquella vieja canción de Los Panchos, “cuando te vi Mochufa, me volví”.