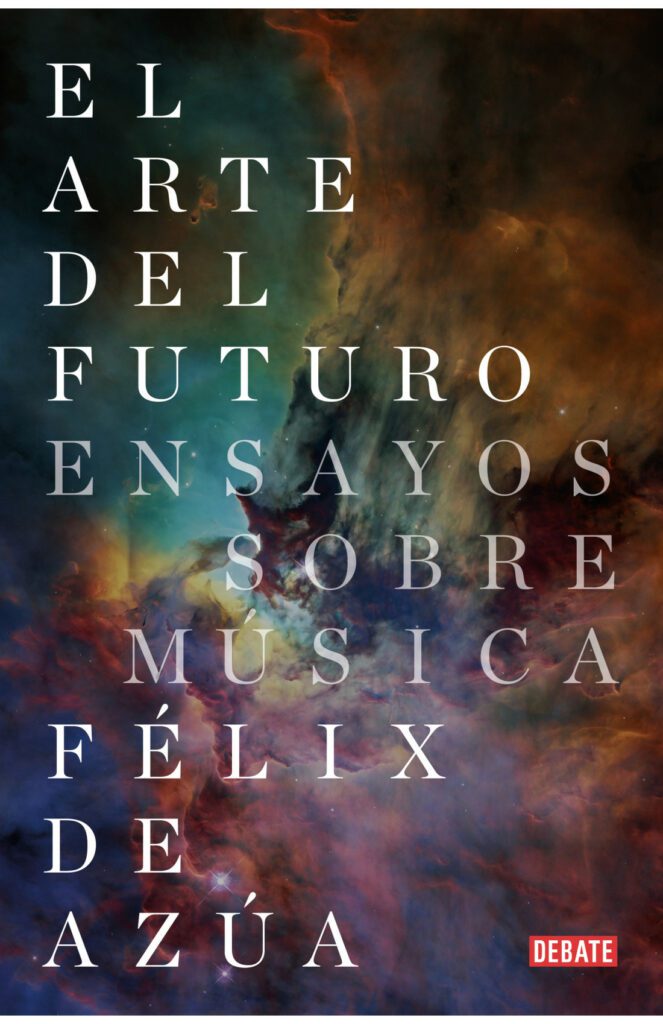En cualquier caso, se podrá o no estar de acuerdo con él pero De Azúa gasta siempre la misma inteligencia, erudición, fino humor y afán polemista. Sobre esto último, es ejemplar su encontronazo con Cristóbal Halffter a cuenta de algunos reproches que el compositor le hizo en el diario Abc sobre varios conceptos musicales incluidos en su Diccionario de las artes (1995). Cuando se indigna o escribe contra alguien –y en el libro hay más de un desencuentro– es posible que no emerja el mejor ensayista pero resulta especialmente disfrutable.
Leídos seguidos todos los textos, comprobamos algunas constantes: la relación de la música y la literatura, con apariciones destacadas de Wagner (“el punto culminante de la literatura hecha música y de la música hecha literatura”), Nietzsche, Thomas Mann, Bernhard, Tolstói y, por encima de todos, su maestro Juan Benet; sus debilidades, con menciones especiales para Bruckner (“sus sinfonías solo admiten comparación con las de Beethoven por su grandeza, su inmenso talento técnico, su belleza incomparable”), Shostakovich (“vivió en un perpetuo invierno pero no por ser ruso, sino porque siempre tuvo el corazón helado”), Schubert, Debussy o Glen Gould; y sus antipatías, claro, con el filósofo Theodor Adorno a la cabeza, el hombre que “reduce a una caricatura cuanto le es ajeno” para así poder “despreciarlo mejor y aliviar su inseguridad”.
Precisamente Adorno, el pensador que decidía qué era música –Cage era música, Sibelius no era música– nos lleva directamente a otra de sus bestias negras: el daño provocado por la Segunda Escuela de Viena (Schönberg, Berg, Webern), cuyo trabajo e influencia admira, pero que representa el primer ladrillo de un olimpo vanguardista que de forma tan cerril como perseverante dejó fuera a gigantes como Britten, Bartok o Janacek. Se pregunta en estas páginas de forma reiterada por qué los escritores, arquitectos o pintores más osados y rompedores de la primera mitad del siglo XX han acabado entrando en librerías de cualquier hogar, ocupando espacios en la grandes metrópolis y generado largas colas en los museos, respectivamente, y en cambio la revolución musical (atonalidad, dodecafonismo…) de aquel tiempo se ha quedado, con pocas excepciones, fuera de las salas de conciertos para satisfacción del público que las frecuenta.