El cólera se presenta a los ojos de la moderna historiografía como “la enfermedad epidémica propia de una sociedad sanitariamente mal protegida y lanzada a la empresa de convertir el planeta entero en campo de expansión comercial”, según la reflexión de Pedro Laín Entralgo. Los epidemiólogos suelen distinguir cinco –o seis, si se acepta la cronología de Heinrich Haeser que divide la primera en dos períodos– grandes pandemias de cólera a lo largo del siglo XIX, con un lapso aproximado de unos diez años entre ellas. La mortalidad fue muy elevada en todas las ocasiones y afectó a todos los niveles de la sociedad, aunque resultó especialmente cruel con los grupos humanos de más bajo nivel económico y peores condiciones de vida.
Hasta 1817, el cólera se había manifestado como una enfermedad endémica de la región del Valle del Ganges, en donde era conocida desde hacía bastantes años atrás por los médicos coloniales británicos como “la epidemia habitual de los veranos”.
A partir de ese momento se produjo la diseminación de la enfermedad desde el foco indostánico, primero por Oriente y más tarde, desde 1830, por Europa, África y América, reproduciendo en todas partes los fenómenos colectivos y los grandes miedos medievales.
En el Viejo Continente el llamado “Viajero del Ganges” tuvo la mayoría de las veces una doble vía de entrada: marítima, por los mercantes y los navíos de guerra, y terrestre, que se propagaba habitualmente a través de Persia y Siria y penetrando por Rusia.
Avatares políticos
A su diseminación por los distintos países contribuyeron decisivamente diferentes avatares políticos, entre los que cabe destacar las revoluciones populares de 1848, la llamada “guerra del opio” entre Gran Bretaña y China, la gran dimensión alcanzada por el colonialismo europeo en África y las grandes migraciones de la población europea al continente americano en la búsqueda de una nueva tierra prometida.
Al principio, la reacción popular en la mayoría de los países fue considerar que el Gobierno y la burguesía habían querido envenenar al pueblo, haciéndoles responsables de la calamidad. Por su parte, la policía y las Cortes europeas acusaron a los miserables de contaminar mortalmente las fuentes y los alimentos.
En las más importantes ciudades, como Londres, Viena, Varsovia, Madrid y, sobre todo, París, el pánico de la población originó diversos tumultos, a consecuencia de los cuales colectivos como el de los judíos, sacerdotes, frailes, mercaderes ricos, médicos y farmacéuticos sufrieron “la cólera del cólera” y muchos de ellos fueron asesinados al tiempo que las clases populares eran reprimidas violentamente.

El cólera era, según el poeta romántico Heinrich Heine, “un verdugo enmascarado que iba por París escoltado por la invisible guillotina” y dejaba a su paso un paisaje urbano que se presenta ante los ojos del escritor alemán como si “el fin del mundo hubiera llegado”.
Desde una colina cercana a la capital francesa Heine observa el atardecer brumado de cólera sobre la bella ciudad del Siena: “…las neblinas del crepúsculo cubrían con su velo enfermo todo París, como mortajas blancas, y lloré amargamente sobre la ciudad triste, la metrópoli de la libertad, del entusiasmo, del martirio…”.
División de opiniones
Los médicos hicieron lo que pudieron, pero en el estado de cosas existentes no es de extrañar que los criterios estuvieran divididos acerca de la manera de combatir la enfermedad y el modo de interpretarla.
Así, mientras que el doctor Rechman, médico del emperador de Rusia, confesaba que las embarcaciones llevaron el contagio del cólera epidémico a Astracán, y que de allí se esparció por todo el Imperio a causa de la emigración de los habitantes, François J. Broussais rechazaba el contagio, aunque admitía la existencia de un “virus” colérico y el concepto de infección.
En España, que había conocido una difusión inusitada de la primera pandemia, Mariano Peset hacía una ferviente defensa del carácter contagioso del cólera morbo: “…imprime carácter su virus miasmático en cuantos cuerpos son susceptibles de él, ya por el roce, ya por el aurea venenosa, que reciben en el comercio del aire interno con el atmosférico, a cierta distancia, adquiriéndose en consecuencia el contagio…”.
Inicialmente un buen número de personalidades médicas y la propia Administración sanitaria adoptaron una postura similar, pero conforme se fueron comprobando los desastres sociales y económicos que llevaban aparejados los aislamientos y las cuarentenas, la actitud contagiosa varió hacia la consideración infecto-epidémica del cólera y autores tan destacados en la defensa del contagio como Mariano González Sámano pasaron a postular que “su causa eficiente existe en la atmósfera y que por lo tanto es de carácter epidémico y no contagioso, razón por la que han sido inútiles, cuando no perjudiciales, las medidas de aislamiento”.
Chateaubriand

Pero, probablemente, la mejor referencia para el análisis del cólera durante el período romántico no sea la obra de un médico, sino la del literato y diplomático francés François René de Chateaubriand, quien dejó en Memorias de Ultratumba la más completa descripción acerca del inicio, propagación y estragos de la enfermedad, así como de la reacción y actitud popular ante ella y de la incapacidad para hacerle frente:
«El cólera, que salió del delta del Ganges en 1817, se propagó en una extensión de dos mil doscientas leguas de norte a sur y de tres mil quinientas de este a oeste. Ha llevado la desolación a mil cuatrocientas ciudades y ha arrebatado la vida a cuarenta millones de seres… // ¿Qué es el cólera? ¿Es un viento venenoso? ¿Son insectos que tragamos y que nos devoran? Si el cólera nos hubiese visitado en un siglo religioso, hubiera dejado un cuadro interesante… Pero nada de eso; el cólera nos llegó en un siglo de filantropía, de incredulidad, de periódicos y de administración material. Este azote sin imaginación no encontró viejos claustros, ni religiosos, ni bóvedas, ni sepulcros góticos.// Como el terror en 1793, se paseó burlón a la luz del día, en un mundo enteramente nuevo, acompañado de su boletín, que refería los remedios que se habían empleado contra él, el número de víctimas que había hecho, dónde estaba, la esperanza que se tenía de ver su fin, las precauciones que se habían de tomar para ponerse a cubierto de él, lo que se tenía que comer, cómo convenía vestirse.// Y todo el mundo continuaba dedicándose a sus negocios, y las salas de espectáculos estaban abarrotadas. He visto borrachos, sentados a la puerta de la taberna, bebiendo ante una mesita de madera gritando, con el vaso en alto: – ¡A tu salud, Morbo! Y el Morbo, en reconocimiento, acudía y los dejaba muertos sobre la mesa. Los niños jugaban al ‘cólera’, a quien llamaban ‘Nicolás Morbo’ o ‘el malvado Morbo’.// No obstante, el cólera difundía terror: un brillante sol, la indiferencia de la multitud, el movimiento ordinario de la vida que continuaba en todas partes daban a aquellos días de peste un carácter nuevo y otra clase de espanto. Sentíase un malestar en todos los miembros; un viento norte, seco y frío, secaba a las personas; la atmósfera tenía un cierto sabor metálico que se agarraba a la garganta…// ¿Cómo pasó este azote, cual chispa eléctrica, de Londres a París? Nadie podía explicarlo. Esa muerte fantasma se adhiere muchas veces a un punto del suelo, a una casa, y deja intactos los alrededores de aquel punto infectado; después vuelve sobre sus pasos y recoge lo que había olvidado…».

Más de setenta años después, en las postrimerías de la Belle Époque, Thomas Mann aclara ya la naturaleza de la enfermedad colérica y, al tiempo que dibuja un minucioso y poético retrato de la agónica vivencia de la enfermedad por parte del protagonista de la novela Muerte en Venecia, hace patente, una vez más, el peligro y la amenaza que entraña la politización de una epidemia, pone al descubierto los oscuros intereses políticos existentes detrás del conflicto sociosanitario y muestra de manera desgarrada el cambio de actitud moral derivado de todo ello:
«…pero a mediados de mayo de aquel año, en Venecia y el mismo día, se habían descubierto los terribles bacilos en los cadáveres desmirriados y ennegrecidos de un batelero y una verdulera. Ambos casos fueron silenciados: pero una semana después eran ya diez, veinte, treinta los brotes, y en barrios diferentes (…).// Los casos de curación eran raros; el ochenta por ciento de los aquejados sucumbía a una muerte espantosa, pues el mal, que había alcanzado cotas violentísimas, se presentaba a menudo bajo su forma más peligrosa, el llamado cólera ‘seco’. Desde principios de junio se fueron llenando silenciosamente los pabellones aislados del Ospedaje Cívico; el espacio empezó a faltar en los dos orfelinatos, y pronto se inició un tráfico atroz y continuo entre el muelle de las Fondamenta Nuova y San Michele, la isla del cementerio. Pero el temor de causar perjuicio a la comunidad, el hecho de que poco antes se hubiera inaugurado una exposición pictórica en los Jardines Públicos, así como las ingentes pérdidas que, en caso de pánico o de descrédito, amenazaban a los hoteles, tiendas y a toda la compleja maquinaria del turismo, demostraron ser, en la ciudad, más fuertes que el amor a la verdad y el respeto a los convenios internacionales, e indujeron a las autoridades a mantener obstinadamente su política de encubrimiento y desmentidas. El director del servicio de sanidad de Venecia, un hombre de grandes méritos, había dimitido de su cargo, indignado, y fue sustituido bajo mano por una personalidad más acomodaticia. El pueblo lo sabía; y la corrupción de la cúspide, unida a una inseguridad imperante y al estado de excepción en que la ronda de la muerte iba sumiendo a la ciudad, produjo cierto relajamiento moral entre las clases bajas, una reactivación de instintos oscuros y antisociales que se tradujeron en intemperancia, deshonestidad y un aumento de la delincuencia. Contra lo acostumbrado, de noche se veía un número apreciable de borrachos, y, según decían, una gentuza de la peor especie sembraba la inseguridad en las calles; los atracos, e incluso los homicidios, estaban a la orden del día, pues ya en dos ocasiones se había podido comprobar que supuestas víctimas de la epidemia habían sido, en realidad, envenenadas por sus propios familiares; y el libertinaje profesional iba asumiendo formas impertinentes y perversas, normalmente desconocidas en estas latitudes y arraigadas sólo en el sur del país o en el Oriente».
¿Qué había sucedido en el mundo occidental entre la publicación de las dos obras mencionadas? Sin duda alguna, las sucesivas apariciones del cólera causaron consternación y no pocas veces siguieron cogiendo desprevenida a la población, pero tampoco es menos cierto que dichas epidemias sirvieron de catalizador de las preocupaciones por los problemas de salud pública y de estímulo para la investigación etiológica.
No fueron pocos los médicos que se percataron que el origen de la epidemia se encontraba en la miseria, en las deplorables condiciones en las que vivía el elevado número de inmigrantes del campo que llegaban a las ciudades en busca de trabajo y, cómo no, en la suciedad apabullante y la insalubridad general que reinaba en las calles de las grandes metrópolis.
En Gran Bretaña, el abogado Edwin Chadwick intentó una reforma de las condiciones sanitarias de la población laboral, elaborando en 1842 un informe en el que manifestaba que muchas enfermedades podían evitarse mediante desagües apropiados, retirada de deshechos de las casas y calles y mejoramiento de los suministros de agua, mientras que Henry Mayhew denunciaba la pobreza y el hacinamiento de las clases proletarias obligadas a vivir en reducidas habitaciones con malas condiciones de ventilación y falta de luz.
En Francia se desarrolló un gran esfuerzo de solidaridad, se votó un importante crédito en favor de los coléricos, se abrió una suscripción popular y la duquesa de Berry, a petición de Chateaubriand, envió una suma de 12.000 francos para atender a los enfermos, aunque el dinero fue rechazado por razones de orden político: “… al fin me respondió Bondy que no podía aceptar los 12.000 francos, porque, bajo una aparente beneficencia se veía en ello ‘una combinación política contra la cual protestaría la población de París en masa’”.
En España, el higienista Pedro Felipe Monlau señalaba el miedo y la miseria como compañeros inseparables de toda epidemia y preconizaba dejar atrás la resignación y pasar a la acción: ”… el miedo y el contagio son una misma cosa (…). No hay que reparar en gastos cuando se trata de preservar la salud pública o de las familias”.
Desde el punto de vista social, Concepción Arenal se hacía eco del sentir popular: “…el enfermo pobre arrastra su mísera existencia y muchas veces para proveer a ella se ocupa con trabajo que agrava su estado. Digamos toda la verdad, la triste verdad: la gran mayoría de los enfermos pobres sufren y mueren sin recibir de la Beneficencia auxilio eficaz, y en la mayor parte de los casos sin recibir auxilio alguno”.
Internacionalización
Por otra parte, del mismo modo que los movimientos populares consiguientes a la Revolución Industrial permitieron el término de la historia de unos pocos para entrar en la historia de todos, las epidemias del siglo XIX y la concienciación de la apremiante necesidad de reformar la medicina para atender las crecientes demandas de salud de los menos favorecidos constituyeron el principal motivo para intentar internacionalizar los problemas de salud pública, fomentándose así el envío de comisiones de estudio de unos países a otros y creándose las conferencias sanitarias internacionales, en el transcurso de las cuales se intercambiaron experiencias, se firmaron convenios y se expusieron los principales avances científicos del momento.
En la tercera conferencia, celebrada en Constantinopla en 1866, se reconoció unánimemente que el cólera era una enfermedad endémica de la India, pero no en los demás países, se subrayó su carácter transmisible y, aunque se defendió la teoría de la transmisión aérea, se dio cuenta de las investigaciones de los doctores John Snow y Max von Pettenkofer acerca del agua como medio de propagación del morbo colérico.
La conferencia siguiente, celebrada en Viena ocho años más tarde, se centró en el proyecto de establecer una Comisión Internacional Permanente de las Epidemias cuya principal tarea fue el estudio de la etiología y de la proliferación del cólera.

En cada una de las conferencias que se sucedieron en los años posteriores se estableció un convenio relativo al cólera y a la peste y se señaló la necesidad de “defensa contra las pestilencias exóticas”. Algunos años antes de estallar la primera gran contienda bélica se constituyó la primera organización internacional.
Además, en 1883, durante un viaje realizado para estudiar la última de las grandes epidemias del siglo XIX, que se había iniciado en la India y desarrollado por Egipto antes de invadir Europa, el científico alemán Robert Koch consiguió, con ayuda de sus colaboradores, aislar e identificar el vibrión colérico.
Enorme impacto
La comunicación del hallazgo por parte de Koch al Consejo Internacional de Sanidad de Berlín causó un enorme impacto en toda Europa y, aunque los elementos más conservadores de la sociedad médica permanecieron todavía aferrados durante años a la teoría miasmática, quedó definitivamente establecido el papel del bacilo colérico en la etiología de la enfermedad y la avalancha de publicaciones que originó extendió su conocimiento al ámbito popular, por lo que no puede causar extrañeza que Thomas Mann se hiciera eco de ello en su magnífica novela de la crepuscular ciudad de los canales.
Las cuestiones políticas y las reminiscencias medievales también están presentes en la novela de Jean Giono El húsar sobre el tejado, la historia de un joven oficial del ejército piamontés que es sorprendido en Provenza por la formidable epidemia de cólera y, al verse acusado de envenenar las fuentes, se refugia en los tejados de la ciudad, desde donde contempla los bellísimos paisajes recorridos por el dolor y la muerte. Giono saca a relucir las interpretaciones y actitudes tradicionales no sólo ante el cólera –cuya violencia epidémica asocia con el egoísmo congénito– sino también ante las “pestes” históricas: “Volvemos a estar en plena Edad Media, señor. En todas las esquinas se queman espantajos llenos de paja a los que se llama el ‘Tío Cólera’. Los insultan, los escarnecen, bailan a su alrededor y luego vuelven a casa, donde se mueren de nuevo o los mata el cólera”.
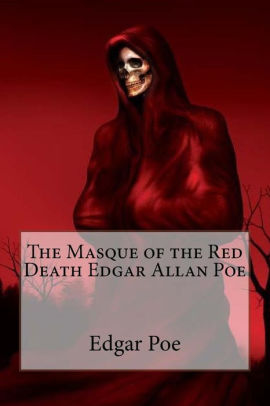
Asimismo, en el escalofriante relato La máscara de la muerte roja, Edgar Allan Poe se vale de la terrible epidemia colérica de la que se ocuparon otros muchos escritores decimonónicos –acaso con menos belleza y tensión– para hacer regresar la memoria a los tiempos de las leyendas medievales. El intrépido y sagaz príncipe Próspero trata de escapar, junto con un grupo de caballeros y damas de su Corte, de los estragos de la espantosa “peste” que tenía a la sangre por su encarnación y su sello: “el rojo y el horror de la sangre”, la “muerte roja”. Para ello, se encierra en una de sus abadías fortificadas, desde la que tratará de desafiar al contagio y disfrutar con sus amigos de los placeres de la vida. Al cumplirse el quinto o sexto mes de su reclusión, “el príncipe Próspero ofreció a sus mil amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia”, y es entonces cuando sobreviene la debacle. Al tratar de identificar la imagen espectral, disfrazada de mortaja, que se había colado en el baile como una máscara más, el príncipe Próspero cayó muerto y, reuniendo el coraje de la desesperación, numerosas máscaras se abalanzaron sobre el desconocido, pero, al descubrir que el sudario y la máscara cadavérica no contenían ninguna forma tangible, retrocedieron y quedaron paralizados:
«Y entonces reconocieron la presencia de la Muerte Roja. Había venido como un ladrón en la noche. Y uno por uno cayeron los convidados en las salas de orgía manchadas de sangre, y cada uno murió en la desesperada actitud de su caída. Y la vida del reloj de ébano se apagó con la del último de aquellos alegres seres. Y las llamas de los trípodes expiraron. Y las tinieblas, y la corrupción, y la Muerte Roja lo dominaron todo».
El cólera también es el modelo de “peste” que se esconde tras los sueños y delirios de Raskólnikov, el personaje de Crimen y Castigo de Fédor Dostoievski:
«Roskólnikov permaneció en el hospital los últimos días de Cuaresma y todas las semanas de Pascua. Ya convaleciente, recordó los sueños que había tenido mientras deliraba, atacado por la fiebre. Había creído ver, en su desvarío, que el mundo entero era víctima de una terrible peste que arrancaba de las profundidades de Asia y se extendía hacia Europa. Los seres humanos estaban condenados a perecer, excepto un número, muy reducido, de elegidos. Habían aparecido unas triquinas de tipo nuevo, seres microscópicos que se introducían en el cuerpo de las personas. Pero tales seres eran espíritus dotados de inteligencia y de voluntad. Las personas en cuyos cuerpos se infiltraban se volvían en seguida endemoniadas y locas. Pero nunca, nunca, los hombres se habían considerado tan lúcidos y tan seguros de que estaban en posesión de la verdad como los apestados. Nunca habían tenido tanta confianza en la infalibilidad de sus sentencias, en la firmeza de sus conclusiones científicas, de sus convicciones morales y religiosas. Poblados enteros, ciudades y pueblos, se contagiaban de aquella locura».
De la alucinación –»todas las ideas se me esfumaron para dar paso a una imaginación extraordinaria»– se vale Marcel Schwob para describir el encuentro entre la enfermedad colérica, que viaja a bordo del tren 081 y el maquinista del tren 080, que circula en sentido contrario al anterior.
El cólera utilizaba los medios de transporte que el progreso técnico había puesto a disposición del hombre para lograr una amplia y pronta difusión, y el narrador aprovecha la gran capacidad de contagio del vibrión colérico para convertir rápidamente la normalidad de la vida cotidiana y un viaje rutinario en una auténtica pesadilla y un viaje al terror, transformando lo improbable en algo inevitable, en un destino dramático del que no se puede escapar. La acción se encuadra 25 años antes de la fecha de publicación del cuento, en la noche del 22 de septiembre de 1865, cuando el maquinista primero “ve” en el tren que circula en sentido contrario y luego descubre en un vagón de su propio tren a su hermano muerto por el cólera azul: “Al día siguiente, el 23 de septiembre, el cólera se abatió sobre París, tras la llegada del rápido de Marsella” (El tren 081).
García Márquez
Sin embargo, el premio Nobel Gabriel García Márquez utiliza otro recurso totalmente distinto en esa magnífica exploración en los entresijos del sentimiento amoroso que es El amor en los tiempos del cólera: se vale de la representación clínica de la enfermedad, en los aflictivos años epidémicos del siglo XIX para comparar la sintomatología de la “peste del cólera” con la del “mal de amor”:
«Cuando Florentino Ariza lo vio por primera vez, su madre lo había descubierto desde antes de que él se lo contara, porque perdió el habla y el apetito y se pasaba las noches en claro dando vueltas en la cama. Pero cuando empezó a esperar la respuesta a su primera carta, la ansiedad se le complicó con cagantinas y vómitos verdes, perdió el sentido de la orientación y sufría desmayos repentinos, y su madre se aterrorizó porque su estado no se parecía a los desórdenes del amor sino a los estragos del cólera. El padrino de Florentino Ariza, un anciano homeópata que había sido el confidente de Tránsito Ariza desde sus tiempos de amante escondida, se alarmó también a primera vista con el estado del enfermo, porque tenía el pulso tenue, la respiración arenosa y los sudores pálidos de los moribundos. Pero el examen reveló que no tenía fiebre, ni dolor en ninguna parte, y lo único concreto que sentía era una necesidad urgente de morir. Le bastó con un interrogatorio insidioso, primero a él y después a la madre, para comprobar una vez más que los síntomas del amor son los mismos del cólera».

















