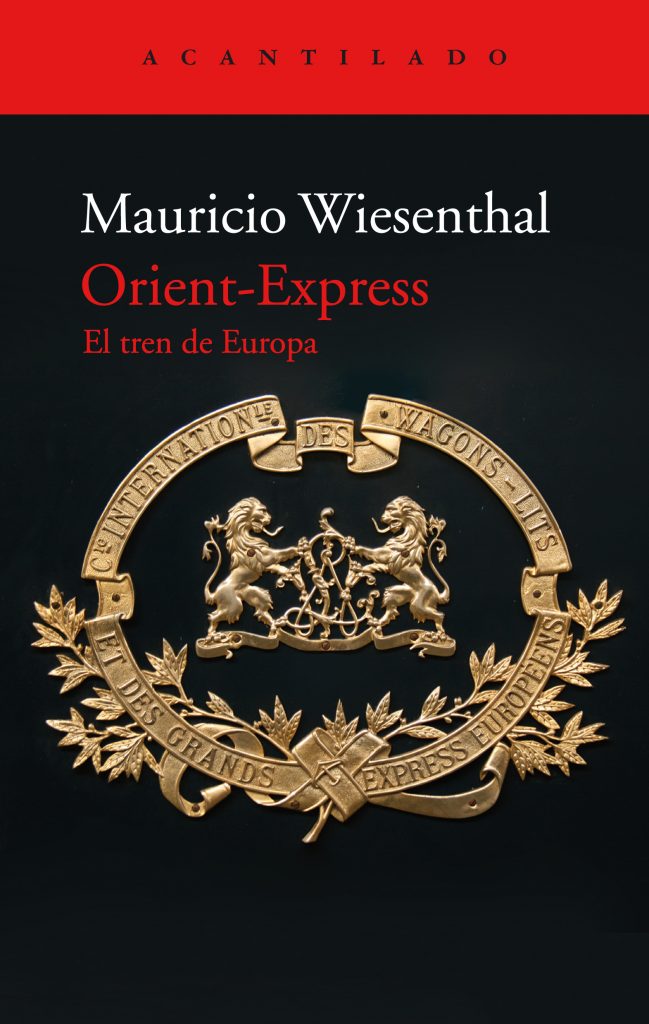Como escribe el autor, el Orient-Express fue durante décadas el símbolo de una Europa diversa llena de personajes variopintos, de olores, colores y sabores unida por este tren que, más que un medio de transporte, fue una extraordinaria forma de civilización y de entendimiento entre los pueblos.
A través de su prosa envolvente –como ya hiciera en la Trilogía europea: Libro de réquiems, El esnobismo de las golondrinas y Luz de vísperas–, Wiesenthal nos transporta a países y estaciones, narra sus historias y leyendas y crea un relato vívido y evocador a caballo entre las memorias y el ensayo.
“En mi infancia –escribe el autor–, me gustaba pintar trenes con su larga nube de humo. Sacaba de mi plumier los lápices de colores, como si fuesen varitas mágicas, llenas de estrellas… Pintaba trenes mojados bajo la lluvia, viajes de campo llorado; como una vislumbre húmeda de la vida. No olvidaba el detalle de los fuelles entre los vagones. Quizá la afición me venía de que mi niñera tenía un novio que era maquinista de ferrocarril, y me llevaba cada día a la estación”.
Seducido desde la primera página por el traqueteo del ferrocarril y sus gentes es significativa la dedicatoria de este documentado volumen: “Dedico este libro a las mujeres y hombres que trabajaron y trabajan en los trenes. Ellos abrieron las vías del mundo, construyeron túneles, viaductos y fronteras, contribuyeron a la comunicación y al entendimiento de los pueblos, despejaron caminos, transportaron viajeros, mercancías y correos, y fueron el alma y el brazo de la civilización. Fueron también los primeros en caer en las guerras, los primeros en la resistencia y los más valientes al llevar los auxilios a los pueblos en la paz”.
Estar yendo
Canto de amor a una forma de desplazarse que se asienta con firmeza en aquella idea de que viajar no es llegar si no estar yendo, Wiesenthal sostiene que la literatura del y sobre el tren tiene que ser, por fuerza, impresionista y confusa. “Se funden los recuerdos en nuestra vida, igual que se suceden las estaciones, más allá de cualquier argumento. Todo se vuelve pequeño cuando nos ponemos en viaje. El tren nos da un destino, una distancia, un más allá sin trascendencia ni juicio final. Y eso hace más bellas y voluptuosas las historias que, como las noches del tren o las aventuras de amor, no tienen principio ni fin”.
Espectador de primera mano de esos largos trayectos llenos de nostalgia y romanticismo, desde París a Estambul con sus múltiples escalas en los que subían y bajaban de los vagones variopintos y extraordinarios personajes, Wiesenthal refiere: “Según el tamaño de las vías y el estilo de los trenes podían reconocerse los países. En Rusia eran grandes y destartalados; olían a leña de abedul, a pieles, a té caliente y a cigarrillos rusos. Estaban pintados de color castaño claro. En medio de la nevada, si viajábamos en el primer vagón, se oía el aliento caliente de la locomotora y el juego de las bielas, como el ritmo del corazón en un poema de Pushkin. Por la noche, en las estaciones medio desiertas, las órdenes de los empleados, los pasos de los vigilantes y las conversaciones apresuradas en el andén dejaban en el aire gélido un diálogo inacabado de Pasternak. Uno podía adivinar siempre en qué lugar se encontraba, escuchando el acento de los viajeros, porque la pronunciación uvular de la erre de San Petersburgo iba haciéndose más ligera y menos gutural, a medida que el tren nos acercaba a Moscú. Con las frases entrecortadas se oía el largo –dilatado– suspiro de la locomotora. Y, luego, se escuchaban tres tañidos de campana, mientras el tren arrancaba lentamente –muy lentamente–, confundiéndose con la neblina de los bosque acuarelados por la luz de la luna”.
Y a la postre el autor lamenta que aquellos viejos trenes de lujo, “hoteles rodantes en los que vivimos nuestros primeros desvelos de aventura, han ido desapareciendo de Europa. Se fueron, se van, se irán a las vías muertas, arrastrados por las guerras y las prisas, por las burocracias y por la irremisible decadencia de los ideales que constituían la base de nuestra cultura europea”.
Orient-Express. El tren de Europa. Delicioso libro escrito por quien rendido, confiesa: “Me encanta cruzar las fronteras porque, a los dos minutos, me siento feliz –no hay felicidad sin añoranza– en minoría y como extranjero. El mundo sería horrible si no fuese rodante y redondo, y la misma luz del día o la misma luna nos iluminase por igual y siempre”.
Súbanse a este tren para el entendimiento. Vivirán una inolvidable, cautivadora experiencia.
No se pierda el artículo de Luis Pardo El buen gusto de subirse al Orient-Express