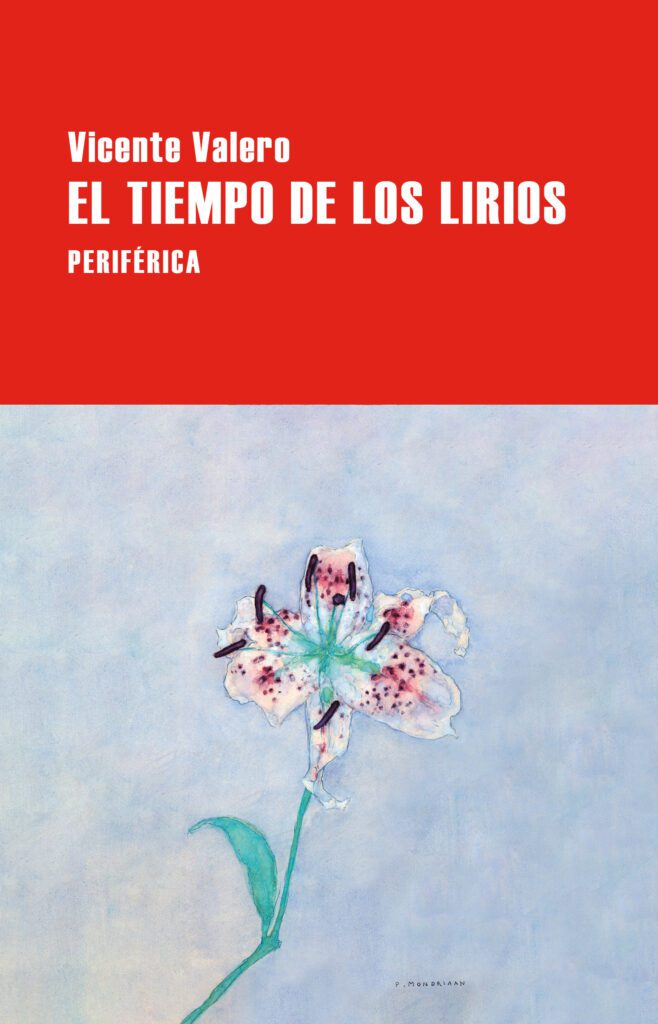El tiempo de los lirios (Periférica, 2024) es su nuevo libro, un diario con apuntes de viaje, que es también narración y ensayo, un terreno fronterizo en el que Valero se mueve con maestría. El que viaja, escribió en Duelo de alfiles, se lleva a sí mismo consigo. Su libro anterior, Breviario Provenzal, recuperó dos obras de otro tiempo, entre ellas un texto con las notas de su estancia en Provenza, un recorrido por el arte y el paisaje de aquella región francesa. Iba, nos decía, en busca de algunas tumbas, de algunos versos y de algunas pinturas.
Umbría, fuera del momento presente
En su nueva obra, nos lleva a la Umbría, una zona de Italia en la que dice sentirse fuera del momento presente, «muy lejos de cualquier otro lugar del mundo, en medio de ninguna parte», allí «sólo el pasado y sus ruinas de piedra y palabras, de colores y sonidos importan realmente».
En el libro de Valero, escrito con su prosa precisa y elegante, a veces lírica, a veces digresiva, encontramos su ya reconocible mirada, su curiosidad y su nada afectada erudición; también ironía y humor, que abren breves paréntesis en la gravedad de lo tratado y que rebajan esa aparente tristeza que, según nos dice, se respira en la Umbría y que, en cualquier caso, «se convierte poco a poco en una melancolía dulce como la de los rostros prerrenacentistas o la de las ermitas perdidas en un bosque alto y húmedo».
Giovanni de Pietro, detto Francesco
Muy pronto, ya en su primer apunte, Valero advierte que «no parece posible escribir un libro sobre la Umbría que a su vez no lo sea sobre san Francisco». Entenderemos en estas páginas hasta qué punto la belleza y el arte, el paisaje, los pueblos y las ciudades de la región se encuentran vinculados todavía «a lo que pensó, dijo e hizo un solo hombre», bautizado como Giovanni di Pietro, al que desde niño llamaron Francesco y que falleció en 1226.
Valero recorre los lugares de la Umbría en los que la huella del santo es más honda, se detiene en autores y textos que nos acercan a ese hombre simple del que brotó «una formidable esperanza», que amaba la palabra y desconfiaba de los libros, que renunció a su familia y a la sociedad para vivir, al borde de la herejía, en una pobreza extrema, y que está en el núcleo del mundo cristiano y de la civilización occidental.
Se acerca a su personaje con delicadeza y también con distancia, reconoce, en cualquier caso, su asombro por una vida, un destino histórico y un legado de tal magnitud, intenta comprender y se pregunta qué es la santidad, «¿cómo se pasa del renunciamiento a la taumaturgia?», cuándo un hombre corriente, audaz e iletrado, a ratos chaplinesco, se convierte en santo.
Como le ocurría en Provenza, en la Umbría Valero siente la intensidad con que naturaleza y cultura han dialogado durante siglos. Recuerda a escritores y pintores que pasaron por esta zona de austera belleza, y, de cada uno, nos deja una nota, una escena, un recuerdo, un pensamiento… Por el libro aparecen, entre otros, Montaigne, Goethe, Lord Byron, Herman Hesse, Benjamin, Simone Weil, Pla, y Saramago; y las pinturas de Giotto, Cimabue, Gozzoli (con un recuerdo para Proust), Turner, el Perugino, y, de forma muy especial, del discípulo de este conocido como Lo Spagna, un pintor español del Renacimiento que vivió y murió en la Umbría.
Valero se desplaza por los caminos, se detiene ante una catedral medieval, en una iglesia antigua, en un pequeño museo municipal, ante un fresco de Giotto o maravillado, como Montaigne, ante el inmenso valle de Espoleto («muchos verdes distintos que se extienden entre colinas y viñedos infinitos»). Pero no solo lo acompañamos por monumentos o paisajes de belleza deslumbrante, también en acontecimientos aparentemente triviales, en una pequeña osteria, o en un bar cualquiera, con un vino y un plato de queso o de pasta, leyendo o escribiendo en una tarde de lluvia, recordando a Rilke, a Tolstoi, a Stendhal, a Rossellini o la Cavani, o, por las callejuelas de Todi, pensando en las versiones musicales del Sabat Mater, el estremecedor poema religioso, atribuido a Jacopo de Benedetti, sobre el dolor de una madre ante la muerte de su hijo.
El orden secreto del mundo
En su libro Viajeros contemporáneos, Valero recordaba que Albert Camus decía que el viaje nos devuelve a nosotros mismos, y es que «la que viaja siempre es el alma», como escribió Juan Ramón Jiménez. Tal vez por eso en El tiempo de los lirios además de contarnos su encuentro con las huellas de un santo y con la espiritualidad medieval, anota también momentos que tienen que ver con asuntos universales, con otra realidad, más honda y universal si cabe.
Lo percibimos cuando nos habla de una mañana temprano en la que se asoma a la ventana de su hotel «mientras llovía y los jardines de la ciudad olían a laurel y a rosas» y siente que el espíritu de la ciudad penetra en él «como la humedad o la luz de una primavera esperada hace tiempo», o cuando, en la plaza de la catedral de Asís, reflexiona sobre «los muchos hilos ocultos que parecen coser el orden secreto del mundo».
Y también en ese paseo solitario y nocturno que hace en soledad su última noche en la Umbría para ir hasta la basílica de san Francisco; allí siente que «reconoce el deseo de Dios» de su infancia, y nos interpela: «¿Quién no ha acabado preguntándose alguna vez si perder la fe significó en verdad entrar en razón y un acto de madurez, o simplemente una consecuencia más de la desidia y el aturdimiento con que inauguramos la vida adulta?».
Lo percibimos también cuando, antes de partir hacia Roma, a la que dedica las estupendas páginas finales del libro, se dice que seguramente no volverá nunca más a la Umbría («una región entrañable que ya empezamos a echar de menos») no porque, como decía W.G. Sebald, no regresar sea un rasgo terrible de la modernidad, sino porque a partir de cierta edad «ya no se viaja a este sitio o aquel otro pensando que uno regresará en una nueva ocasión». «A donde no queremos ir: allí/nos lleva el tiempo», escribió hace muchos años Vicente Valero en su poema Paisaje para la despedida.
Como se decía precisamente de Sebald, un escritor de su misma familia literaria, tan pronto como se llega a la última página de sus libros surge la necesidad de leerlos de nuevo. El tiempo de los lirios, como toda la obra de Valero, es un refugio en el que uno se siente, como él decía que le ocurría en la Umbría, plenamente feliz.