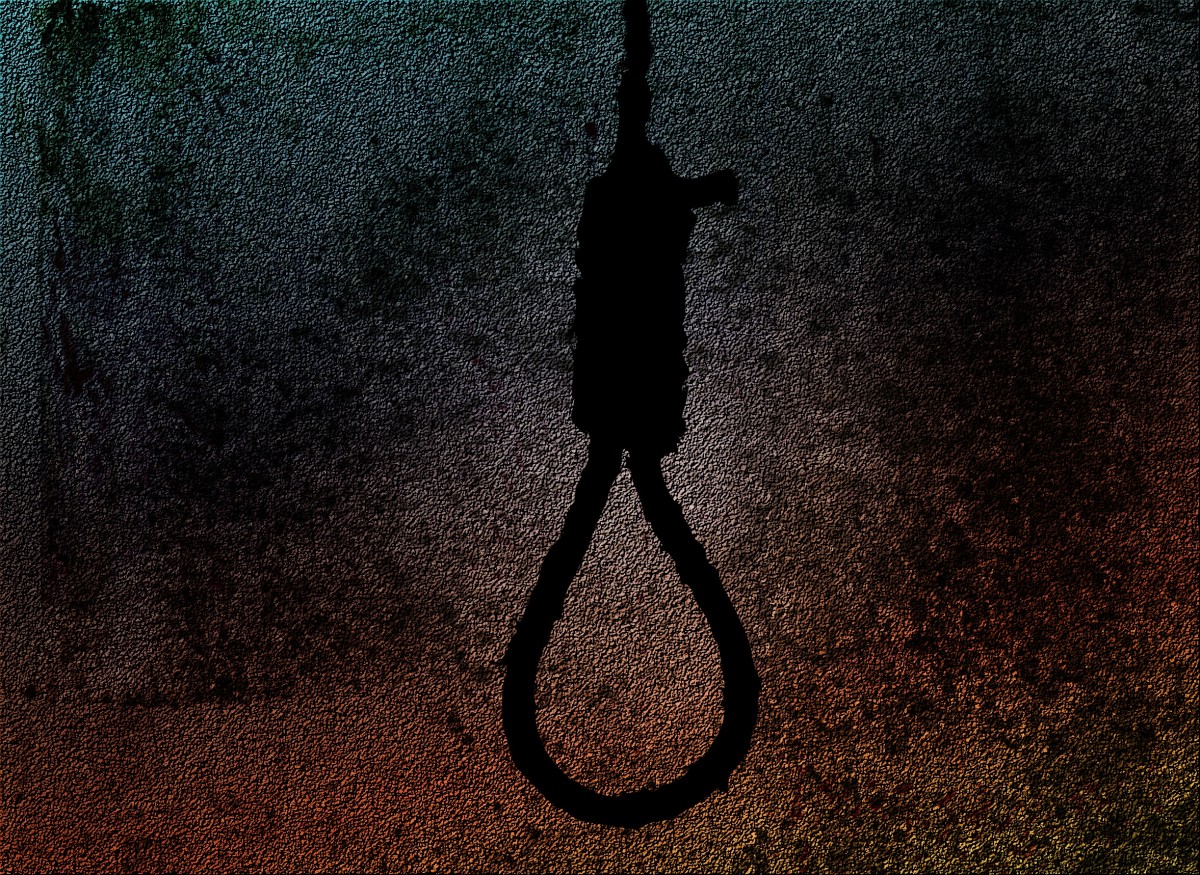Paseando de vuelta a casa después de haber tomado unas cañas con Luis, un viejo amigo suyo al que no había visto en años, Ramón se topó con una escena dantesca. Ramón, hombre idealista y filántropo, ejemplo de honradez, ecuanimidad y optimismo, advirtió que un pequeño viejecito, enclenque y arrugadísimo, de rostro agitanado, con una gaza corrediza anudada al cuello, se encontraba a punto de colgarse desde la barra de acero de un andamio. Ramón se apresuró a detener al pobre anciano, pero este se precipitó al vacío antes de que nuestro protagonista pudiera trepar hasta la segunda plataforma, desde donde el suicida había ejecutado su salto. El viejo se comenzó a tambalear suspenso en el aire mientras la presión de la soga iba colapsando los vasos sanguíneos de su cuello, confiriendo a su rostro una purpúrea tumefacción que se intensificaba por segundos.
Ramón logró descender a la primera plataforma del andamio, afianzar su equilibrio sujeto a una barra con una mano y, atrayendo con la otra hasta sí el cuerpo del anciano, conseguir apoyarlo horizontalmente y evitarle una isquemia. Deshizo el nudo de horca, desabrochó su camisa, le practicó la respiración artificial y, tras un minuto de incertidumbre, el viejecito volvió en sí, aparentemente fuera de peligro. Se incorporó trabajosamente, exhaló un leve suspiro y, escrutando con indignación los ojos de Ramón, musitó:
—Has cometido un grave error, hijo. Por fin estaba a punto de terminar con mi desgracia y has tenido que venir tú a quedarte con ella. Pues toda tuya. Solo te digo una cosa: agarra esta soga y que alguien se compadezca de ti. Por el bien de todos, no se te ocurra volver a casa sin ella, pero líbrate de su carga en cuanto puedas o sufrirás lo mismo que yo—, y luego bajó del andamio, se puso a caminar muy lentamente, dobló una esquina y desapareció en la oscuridad.
Ramón, amedrentado, tomó la soga consigo y volvió a casa. Al llegar la arrojó al cubo de la basura, y tras una cena ligera pasó toda la noche pensando en lo que le había sucedido. Poco antes de la madrugada sonó su teléfono. Le avisaban de la muerte de su amigo Luis, en un accidente de tráfico la noche anterior, cuando regresaba a su pueblo. Ramón, obnubilado por el miedo, recogió del cubo de la basura la soga y la arrojó por la ventana del salón, pero esta se quedó enganchada entre las ramas de un árbol del parque.
Cuando a la madrugada siguiente volvió del velatorio de Luis, consternado y temeroso, encontró un corro de gente en el portal. Preguntó qué había sucedido y la respuesta fue que la hija de una vecina, de cinco años, había muerto descuartizada en el parque, atacada por un Pit Bull fuera de sí. Ramón corrió al parque y, con la ayuda de una rama partida, consiguió recuperar la soga atrapada entre las hojas del árbol. Volvió a llevarla a casa, y durante todo el día la dejó sobre el sofá, tapada con una manta, sin saber qué hacer con ella. Esa noche se fue a la cama agotado y durmió bastante bien, pero a la mañana siguiente, cuando sonó el despertador, comprobó que no podía mover tres dedos de la mano izquierda. Acudió al hospital, donde el médico le diagnosticó una parálisis del túnel carpiano provocada por el estrés, y ya de regreso a su hogar le sobrevino un apretón de estómago que no pudo controlar, desatándose de vientre en el autobús, con la consiguiente humillación pública y burla general.
Por fin en casa de nuevo, a punto de darse un lavado de cara, cayó en la cuenta de que la mitad derecha de su rostro se hallaba completamente reseca, a modo de maligna infección, y que el pelo había comenzado a caérsele por la coronilla, dejando al descubierto una amplia zona del cuero cabelludo. Ramón no se lo pensó más veces, tomó la soga, salió a la calle, buscó un descampado poco frecuentado lejos de casa y la enterró bajo tierra. Esa misma noche le había vuelto a crecer el pelo, la sequedad de su rostro había desaparecido y la movilidad de sus dedos era casi perfecta, pero justo después de conciliar el sueño alguien tocó el timbre. Ramón abrió la puerta en pijama y se encontró allí plantado al viejo del andamio, que únicamente dijo antes de evaporarse en el descansillo de la escalera:
—Maldito inconsciente, desentierra ahora mismo la soga o todo el mundo que te rodea acabará como ella.
Pero Ramón prefirió pensar que estaba soñando, y se volvió a la cama, y no se le pasó por la cabeza ir a recuperar la soga hasta que al día siguiente, a media mañana, telefonearon desde la embajada española de la India para anunciarle la muerte de su hermana la traductora y la de sus dos sobrinos a causa de las feroces lluvias monzónicas.
Y entonces Ramón regresó al descampado, rescató la soga de su agujero, y antes de volver a casa otra vez sintió los dedos de la mano paralizados, descolgamiento facial en medio rostro, picor en la cabeza y retortijones en la barriga. Conservó la soga durante un tiempo, pero empezaron a caérsele los dientes y su piel comenzó a arrugarse a velocidad vertiginosa. Comenzó a sufrir incontinencia urinaria, dolor de huesos y pérdida de visión. Su cabeza quedó casi despoblada de cabello, y el poco que siguió en su sitio encaneció por completo. En menos de dos meses su cuerpo se transformó en el de un pobre anciano achacoso, y ante semejante embestida del fatum, Ramón decidió asumir el veredicto de aquella gruesa cuerda de esparto.
Preparó su horca en la cocina. Momentos antes de saltar desde su encimera de mármol y granito hacia la muerte fantaseó con la idea de que alguien, en salvífica camaradería recíproca, irrumpiría en la escena para impedir su suicidio, hacerse cargo de la soga y tomar el relevo del curso de aquella ignota e implacable directriz de la providencia.
Mientras la soga comprimía sus venas yugulares y sus arterias carótidas, alguien tocó insistentemente el timbre de la puerta, que Ramón no previó dejar abierta. Ante la ausencia de respuesta, quien fuera que fuese su redentor, su sucesor, se lanzó a derribarla a patadas, pero ya demasiado tarde.
Cuando horas después el perito judicial alcanzó por fin la cocina, la corteza cerebral del ahorcado acababa de decir para siempre adiós a su pensamiento y a su imaginación.
Y es que los juzgados de instrucción de lo poético andaban saturados, desbordados por denuncias mundanas.
Más sobre el III Premio de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz
hoyesarte.com, primer diario de arte y cultura en español, convoca la tercera edición del Premio Internacional de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz, que incluye un primer galardón dotado con 3.000 euros y un segundo reconocimiento dotado con 1.000 euros. Además se establecen dos accésits honoríficos.
Los trabajos, de tema libre, deben estar escritos en lengua española, ser originales e inéditos, y tener una extensión mínima de 250 palabras y máxima de 1.500 palabras. Podrán concurrir todos los autores, profesionales o aficionados a la escritura que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad y lugar de residencia. Cada concursante podrá presentar al certamen un máximo de dos obras.
El premio constará de una fase previa y una final. Durante la previa, cada semana el Comité de Lectura seleccionará uno o más relatos que, a juicio de sus miembros, merezca pasar a la fase final entre todos los enviados hasta esa fecha. Los relatos seleccionados se irán publicando periódicamente en hoyesarte.com. Durante la fase final, el jurado elegirá de entre las obras seleccionadas y publicadas en la fase previa cuáles son las merecedoras del primer y segundo premio y de los dos accésits.
¿Quiere saber más sobre el Premio?
¿Quiere conocer las bases del Premio?
Fechas clave
Apertura de admisión de originales: 10 de enero de 2022
Cierre: 24 de junio de 2022
Fallo: 10 de octubre de 2022
Acto de entrega: Último trimestre de 2022