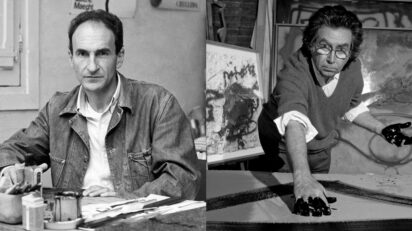Yo veía cómo te marchabas, con tu camiseta a rayas y la cabeza hundida entre los hombros después de echarnos una mirada, que lejos de ser sumisa o avergonzada, destilaba desafío. Una mirada que claramente decía “ya me rogaréis que juegue con vosotros”. Y tenías razón.
Empezaste a jugar por casualidad, un día en que Paco no apareció por la pista porque sus padres lo habían castigado al recibir el boletín de notas. Eso significaba que teníamos por lo menos una semana sin partido. Entonces apareciste, con un balón debajo del brazo derecho, para pasear tu mirada de desafío entre nuestros rostros aburridos. Algunas risitas circularon entre el grupo antes de que Sebas se acercara y te preguntara: ¿nos lo prestas?
Negaste con la cabeza sin dejar de mirarnos con esos ojos burlones y llenos de seguridad. Sebas se llevó algunas collejas cuando regresó junto a nosotros. Yo sabía que lo que querías era jugar. Así que me acerqué y señalando el balón te pregunté: “¿probamos unos pases?” Sonreíste. Era la primera vez que te veía hacerlo. El balón saltó del hueco de tu brazo a mis pies. Y de mis pies a los tuyos. Una, otra vez. No sé dónde habías aprendido a jugar así, pero nos tenías a todos con la boca abierta.
Los demás se acercaron. ¿Podemos? Y tú, sin responderles, empezaste a pasarles la pelota. El círculo se fue ampliando y estuvimos un rato peloteando. Hasta que alguien te preguntó (porque ahora las respuestas las tenías tú) si echábamos un partido.
Entonces nos organizaste en dos equipos. Sin preguntar, sin dudar, sin parecer advertir el asombro con que te mirábamos hacer. A mí me tocó en el tuyo. Y yo, que nunca había pasado de ser un mal defensa, me encontré admirando la forma en que con el balón a los pies esquivabas a unos y otros, antes de marcar en una ráfaga de camiseta rayada que nos dejaba a todos sin habla.
Aquel día, nuestro equipo habría ganado por diez goles de diferencia, si no hubiera sido porque a mitad del partido hiciste un cambio y te convertiste en delantero del otro equipo mientras el Chino se pasaba al nuestro.
Durante toda la semana, el ritual se repitió. Tú llegabas con tu balón bajo el brazo, peloteábamos, escogías los dos equipos y jugabas un tiempo con cada uno.
Cuando te marchabas, los comentarios y bromas arreciaban. Que si habías dejado a la defensa parada. Que cómo podías correr tanto. Que de dónde habías sacado esa forma de jugar al fútbol…
Yo, que te había mirado con otros ojos desde el momento mismo en que me habías sonreído antes de hacer volar el balón del hueco de tu brazo a mis pies, me volvía a casa sin escuchar lo que comentaban Manu y Javi, que vivían en mi bloque. Iba flotando sin ver más que tu serpenteante camiseta de rayas y sin entender lo que me estaba pasando.
Cuando volvió Paco de su forzado destierro, ya eras de la pandilla y nadie cuestionaba tu presencia. Por eso, cuando Paco intentó hacerlo, no tuvo eco alguno. Y no le quedó más remedio que decidirse entre aceptarte o marchar.
Me asombró la generosidad con que le hiciste un lugar, a pesar de que él tantas veces se había negado a hacértelo a ti.
Cuando entendí lo que me pasaba contigo, ya era tarde. Un día, antes de marchar a casa, nos dijiste que tu familia se mudaba y que no volverías. Como si nada. Como si tantas tardes compartidas fueran a olvidársete en un abrir y cerrar de ojos. Varios “no puede ser” se alzaron en forma de protesta. ¿Pero vendrás igual, no?, preguntamos los más ilusos. Negaste con la cabeza. Te ibas a otro país. Trasladaban a tu padre. Hasta entonces no sabíamos prácticamente nada de tu vida. Pero allí nos enteramos de que tu padre era militar y que ya habías vivido al menos seis mudanzas en tus trece años.
Recuerdo que regresé a casa sintiendo que una enorme losa había caído sobre mis hombros. Aturdido, acompañado por el silencio en que se habían sumido Manu y Javi.
Las tardes en la pista nunca volvieron a ser igual sin ti. Mientras jugábamos, de vez en cuando me parecía atisbar tu camiseta rayada y el corazón me daba un vuelco. Pero siempre me equivocaba. Como me había equivocado al dejarte marchar sin decirte nada.
Al cabo de un tiempo dejé de ir a jugar. Y archivé tu imagen, y ese sentimiento, el más poderoso que nunca antes había experimentado, en el anaquel del corazón reservado al primer amor.
Que hayan pasado más de veinte años desde entonces no ha significado nada, cuando ayer te vi, paseando por el Retiro con dos niños en monopatín y sin tu camiseta de rayas. Me miraste, y no pude ver en tus ojos si me habías reconocido.
Llevabas un balón, otra vez, apoyado en la cintura, debajo de tu brazo derecho.
Sin dejar de mirarme, asentiste cuando el niño rubio, que tanto se te parecía, preguntó:
—Mamá, ¿podemos ir hasta la fuente?
Me acerqué, arriesgándome a que me tomaras por loco y plantándome frente a ti, te pregunté: ¿probamos unos pases?
Sonreíste. Con la misma sonrisa que me enamoró la primera vez. Y sin decir nada, el balón saltó del hueco de tu brazo a mis pies. Y de mis pies a los tuyos. Una, otra vez.
Más sobre el Premio de Cuentos Breves Maestro Francisco González Ruiz
El gran número de autores innovadores y la gran calidad del cuento español en el panorama literario contemporáneo es un fenómeno reconocido tanto por la crítica especializada como por los aficionados a la literatura en general y a la narrativa breve en particular. Con el objetivo de promover y difundir este género, hoyesarte.com, primer diario de arte y cultura en español, y KOS, Comunicación, Ciencia y Sociedad, con la colaboración de Arráez Editores SL, convocan la primera edición del Premio Internacional de Cuentos Breves ‘Maestro Francisco González Ruiz’, dotado con 3.000 euros.
El certamen se desarrolla en una fase previa y otra final. Durante la previa, el viernes de cada semana, el Comité de Lectura selecciona el relato que, a juicio de sus miembros, sea el mejor entre los enviados hasta esa fecha, publicándose el lunes siguiente en hoyesarte.com. Este es el caso de Segundo tiempo, trigésimo octavo cuento seleccionado.
¿Quiere saber más sobre el Premio y los otros seleccionados?