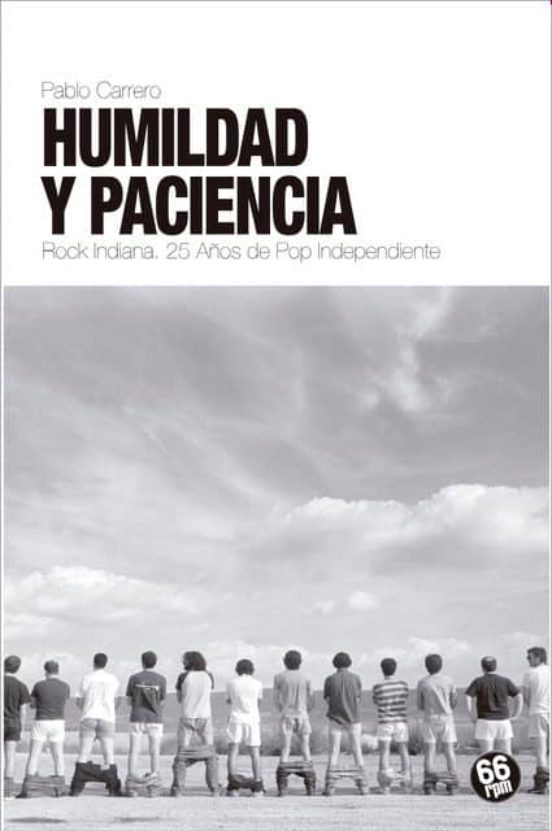Pablo Carrero (Madrid, 1967) y Fito Indiana fundaron en 1994 este sello independiente de esencia popera, enarbolando la necesaria bandera del buen rollo, que ha perdurado hasta nuestros días con una envidiable salud. Casi como una condición que le ha acompañado durante toda su vida, Rock Indiana nació contracorriente. Se puede decir que vino de nalgas. Eran los años de auge del grunge, un movimiento oscuro, decadente, pesimista y nihilista (siempre he gustado de abusar del pleonasmo). Rock Indiana era todo lo contrario: luz y color, optimismo a raudales. Lejos de arredrarlos, el sello llegó con la intención de inundar nuestro panorama musical de guitarras y melodías. Benditos seáis, Pablo y Fito.

Carrero, director general del sello, además de prestigiado crítico, escritor y colaborador de este diario (entiendo que lo último no desmerece lo anterior), publicó en noviembre de 2019 Humildad y Paciencia (66 RPM Edicions), una apasionante retrospectiva de los 25 años del sello. El libro cuenta con la colaboración de su socio, Fito, que escribe las ‘caras B’ de cada capítulo, y con las apariciones estelares de algunos de los músicos de la casa: Santi Campos (prólogo), Bryan Estepa, Sebastián Rubin y Ennio Sotanaz (epílogo). Fíjense, generalmente, no me gusta referirme a los sellos discográficos o a las editoriales como casas discográficas o casas editoriales, pues creo que se trata de un sustantivo impostado que persigue otorgarlas un sentido artificiosamente hogareño y de cercanía, algo muy alejado de la realidad de estas empresas. No es el caso de Rock Indiana. De hecho, el término “casa” se me queda corto: ellos son una familia discográfica; algo que, para bien y para mal (algo malo también tiene, ojo), ha marcado toda su historia.
Humildad y Paciencia es mucho más que un recorrido por la historia de Rock Indiana. Diría que es una oda al amor, al de verdad, al que perdura toda la vida. Eso es lo que transmite Pablo Carrero en su obra: amor incondicional a la música. Lo imagino escribiendo sus páginas con una medio sonrisa tontorrona, de esas imposibles de evitar cuando hablamos de lo que nos ilumina el alma. También me lo figuro con un brillo candoroso de orgullo en su mirada, no es para menos: sólo unos inconscientes como ellos serían capaces de poner en marcha y darle larga vida a un proyecto como éste.
Transita la obra (como la historia del sello) por algunos lugares que me son muy familiares. En otros casos, brotan nombres y grupos que me son del todo desconocidos, pero Pablo lo hace con tal fluidez que termino por creer que he conocido (y admirado) durante toda mi vida a The Happy Loosers.
En realidad, Rock Indiana nació como un fanzine de lujo (de nuevo, contradictorios en esencia, ya que fanzine de lujo es casi un oxímoron) que llegó a publicar nueve esplendorosos y resplandecientes números, destilados con mucho amor y cariño. En enero de 1994 se presentó el primer número de la revista (bueno, el cero, en este caso), en El Sol de Madrid, con las actuaciones de Pribata Idaho y el primer grupo del sello: Protones. Un inicio prometedor, qué duda cabe.
Convertidos en sello, ataviados con cientos de cajas de pizza (no desvelaré más), Rock Indiana pasó a engrosar la honrosa pero exigua lista de discográficas independientes de este país: Siesta Records, Subterfuge, Romilar D, The Munster, Now Tomorrow o Elefant Records, entre otras; un grupo de irreductibles en un mundo engullido por las grandes multinacionales.
Además de los grupos nacionales, Rock Indiana ha publicado (y aún publica) discos de artistas internacionales. En su catálogo podemos encontrar algunos nombres de postín, como los californianos The Rubinoos (lanzaron en España el Twist Pop Sin). También pueden presumir de haber rescatado del ostracismo a artistas mundialmente famosos y tan carismáticos como Paul Collins o John Wicks (de The Records).
Pero volviendo sobre el panorama musical español, Rock Indiana ha demostrado siempre tener un sexto sentido para descubrir artistas de primer nivel. El caso más paradigmático es el de los toledanos The Sunday Drivers, en mi humilde opinión, una de las mayores aportaciones del sello a la música patria. También lo hicieron con Los Brujos, entre otros muchos. No quedan lejos en el apartado de hazañas la recuperación para la causa de los míticos Mamá (así como la publicación de los discos de su líder, José María Granados) o la carrera en solitario de Santi Campos.
Hoy, 26 años después (o casi 27, definitivamente me he retrasado mucho), Pablo y Fito (o Fito y Pablo, entiendo que tanto monta como monta tanto) siguen empeñados en arriesgar lo poco que tienen por mantener y acrecentar un legado que ya es historia de la música en nuestro país.
Rock Indiana ha sobrevivido a la proliferación de las plataformas de música en streaming casi como un ente anacrónico (a contracorriente, como siempre), pero no es de extrañar, y les diré por qué. El término (peyorativo) de consumo rápido, heredado de la comida, ha llegado a la música. No sé si alguien se habrá referido a Spotify y similares como Fast Music (si no, apúntenme la patente). Eso es lo que son: plataformas que te ofrecen música inmediatamente, a través de un click. Ojo, no digo que sea malo, pero es distinto a lo que Pablo y Fito vivieron en su juventud. Distinto, también, a lo que viví yo en la mía, y seguro a lo que experimentaron ustedes. Recuerdo con cariño, por culpa de la nostalgia que se empeña en hacernos creer que todo tiempo pasado fue mejor, cómo tardabas semanas o meses en poder comprarte un casete, un vinilo o un cedé para escuchar lo último de tu grupo favorito. Había una especie de ritual detrás de todo: escuchabas aquel preciado tesoro como lo que era. Lo quemabas oyéndolo compulsivamente. Te informabas de cómo se había grabado y qué querían decir sus letras. Había una especie de recompensa por la espera y el esfuerzo que había supuesto comprarlo. A veces debías elegir entre uno u otro grupo, casi aleatoriamente, quizá por la portada, para así pasar a formar parte del selecto club de los incondicionales. The Beatles o The Rolling Stones (yo elegí The Beatles, para mi suerte). Oasis o Blur (en este caso me decanté por los mancunianos, aunque ahora aprecio como es debido a los de Londres). Tenías que elegir (salvo privilegiados), y cuando lo hacías, lo hacías para siempre (había alguna sonrojante excepción).
Hoy, eso ya no es así. La música ha perdido parte de su esencia. En realidad, lo que la ha perdido es el ritual de escuchar música. Ahora oyes a tal artista, pero a la hora lo has olvidado, porque ya has escuchado a los 30 siguientes. Yo podría recitar sin fallo cuáles fueron los primeros 10 o 20 discos que compré, porque atesoro aquellos recuerdos como momentos únicos de mi vida. Creo que sería capaz de determinar con cierta profusión cuándo compré un disco (cualquiera) sólo con mirar su portada. También si lo ansiaba o fue porque me llamó la atención su portada, si lo hice con la paga que me dio mi abuela en Salamanca o con unos duros que le robé a mi viejo (padre, no me lo tengas en cuenta si lees esto), si acaso lo quemé a escuchas porque aquella chica de la que ya no recuerdo su nombre no me hacía ni puto caso o lo oía a todo volumen antes de irme de fiesta. Por eso Rock Indiana sobrevive con suficiencia a estas plataformas. Porque mantienen una actitud de otra época, en la que importa el qué más que el cuánto, una forma de hacer y editar música pensada para cumplir con el ritual de su escucha, con la única intención de generar recuerdos indelebles. Ese ese es el secreto de su éxito, pasado, presente y futuro.
Cierro esta pieza volviendo sobre Humildad y Paciencia, una obra que destila esa esencia que todo amante de la música conoce y le es tan familiar. Lo hace meciéndote de la mano, amenamente, con un compás de cuatro por cuatro, a través de la historia de este gran sello. Les recomiendo, como hice yo, acompañarse del lustroso catálogo de la familia para que disfruten de su lectura y, sobre todo, de su escucha. ¡Larga vida a Rock Indiana!