La luna de diciembre se fue deshojando en otras lunas invernales, que, paradójicamente, resultaron más cálidas en su blanca palidez. El día 21 de diciembre la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó la vacuna de Pfizer, el día 6 de enero la de Moderna, el 29 de enero la de Astra-Zéneca y el 11 de marzo la de Janssen Pharmaceutical (Johnson & Johnson). Previamente, el día 9 de diciembre, la británica Margaret Keenan, una mujer de 90 años, había sido la primera paciente del mundo en recibir la vacuna de Pfizer contra la covid-19, una vez aprobada en el Reino Unido pos-Brexit. El día 27 de diciembre se inició en España y en la mayoría de los países de la Unión Europea una campaña de vacunación masiva sin precedentes.
De esta manera, parecía haberse adelantado a la víspera del día de los santos inocentes el repique de campanas del domingo de resurrección. Verdaderamente, en los centros habilitados para la vacunación, se estaba escenificando la transformación de la enfermedad y de la muerte en vida. La vacuna ya no funcionaba únicamente como promesa; de pronto, se había hecho realidad, y yo tuve por primera vez la misma sensación del náufrago que ha sobrevivido a la tormenta más devastadora de su vida. Nunca como ahora se había puesto de manifiesto la importancia de la ciencia básica para la protección de la salud pública. Cuando leí en una revista especializada que la idea que había dirigido la investigación de las vacunas de ARNm estaba ya desde hacía, al menos, 20 años en los trabajos de dos pioneros: Katalin Karikó y Drew Weissman, me vino a la cabeza la reflexión de Miguel de Unamuno: “Nuestra vida es una esperanza que se convierte continuamente en memoria, y la memoria engendra esperanza”.
Sin embargo, ay, sin embargo, nada más terminar las Navidades, la borrasca Filomena, bien pertrechada de nieve, hielo y viento, vino a sumar más desgracia a los días tapiados y a congelar la ilusión creciente con la vacunación, que, pese a todo (incumplimientos en el suministro de algunas compañías farmacéuticas incluidos), acabaría abriéndose paso. Con la aparición de las vacunas, la discusión volvió a cambiar de sentido. Ahora, el principal problema radicaba en cómo gestionar el proceso de vacunación, qué grupos priorizar para su distribución, qué tipo de vacuna correspondía a cada grupo etario y, una vez más, se demostraba que tener el mando no es tener razón y que el poder político seguía prefiriendo construir buenas metáforas a sólidos argumentos. Había medidas que, en un momento determinado, se presentaban como si no hubiera alternativa posible, como si fueran científicamente indiscutibles y, poco tiempo después, sucedía lo mismo con medidas diferentes, cuando no contrarias. Lo único que parecía incuestionable era el hecho de vacunar al mayor número de personas en el menor tiempo posible. Y a ese fin se dedicaron miles de sanitarios en los numerosos centros habilitados.
Por otra parte, con la llegada de la vacunación, se intensificaron las múltiples y variadas interpretaciones, más allá de la ciencia, del desastre coronavírico y su posible solución: algunas de ellas de carácter ideológico; otras, de tipo religioso, y, en fin, otras procedentes de ciertas tradiciones culturales. Este tipo de explicaciones, fundamentadas en creencias que garantizan la aclaración de cualquier duda, tienen una gran ventaja (ideas simples e imágenes simbólicas que van directamente a la parte emocional de las personas y satisfacen el ansia de identidad) sobre el argumentario neutro, muchas veces a falta de completar, de la ciencia. Eso sí, cada una de ellas proporcionaba una narrativa distinta sobre la Covid-19, acorde con su imaginario acerca del mundo, de la vida y de la humanidad. Lo peor de todo es cuando se trata de anteponer la “verdad moral” de cada uno a la razón, como en otros muchos órdenes de la vida.
Como los fríos de enero fueron grandes, febrero traía la máscara de carnaval ya puesta, disfrutando con su lado más loco, y yo andaba con la creatividad reseca, me dediqué a redescubrir objetos guardados celosamente en algún momento del pasado por los arcones, los cajones de las cómodas y los armarios de la casa. En este trajín, lo primero que me vino a las manos fue una fotografía en sepia que andaba suelta entre las páginas del álbum familiar. La instantánea muestra a un niño saliendo del rompeolas con un cubo de agua en las manos para llenar el pozo cavado en la arena de la playa, cuyo fondo era capaz de absorberlo todo. Ese chaborro, al parecer, soy yo mismo, con dos o tres años, jugando en la playa de la Marina de la Torre una mañana de verano.
Aunque las fotografías van cambiando con el tiempo entre una mirada y otra, como las dunas con los vientos, yo he vuelto una y otra vez a este retrato del pequeño aguador con la misma fijación que el albardín que, pese a todo, sigue creciendo imperturbable en la arena. Lo rememoro no tanto por la asociación mental que pudiera hacerse con la famosa escena legendaria en la que el niño y Agustín de Hipona dialogan acerca de lo divino y de lo humano, sino por el reconocimiento de mí mismo en ese Sísifo chiquillo que se siente feliz en el momento de descargar el cubo de agua y volver al rompeolas para llenarlo de nuevo, y parece intuir -a esa edad uno solo es puro instinto- la travesía del absurdo, pero también la santísima trinidad del existir, esa que luego, con el paso de los años, habría de revelarme la lectura de esos libros en los que Albert Camus trataba de encerrar con las palabras más precisas la inmensidad de la vida humana: rebeldía, libertad y pasión por la “alegría de vivir”.
Otro de los recuerdos más vívidos de aquel tiempo rebosante de sensaciones pertenece al territorio de la memoria, no al de ninguna estampa fotográfica. En aquellos veranos de principios de los años 60, una familia amiga de la mía dejaba a mis padres uno de los tres cuerpos de la Venta de Juan López, que estaba situada en una pequeña loma desde la que se oía el suspiro de las olas, muy cerca de donde luego se construyó el Parador Nacional de Mojácar. La casa, que no era tal, no podía estar más vacía de enseres y habitaciones, ni más llena de vida entre sus paredes de piedra y argamasa. Cada jornada en El Cantal comenzaba muy temprano, con el rompiente del amanecer. Cuando mi padre calculaba con ojo de buen cubero que el sol estaba a un palmo por debajo de la superficie del mar, nos levantaba de la cama a mis tres hermanos y a mí al grito de “contra pereza, una lezna”, que operaba en nosotros con la eficacia de un chute de anfetamina. Pocos minutos después, con el sol elevándose sobre el horizonte como un capullo de rosa recién abierto, los cuatro seguíamos a mi padre como si fuera el flautista de Hamelin, por la vereda que iba del cortijo hasta la playa donde emerge misteriosa la Piedra de Villazar, ese intrigante cráneo humanoide que mira más allá de la línea del horizonte en busca del origen africano de todos nosotros.
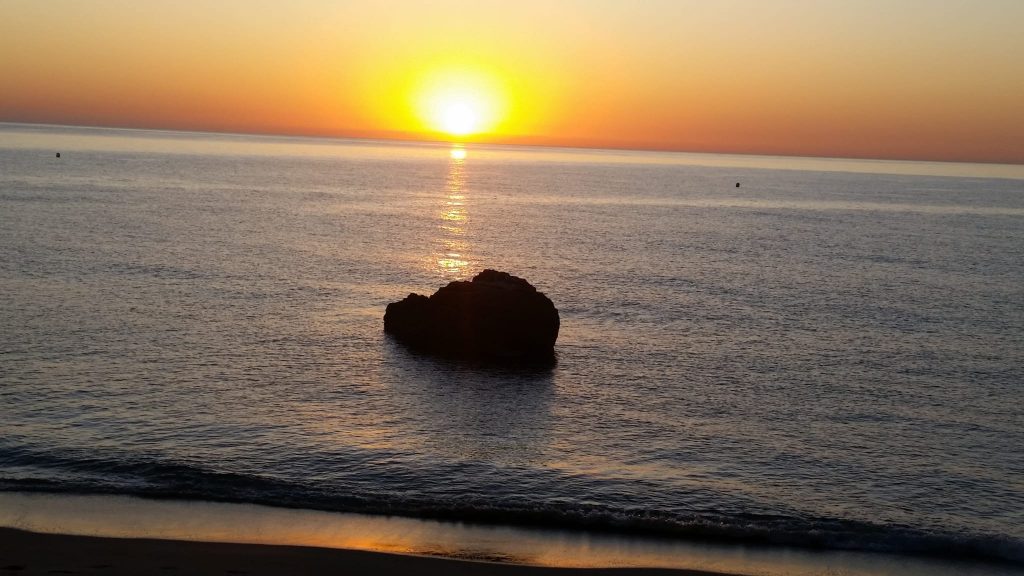
Según afirmaba mi padre, un buen baño tempranero te saca del cuerpo cualquier roña perezosa y mantiene a Belfegor, el demonio letrino, alejado de uno. Así es que, al inicio de cada día, salvo que se hubiera metido un vendaval de levante, solíamos oficiar el ritual del “capuzón del agua pura” desde uno de los salientes de la enigmática roca hasta las cavernas de su corazón sumergido, a la búsqueda de tesoros por explorar. “¡Frasquito!”, se oía gritar a mi madre desde la era de la cortijada como señal de que ya estaba preparado el desayuno y era hora de volver. Cuando regresábamos a la casa, ella nos esperaba en la puerta con un cubo de chumbos que había recogido y limpiado durante el tiempo de nuestra zambullida, nos alineaba enfrente suyo y nos iba pelando los tunos con una habilidad pasmosa: no sé explicar cómo lo hacía, pero siempre tenía uno mondado en la mano por más prisa que nos diéramos en comerlos cualquiera de los cuatro hermanos, mi padre o ella misma. Mi madre le tenía una gran devoción a la chumbera y aseguraba que no había en la naturaleza una madre más abnegada y generosa que esta planta de verde perpetuo, carnes acuosas y piel rústica; nos solía decir que la chumbera alimentaba a sus crías acorazándolas, acorazonándolas, coronándolas de amarillo, y, luego, a cambio de nada, ofrecía su exquisito fruto con el que despertar los sentidos.
Aparte de bañarnos en la pequeña y graciosa playa formada por la rambla que hay frente a la Piedra de Villazar (todavía noto sobre la piel el sol y la sal de aquellos días), siempre andábamos ojo avizor en busca de cualquier objeto que hubiera arrojado el mar durante el último temporal de levante. En cierta ocasión, encontramos una gran escalera de barco, que mis hermanos imaginaron podía haber sido aquella desde la que Rodrigo de Triana divisó el Nuevo Mundo; otra vez, tropezamos con una blusa azul estampada de flores, seguramente olvidada por cualquiera de los protojipis que comenzaban a aparecer por las playas mojaqueras, que mi madre me arregló con cierta holgura para que mi creciente no rompiera las costuras durante un largo tiempo. Ahora, al encontrarme con una fotografía de mi clase del colegio, en la que aparezco entre mis compañeros con la camisa puesta, me convenzo definitivamente de que los hechos solo los conserva Mnamón y que a los demás solo nos queda la verdad de un pasado ficcionado, lleno de interpretaciones personales con las que sobrevivimos.
Cada día, cuando llegaba la penumbra del cuervo, la familia al completo se sentaba en la puerta del cortijo para tomar el fresco, desperfollar panochas, seleccionar las mejores garrofas recogidas por la mañana y dar cuenta de los sucedidos del día, pero, sobre todo, para escuchar las viejas historias familiares o las antiguas leyendas mojaqueras, hiladas con la precisión de los buenos cuentacuentos por mi padre y por mi madre, que se iban alternando en el relato. Era como asistir a un filandón del revés, no al amor de la lumbre (los escritores Luis Mateo Díez, José María Merino y Juan Pedro Aparicio se han referido mucho a los filandones de las montañas leonesas, mientras el antropólogo Julio Caro Baroja ha dado cuenta de estas mismas sesiones de palique alrededor del fuego practicadas desde tiempo inmemorial por las familias campesinas asturianas), sino a la luz de la luna, a la luz de las dos, de las tres…
En aquellas noches desnudas de luz artificial, las sombras lunares sobre los cerros y cañadas de El Cantal nos mostraban que los secretos de la luna van cambiando con sus movimientos, sin que podamos descubrirlos a causa de sus silencios. Lo que sí conseguíamos desvelar era el carro de la osa mayor y, fijándonos en él, lográbamos llegar a la estrella polar, en el punto más alejado de la osa menor. De vez en cuando, veíamos cómo por las rendijas de la Vía Láctea se arrojaba al mar una de las perseidas del firmamento, dejando en su trayectoria una cola de luz brillante, como polvo de azafrán, y esperábamos ansiosos la llegada de la noche de San Lorenzo para poder presenciar en toda su intensidad el espectáculo de estos fuegos tan efímeros como brillantes, desprendidos de un cielo que parecía pintado por Joan Miró.
No me extrañaría que El Cantal acabe siendo mi rosebud particular, pero, ahora, no puedo dejar de referirme igualmente a los primeros años 70, que ocuparon mis días de bachillerato, de acné seborreico y libertario a partes iguales y de tantas noches abiertas de par en par en el tren nocturno Madrid-Almería, que también tienen su posada en esta ruta de la memoria. No puede haber olvido para aquellos lugares en los que nos atrevimos a decretar el estado de felicidad permanente, aunque solo fuera en la vulnerable eternidad de un abrazo desnudo en madrugadas cuya única unidad de medida era el deseo: Los Muertos, Agua Amarga, Cala Enmedio, El Plomo, San Pedro, Las Negras, Rodalquilar, la Isleta del Moro, Los Escullos, San José, Genoveses, El Barronal, Monsul … Fuimos descubriendo cada una de estas calas como si se tratara de los puertos en los que Kavafis recomienda demorarse antes de llegar a Ítaca, y en Sierra Cabrera no fueron pocos los espacios mágicos que encontramos (El Castellón de Cortijo Cabrera, La Encantada, El Dondo, Los Moralicos, La Carrasca, Teresa …) como si fueran aquellos de los que Blake asegura que es posible sostener lo infinito en la palma de la mano.

Es curioso: aunque cada día parezcan estar más al norte de este otoño que ahora somos, con el paso del tiempo se me hace cada vez más corto el viaje de regreso a aquellas tardes infantiles pasadas sacando la luz del sol de debajo del agua del mar y levantando castillos de arena que, sorprendentemente, no se habían desmoronado a la mañana siguiente, o ese otro periplo a los veranos de nuestra edad estromboliana, a esa ruta de los mapas a medio hacer cuando creíamos estar hechos para la noche interminable y ser capaces de prohibir lo prohibido. Parece como si la infancia hubiera sido anteayer, la adolescencia anoche y la juventud, hace nada; en cambio, todo lo que acaba de ser ahora se vuelve rápidamente gris, efímeramente eterno, como ceniza cuajada en la memoria.
Pero dejemos descansar a la memoria y tratemos de sacar del almario al entendimiento y a la voluntad para comprender y afrontar el tiempo presente a partir de su realidad. Al comenzar el año 2021, la incidencia en España galopaba de manera desbocada, llegando a rebasar algunas comunidades el 1%; las muertes computadas ascendían a más de 50.000, y se estimaba en una media de 11,4 los años de vida perdidos por persona fallecida. En los últimos días del invierno, ya se habían superado los 3,3 millones de personas contagiadas y alrededor de 73.000 fallecidas, mientras que en Europa se contabilizaban más de 40 millones de contagios (aproximadamente 1/3 de los casos cifrados por la OMS a nivel mundial) y casi medio millón de muertos (alrededor de 1/5 de los fallecimientos estimados por la OMS en el mundo entero). Por ese mismo tiempo, se habían administrado en Europa más de 50 millones de dosis vacunales y el doble de esa cifra en Estados Unidos, mostrándose España como uno de los países más activos y confiados en las posibilidades de la vacunación y comportándose su población de manera verdaderamente ejemplar a nivel general. A pesar del pesimismo que nos demandaba la situación vivida, comenzábamos a cabalgar los días con una disposición de ánimo cada vez más optimista.
Desde hacía algún tiempo una serie de nuevas variantes del virus habían aparecido en escena: británica, brasileña, india… Mientras la población se debatía entre el temor al contagio por cualquier variante más peligrosa que la anterior y la espera desesperadamente esperanzada de la vacunación, continuaba la farsa política y sus principales actores seguían sin abandonar las escenas goyescas de la riña de gatos (dos felinos, con la piel erizada y el lomo arqueado, bufan y se enfrentan en lo alto de un ruinoso muro de ladrillo) o la del duelo a garrotazos (dos españolitos arreglan sus asuntos a estacazo limpio en medio de un paraje desolado), a la espera de otro libreto con el que representar una nueva ficción de normalidad en la que se pudiera “cambiar las mascarillas por sonrisas”. En cualquier caso, se trataba de salvar el tembloroso azar del mundo para que el delicado azahar siguiera siendo, ahora sin necesidad de traspasar la alambrada, y para que, algún tiempo después, se convirtiera en el fruto vitaminado con el que fortalecer nuestro cansino corazón. Y en ese empeño andábamos todos, no solo a nivel de deseo o de plegaria.