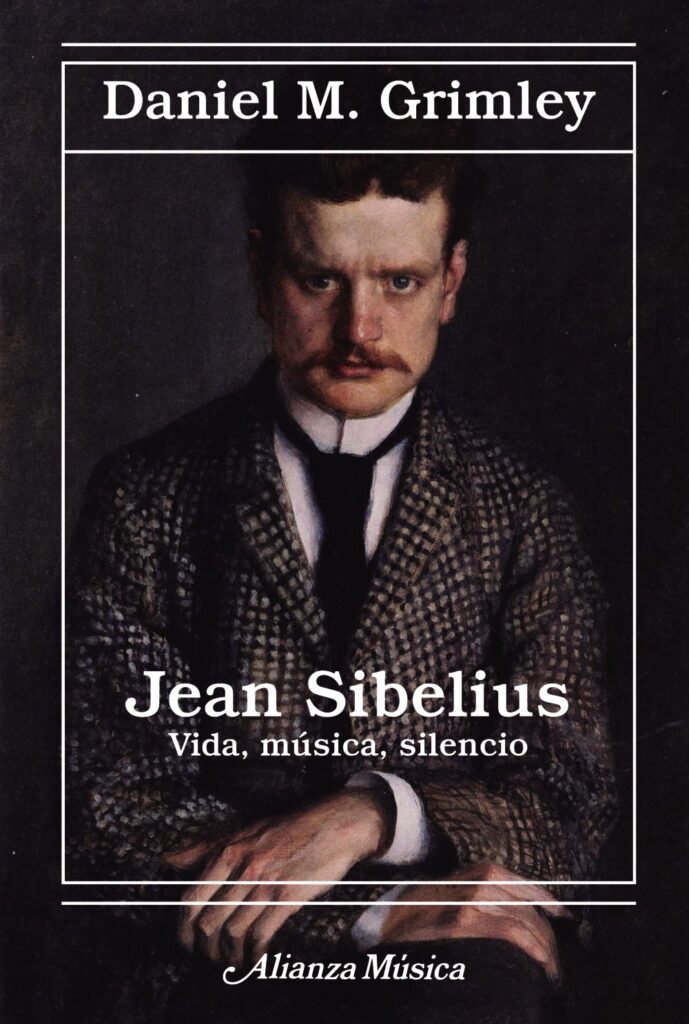
Igual que la gran violinista se fijó en dos polos tan alejados como cercanos, el mundo editorial ha coincidido este año en traducir al español sendas biografías con afán de divulgar, para todos los públicos, vida y obra de ambos gigantes de la composición. Taurus la del creador austriaco (Por qué Schoenberg de Harvey Sachs [1]), Alianza la del genio finlandés (Jean Sibelius. Vida, música y silencio de Daniel M. Grimley [2]). Dos trabajos que ahondan en el misterio. Uno sería el de cómo es posible que un siglo después Schoenberg, uno de los padres de la música atonal e inventor del dodecafonismo, aparte de pintor ¡figurativo!, siga despertando tan poco interés en salas de conciertos y melómanos. El otro, el de Sibelius, radica en qué demonios pasó para que chapara su talento compositivo de forma tan abrupta y el mundo no volviera a saber de nuevas piezas hasta su muerte casi treinta años después de aquella desaparición.
El misterio Schoenberg
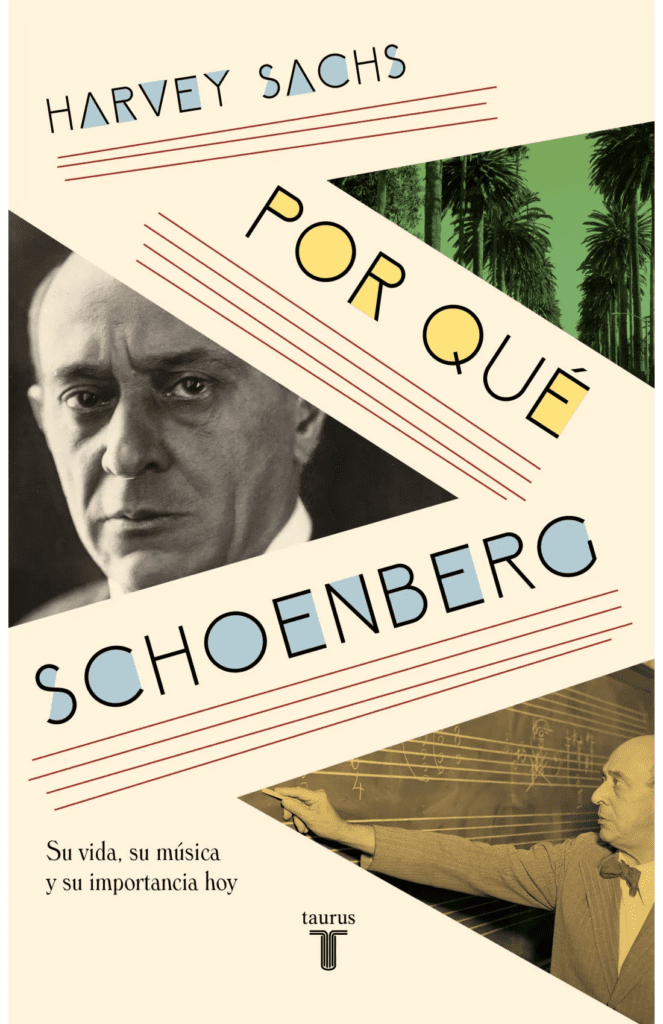
Sobre el misterio Schoenberg (1874-1951) o cómo es posible que se asimilen por el gran público todas las vanguardias (la pictórica, la literaria, la teatral) pero no la musical, el novelista Andrés Ibáñez escribió en 2010 en Abc una tremenda invectiva contra dicha vanguardia por atentar contra el lenguaje predominante y proponer «una obra de arte sin lenguaje o bien una obra que creara su propio lenguaje con leyes inventadas y arbitrarias». Expresado con otras palabras, una música profundamente intelectual, que no evocara imágenes o tuviera algún valor narrativo.
Josef Rufer, que fue su colaborador y discípulo, negaba la mayor: «Cometen un error quienes consideran su música como una construcción puramente intelectual. Tanto para Bach como para Schoenberg, la fantasía está por encima del intelecto». Lo explica en el homenaje incluido en el Diario de Berlín [3] que el compositor austriaco escribió entre 1912 y 1915 y recién editado por Acantilado. «No compongo conscientemente una música tonal, politonal o serial. Escribo lo que siento en mi corazón, y lo que plasmo en el papel ha pasado antes por las fibras de mi ser». También dejó escrito que un compositor que escribe para el público no piensa en la música.
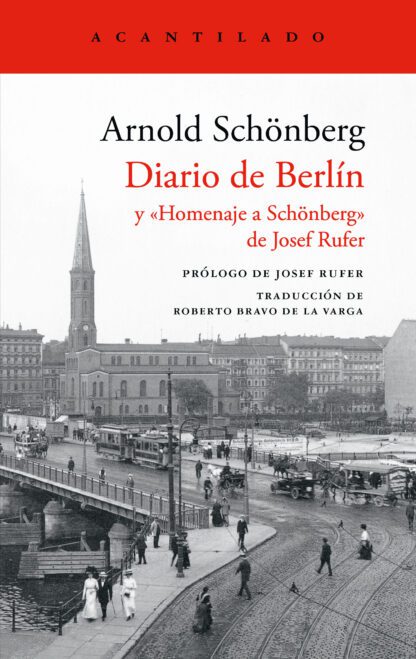
Del arte intelectual como arte impenetrable se ocupó Mariano Peyrou hace dos años en su ensayo Oídos que no ven [4] con la idea de convencernos –y lo consigue– de que no es necesario intelectualizar la escucha para disfrutar de esos estilos que de entrada nos resultan especialmente ásperos. «Schoenberg y los dodecafonistas no han sido asimilados por el mainstream como otros grandes innovadores de la tradición europea, por ejemplo Beethoven, cuyas melodías se emplean para hacer himnos, anuncios publicitarios y canciones de pop. Aunque en cierta medida sí han sido asimilados: sus disonancias, sus efectos tímbricos, sus radicales contrastes dinámicos y agóbicos se incorporan, por ejemplo, en las bandas sonoras de cine de misterio y terror, para ‘representar’ o acompañar ideas como la locura, los celos o el miedo. Y tiene sentido: son precisamente esos movimientos de la psique lo que investigan esos compositores». Y cita Peyrou precisamente el Pierrot Lunaire y La noche transfigurada de Schoenberg.
El enigma Sibelius

La decisión de Sibelius (1865-1957) de no entregar ninguna partitura nueva no debe entenderse como un silencio absoluto desde una fecha determinada. Parece que estuvo trabajando en su Octava Sinfonía. Grimley cree que es bastante probable que llegara incluso a terminar un borrador integral de la pieza… y luego debió de quemarla. ¿Miedo a no entregar una obra a la altura de lo esperado?
«Las razones exactas por las que Sibelius destruyó prácticamente cualquier rastro de la Octava tampoco están claras. Su paralizante sentido autocrítico ha quedado bien documentado, y sus dificultades con la Séptima dan a entender que ese tipo de obras a gran escala se habían vuelto cada vez más arduas y agobiantes», señala Grimley.
La otra posible explicación podría ser el sentirse demasiado ajeno a las tendencias de la música europea contemporánea lideradas en buena medida por Schoenberg. En una semblanza que le hizo David Torres para su libro Por orden de desaparición hacía referencia a la Octava Sinfonía como «el fantasma más glorioso de la historia de la música» y contaba que el aislamiento nunca fue un problema para el músico, que fue más bien un rasgo definitorio porque siempre había estado fuera de su época, «como un anacronismo inmenso y extraño, un fósil viviente del romanticismo tardío al que solo le importaba seguir su propio camino».
Peleas y Melisenda
Musicalmente asociamos Peleas y Melisenda con la ópera de Claude Debussy pero la obra de teatro de Maurice Maeterlink inspiró a otros creadores, entre ellos a Schoenberg, que la convirtió en un poema sinfónico un año después, en 1903, que el compositor francés. Y dos años más tarde era Sibelius el que ponía banda sonora a esta historia de amor prohibido entre los dos personajes que dan nombre al drama.
Otro punto de conexión entre ambos fue la enseñanza de la música. En el caso de Schoenberg, que fue un gran teórico de la materia, dar clases de armonía y contrapunto no solo fue un medio de supervivencia, fue un compromiso absoluto.
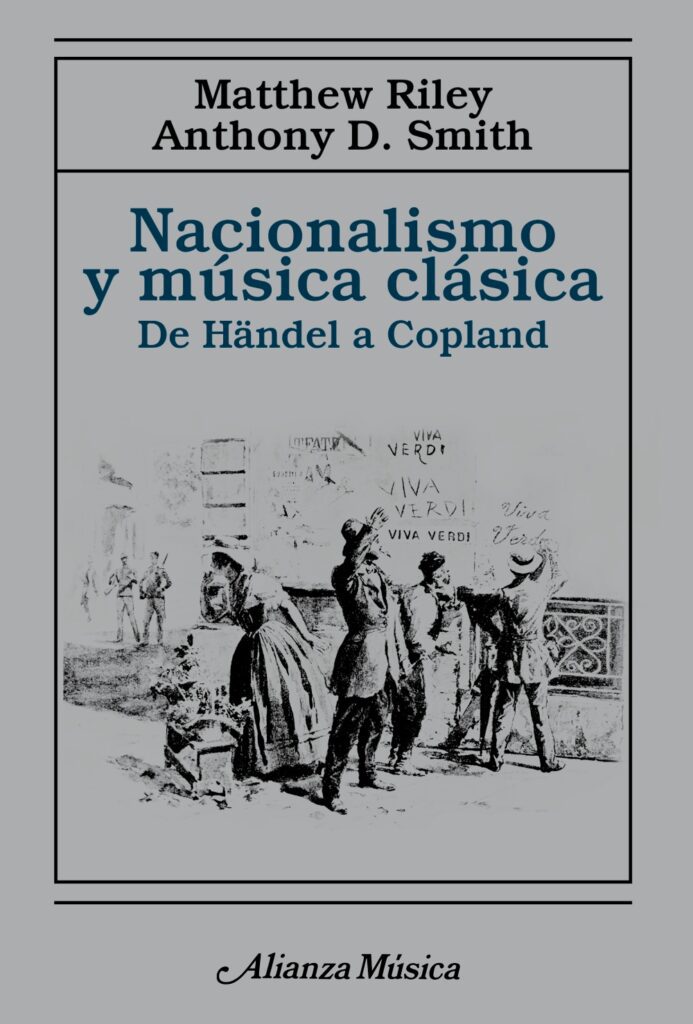
Parece ser que Sibelius llegó a decir medio en broma que las mejores obras de Schoenberg fueron sus discípulos, nada menos que Anton Webern y Alban Berg, lo que viene siendo la Segunda Escuela de Viena. No sabemos si la gracia de Sibelius llegó a oídos del vienés. Lo que sí sabemos es que Schoenberg habría contestado con humor afilado porque tenía un talento especial para ese tipo de comentarios. Josef Rufer recuerda, por ejemplo, cuando, recién exiliado y cálidamente acogido en Estados Unidos, concede una entrevista de radio y le preguntan cuándo cree que la música estadounidense alcanzara la calidad de la europea: «Creo que dentro de trescientos años. No se sorprenda. ¿Tiene alguna razón para pensar que la música estadounidense va a reducir el tiempo que la europea ha necesitado para llegar a donde se encuentra hoy?». Recordemos que para él los términos «gran música» y «música alemana» eran prácticamente intercambiables. No solo sabía ser polémico con su música, también con sus opiniones. Sachs retrata en su libro a un tipo soberbio que parecía disfrutar complicándose la vida pero también a un músico al que merece la pena darle una oportunidad sin prejuicios. Puede ser en sus piezas para piano, en sus sinfonías de cámara o en su ópera inacabada Moses und Aron.
La política marcó la vida de Schoenberg y Sibelius. La música del finlandés se asoció, como pocas veces ha pasado, con la causa patriótica en su lucha por la independencia de Rusia en 1917. Su obra Finlandia fue concebida en el cenit de la campaña política contra el dominio ruso. El himno va desvelando la manera en que emerge el espíritu triunfante de la nación. «La música –cuentan Matthew Riley y Anthony D. Smith en Nacionalismo y música clásica [5]– describe esta evolución cuya introducción en modo menor alude a los poderes ocultos, retrata después la edad del despertar a través de los educadores de la nación, personificados por los tableteos rítmicos y la llamada al despertar, y concluye con un episodio que simboliza el momento de autorrealización de Finlandia dentro de su propia historia, lengua, poesía, educación y progreso industrial, éste último encarnado en el motivo de la locomotora».

Dos décadas después, la patria de Sibelius se posicionó en un primer momento al lado de la Alemania nazi. La postura de Sibelius fue, cuando menos, polémica. Según cuenta Grimley, las opiniones más críticas afean que aceptara prestigiosos galardones alemanes en 1935 si bien no recibió nunca personalmente ninguno de esos premios ni se integró, pese a ser invitado muchas veces, en ninguna institución musical del Tercer Reich. Caso, claro, muy distinto fue el de Schoenberg, de origen judío: en cuanto Hitler subió a poder en 1933 y el antisemitismo se oficializó, lo tuvo claro y procedió de inmediato. Así lo resume Pedro González Mira en Los músicos de Hitler [6]: «A los treinta y cinco años de abandonar su religión, volvió a hacerse judío. El testigo de la ceremonia, en París, fue Marc Chagall. Y todavía más: le pasó por la cabeza fundar un partido sionista. Pero, rendido ante los acontecimientos, adoptó otra decisión más drástica: el exilio. El 25 de octubre partía en barco hacia Nueva York. Y el 16 de septiembre dejó de poner la diéresis a su apellido. Se convirtió en Schoenberg. Y en un apátrida. Y en un vanguardista en la cuna del capitalismo».
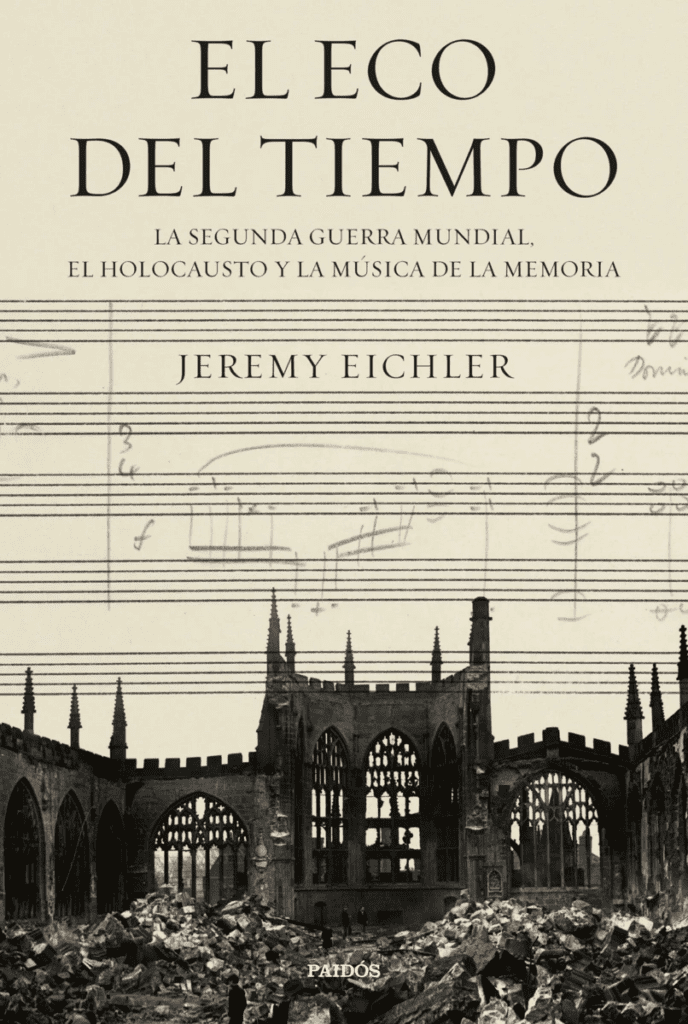
Tres años después de acabada la Segunda Guerra Mundial, Schoenberg estrenó una pieza dodecafónica para narrador, coro masculino y orquesta titulada Un superviviente de Varsovia. Una obra de encargo analizada al detalle en El eco del tiempo [7], de Jeremy Eichler. Puede que sean solo siete minutos, pero como destaca Eichler, acumulan enorme intensidad y una fuerza dramática bestial, con prisioneros judíos apaleados y numerados para ser enviados a las cámaras de gas. «No debería ser valorada en función solo de sus méritos artísticos –escribe–, sino también por su capacidad de iluminar el pasado, de abrir ventanas tanto al episodio histórico que conmemora como a esos primeros tiempos de la posguerra en que fue creada. En esos términos, la obra no ha perdido ni un ápice de potencia, profundidad o eficacia».
Terriblemente supersticioso, Schoenberg (padecía triscaidecafobia o miedo al número 13), terriblemente hiponcondriaco Sibelius (sin base alguna: murió con 91 años), ambos, cada uno a su manera, son protagonistas de la gran música del siglo XX y estaban a la vez muy lejos y muy cerca el uno del otro.