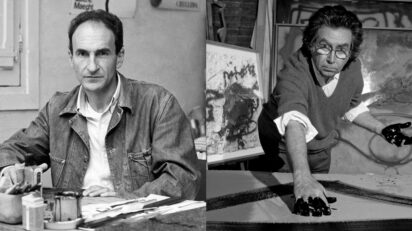Ese aspecto cuantitativo de la obra de arte (ese valor comercial), denota en una serie de facetas que constituyen su calidad y que, por tanto, generan interés. El éxito de la obra de arte, tanto si es actual como si no, estará determinado por la confluencia y consenso de una serie de factores, esto es, por una fórmula que, pese a la vanidosa negativa de los expertos en mercadotecnia, siempre suele ser infalible. Así, una gran exposición es tal en tanto que su éxito público está garantizado por esa serie de cocientes.
Arte y cultura
Pero dado los tiempos que corren, sabido y superado ya el recetario del éxito, cabe indagar en el valor neto del resultado, o lo que es lo mismo, cabe pensar qué lugar ocupa ese éxito. Ante la sobreabundancia de eventos relacionados con la palabra arte y con la palabra cultura, el espectador común se siente abrumado. Por su parte, el visitante de museos entiende que ya no se trata de buscar obras de arte, sino de buscar discursos expositivos que, sin ser novedosos, cuenten algo que suscite su interés particular. Hasta ahora y como siempre, el contenido del simulacro, la obra de arte, ha sobrevivido situada en el umbral de la risa o la seriedad.
El egocentrismo de artistas y críticos (y demás secuaces) ha querido que la habitual contemplación de cuadros o esculturas (fundamentalmente en las grandes instituciones) no sea otra cosa que un discurso, una articulación más o menos lógica y más o menos coherente de ideas propias. La asunción, en definitiva, de una idea centrípeta de las artes como una parte más del reloj social, con la cual se hace política y se genera riqueza.
Por su parte, la prensa cultural, especializada en promover el lado más nefasto del espectáculo, ha vulgarizado el arte hasta convertirlo en un dolo indigesto, sostenido por explicaciones grandilocuentes o sucintas, que no hacen otra que cosa que uniformar a muchos lectores que, aún hoy, creen que los cuadros están pintados con ideas o forjados bajo una serie de nobles y elevadísimos absolutos, cuando en realidad, están elaborados a partir de necesidades estrictamente fisiológicas. Quizá la tarea inmediata de todo el entramado del arte y de todos sus sabios, sea declarar que no hay plan oculto.
¿Hacia un futuro sin cultura?
La desconfianza hacia las nuevas tecnologías ha desaparecido y el ejercicio de hiperrealidad ha normalizado el discurso estético, aunque no todas sus posibles connotaciones. Y aunque el arte ya no explica nada, sí sigue implicando a los sentidos, razón por la cual podrá ser exhibido en comedores, letrinas y dormitorios. Todos lugares aptos tanto para la lectura como para la expresión gráfica. Renunciadas las glorificaciones, habrá que estar atentos a todo eso que sucede en expresiones efímeras, desde las más escatológicas y burdas, hasta otras algo menos viscerales.
Los museos han entrado ya en un híbrido que se conoce con el nombre de turismo cultural. La guía turística, desvirtuada suerte de ‘el grand tour’ que irrumpió con fuerza en los albores de la Edad Contemporánea, acaba presentando los museos como grandes cajas de joyas, una escala más en el tocador. Por contra, muchos equipos de curadores e historiadores del arte sin voz pública ni reconocimiento, trabajan de manera incesante en la otra cara de la moneda. Un Estado moderno ha de garantizar la democratización de la cultura, pero la difusión de contenidos no debería suponer una vulgarización masiva de productos.
Por otro lado, los programas educativos (tanto de enseñanza primaria como secundaria) carecen de competencias sólidas relativas a la educación por medio del arte, formando meros consumidores. No se potencian ni contemplan en los currícula las aptitudes estéticas de los estudiantes, como tampoco se fomenta un estudio coherente sobre ellas.
Consagrada la norma de la seducción, la intimidad terminará por revelarnos con qué sensación nos quedamos. Mientras tanto, seguiremos haciendo literatura barata y esperando, ávidamente, que una mente lúcida suelte una estruendosa carcajada en medio de un museo.