Abrió el cajón para guardar los dos pinceles que acaba de limpiar. Antes, miró aquellos dos palos de madera de pino con cerdas finas y se admiró de que esos pequeños instrumentos, en las todopoderosas manos de un artista, pudieran convertir, a trazos maestros, pequeños borbotones de pintura en obras de arte de delicada sensibilidad y mística intensidad.
Se apartó con la mano derecha los dos rizos que le caían sobre la cara y, todavía mirando los pinceles, concluyó que Jerónimo tenía el don de pintar el amor en sus diferentes versiones y se entristeció al recordar que ella nunca podría amar. Le habría gustado sentir ese hormigueo del que hablaban otras mujeres; habría querido quedarse apoyada en el alfeizar de la ventana una noche entera esperando ver pasar a su enamorado; habría deseado juguetear con los sentimientos, hacerle creer que no le importaba que pasaran tres o cuatro días sin verle y después buscarle en cada rincón. Pero a María le habían enseñado desde pequeña a renunciar al amor, por su bien y por el bien de su enamorado.
Su madre le había asegurado que era mucho mejor no amar, porque así nunca podrían romperle el corazón. Fue en su noveno equinoccio de verano, cuando las brujas dejan de ser niñas, cuando las hijas de Medea reciben su instrumento y aprenden la maldición. Habían echado más leña al fuego principal mientras seguían llegando brujas por el cielo; María miraba absorta a su alrededor, oía las risas de las mayores; las más ancianas estaban sentadas aparte, formando un círculo cerrado e íntimo. Mamá se acercó a la pequeña María y se sentó a su lado. Le dijo que el instrumento que habían elegido las ancianas para ella era la flauta de oro, y se la entregó.
–Has de tener mucho cuidado cuando toques esta flauta, porque su sonido cambia el espíritu de quien lo escucha: al triste vuelve alegre; al malhumorado hace cordial; y al corazón solitario convierte en enamorado. Pero, además, si eres capaz de hacer sonar un Fa7, provocarás en el que escuche esa nota extraordinariamente aguda una pérdida de memoria limitada; perderá aquellos recuerdos en los que pienses mientras tocas.
María había soñado con tener el violín, que puede hacer que cualquier sentimiento disminuya hasta casi desaparecer o aumente hasta casi explotar, o el arpa, que puede ralentizar el tiempo e incluso pararlo durante el sonido de una de sus cuerdas. Su madre seguía contándole que cada 25 años Medea, que era inmortal, salía de los Campos Elíseos para matar a un hombre que hubiera hecho daño a una mujer. Las hijas de Medea estaban condenadas a la soledad porque los hombres siempre terminan haciendo daño, incluso por amor. Los hombres son malos, dijo mamá, no te fíes de ellos, no te enamores. Y si alguna vez amas a alguno, si un hombre se mete en tu alma hasta reventarte los sentidos, olvídale cuanto antes y haz que no te ame más, que no te haga daño, porque, de lo contrario, Medea vendrá…
Seguía pensando en las tablas que Jerónimo tomaba vírgenes y devolvía obras de arte para la historia con esos pinceles y unos pegotes de diferentes colores mezclados con maestría. Todos los hombres tienen un don; si lo encuentras, huye, que no te impresione, que no te enamore, había dicho mamá. Y María miraba los pinceles. Había encontrado el don de Jerónimo.
Unos días antes habían celebrado la fiesta de la vendimia. Toda la ciudad estaba allí. La familia Van Aeken había acudido en pleno. Durante el baile, María se debía quedar sentada; sólo las mujeres casadas podían bailar. Observaba con cierto aburrimiento el espectáculo de hombres y mujeres primero achispados y luego embriagados por el vino de la temporada anterior que se había abierto para celebrar la fiesta. Unos músicos tocaban el laúd y unos actores cantaban una historia fantástica, la misma historia que Mozart y Del Ponte utilizarían para escribir La flauta mágica en 1791. En un pasaje de la representación dos personajes cantaban al amor:
–A los hombres que buscan el amor nunca les falta un buen corazón –decía ella.
–Compartir los dulces impulsos es el primer deber de las mujeres –contestaba él.
–Alegrémonos del amor, únicamente por él vivimos –cantaban a dúo.
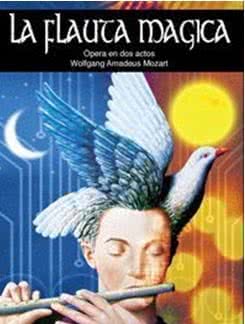 Unos 300 años antes de que Mozart llamara a estos personajes Pamina y Papageno, Jerónimo van Aeken bailaba con Aleyt. María observaba sin mirar hasta que se fijó en la forma en que El Bosco abrazaba a su mujer; le cogía la cintura con un brazo y con el otro le sujetaba la espalda con esmero, con cariño. Al verlo, y sin saber por qué, María sintió un escalofrío extraño por primera vez en su vida. Notó que deseaba ser abrazada de aquella manera. Pero sabía que le harían daño. Y se fue a casa rumiando su frustración por las dudas.
Unos 300 años antes de que Mozart llamara a estos personajes Pamina y Papageno, Jerónimo van Aeken bailaba con Aleyt. María observaba sin mirar hasta que se fijó en la forma en que El Bosco abrazaba a su mujer; le cogía la cintura con un brazo y con el otro le sujetaba la espalda con esmero, con cariño. Al verlo, y sin saber por qué, María sintió un escalofrío extraño por primera vez en su vida. Notó que deseaba ser abrazada de aquella manera. Pero sabía que le harían daño. Y se fue a casa rumiando su frustración por las dudas.
Estaba tumbada en su cama, jugueteando con la flauta de oro en las manos. Le apetecía tocar el instrumento pero conocía los riesgos. A pesar de tener sólo 14 años, María contaba con la madurez que puede mostrar una mujer con media docena de hijos. La edad de las brujas es relativa, porque su cuerpo y su mente siguen caminos distintos. María era suficientemente mayor para saber sin ambages lo que debía y lo que no debía hacer. Y sin embargo le costó dormir, de tanto dar vueltas a la cabeza como a una peonza y de retorcer su corazón como un calcetín.
Pasaron varios días y cada uno fue distinto. Una mañana María sintió que se moría si Jerónimo no se le acercaba, la agarraba por la barbilla y la besaba. Quería dejarse llevar sin pensar en consecuencias, pero ¿y si él no le correspondía? Entonces no sólo habría sido una bruja inconsciente sino que además se sentiría estúpida. Podría tocar la flauta para enamorarle, pero… si ya la amaba en el silencio del taller, la flauta tornaría su deseo en desdén. Lo peor de la vida es la incertidumbre; pero si todo fueran certezas, no habría vida.
Una tarde le resonaron las palabras de su madre: los hombres son malos, no te fíes de ellos, no te enamores; se sintió la ridícula víctima de un engaño en el que Jerónimo jugueteaba con sus sentimientos y ella no podía permitirse arriesgar para perder; no podía enamorarse de la persona equivocada; no podía, no. Aleyt es una buena mujer, le había dicho él. Lo que en realidad quería María era profundizar en aquella creciente amistad que le unía a su maestro. Le admiraba. Quería aprender a pintar como lo hacía él, a expresar con un simple pincel cada una de las cosas que le atemorizaban. No quería que le hicieran daño.
E incluso en el mismo día, María podía pensar en Jerónimo de muy diferentes maneras. Una noche volvió a pensar en él para desear hablarle durante horas; luego lo pensó como maestro pintor sin más; después lo imaginaba como padre de sus hijos; más allá le veía como el padrino de su boda; antes de dormir lo imaginaba como un recuerdo del pasado, una de esas personas que parece muy importante en una época de tu vida y que luego desaparece de forma fulminante sin razón aparente, sin que nadie lo busque, porque sí; cuando se durmió le soñó amándola y dedicándole sus mejores obras, como la La Mesa de los pecados capitales.
 Unos días después tuvo que tocar la flauta para volver alegre el alma triste de Jerónimo y trató de alcanzar aquella nota imposible para hacerle olvidar aquel atardecer de agosto. Mientras alcanzaba el Fa7 que buscaba con la maestría de quien parece haber nacido sólo para ello, pensó en lo que acababa de pasar con la intención única de que la memoria de Jerónimo perdiera cada detalle. Y fue recorriendo cada uno de los minutos que pasaron juntos, cada segundo que duraron los besos, cada eternidad que desearon permanecer así… y mientras tocaba la flauta mágica de oro se olvidó de pensar en el último beso en el cuello, y aquél fue el único recuerdo que se le escapó y que se aferró a la memoria de Jerónimo hasta su muerte en 1515. Ella, sin embargo, pensó durante toda su vida en cada instante de esa tarde de agosto de 1485; en la tristeza de Jerónimo por la certeza de que se pudriría en el infierno. Qué frías son las certidumbres… Ella vivía la sensación agridulce de Eva: se había saciado con la manzana del jardín del Edén, su frescor le había llenado; pero hacer lo incorrecto tiene sus consecuencias, y María lo sabía bien.
Unos días después tuvo que tocar la flauta para volver alegre el alma triste de Jerónimo y trató de alcanzar aquella nota imposible para hacerle olvidar aquel atardecer de agosto. Mientras alcanzaba el Fa7 que buscaba con la maestría de quien parece haber nacido sólo para ello, pensó en lo que acababa de pasar con la intención única de que la memoria de Jerónimo perdiera cada detalle. Y fue recorriendo cada uno de los minutos que pasaron juntos, cada segundo que duraron los besos, cada eternidad que desearon permanecer así… y mientras tocaba la flauta mágica de oro se olvidó de pensar en el último beso en el cuello, y aquél fue el único recuerdo que se le escapó y que se aferró a la memoria de Jerónimo hasta su muerte en 1515. Ella, sin embargo, pensó durante toda su vida en cada instante de esa tarde de agosto de 1485; en la tristeza de Jerónimo por la certeza de que se pudriría en el infierno. Qué frías son las certidumbres… Ella vivía la sensación agridulce de Eva: se había saciado con la manzana del jardín del Edén, su frescor le había llenado; pero hacer lo incorrecto tiene sus consecuencias, y María lo sabía bien.
Apenas se acordó del mayor de los Van Aeken, a quien envenenó Medea esa misma noche por hacer daño a María. El hermano la había visto con Jerónimo y en un arrebato de celos había intentado el parricidio cainita. Testigo de todo ello y protector de las hijas de Medea, Petronio, un herrero de un pueblo cercano, se llevó a Goosen van Aeken antes de que pudiera clavarle un cuchillo a su hermano Jerónimo. Se lo llevó por la fuerza. Cuando se hubo calmado, Petronio le acompañó hasta su casa. Caminaban por una calle oscura y silenciosa cuando las nubes comenzaron a cerrarse; algunos rayos se acercaban con su estruendoso retumbar; se había formado un fuerte vendaval. Antes de dejarle en la puerta de su casa, Petronio le indicó a la bruja eterna quién debía morir:
–Mal augurio –dijo en voz alta y a continuación se despidió del mayor de los Van Aeken–. Aquí se acaba el camino.
Otra tarde de agosto del año 2010, un Petronio contemporáneo deambulaba por Roma con Juan Pablo de las Heras. Caminaban junto al Jardín de las naranjas cuando el viejo jardinero de Urbanova, que subía la ladera sin problemas a pesar de su edad, miró al cielo, cargado de nubes negras y de rayos, y en medio del vendaval dijo:
–Mal augurio.
Juan Pablo le miró con incredulidad.
–Hemos llegado –dijo Petronio en la cima del Aventino, una de las siete colinas de Roma; en la plaza dedicada a los caballeros de la Orden de Malta. Un furgón de los carabineri custodiaba el lugar. Tres de los cuatro lados de la plaza estaban cerrados por un muro y uno de ellos, además, presentaba una enorme y misteriosa puerta–. Encontrarás a Izaskun detrás de esa puerta. Aquí se acaba el camino.
Petronio le ofreció la mano a Juan Pablo, que la estrechó sin saber qué pasaría a continuación y el anciano tomó el camino de vuelta por la Via de Santa Sabina. Juan Pablo observó aquel lugar mágico cargado de simbolismo y quedó intensamente sobrecogido. Dudaba si aquella aventura que estaba viviendo iba a tener allí su fin. ¿Estaría Izaskun realmente detrás de la puerta? ¿Cómo habría afectado el paso de los años a la mujer de su vida? ¿El embrujo de aquel beso de 1985 se multiplicaría si la volvía a besar? ¿Y si le decepcionaba? ¿No sería mejor vivir con la incertidumbre de saber cómo sería la Izaskun de 2010 que darse de bruces con una realidad delusoria? Cuando se alcanza el amor deseado comienza el fin, no hay más allá, no hay un anhelo mayor; sólo queda el inexorable ritmo de la decepción, el paso desacompasado hacia la soledad, el inevitable rumbo a la ruptura. ¿Cómo se puede vivir así?
La puerta era enorme y tenía una cerradura redonda por la que algunos turistas miraban y se volvían impresionados, sonriendo a sus acompañantes, como si hubieran descubierto un secreto guardado durante siglos, como si hubieran visto a su propia Izaskun. Si hubiera sabido italiano habría preguntado a los carabineri si aquella majestuosa puerta se abría en algún momento del día.
 Esperó unos minutos hasta que empezó a llover y todos los turistas se fueron. Entonces se acercó hasta la puerta y se quedó unos segundos dudando si mirar por aquella enorme cerradura. Finalmente lo hizo. Se veía un pequeño pasillo formado por enredaderas a uno y otro lado. Al final del pasillo la planta se había dejado guiar formando un arco y detrás del arco… Lo que vio le sobrecogió pero también le desconcertó. Se sentía como un personaje de una novela de Dan Brown. Decidió que ya no quería seguir buscando. Tomaría un avión hacia Madrid para retomar su vida; trataría de olvidar a Izaskun, se sentía triste, vacío, acabado, derrotado.
Esperó unos minutos hasta que empezó a llover y todos los turistas se fueron. Entonces se acercó hasta la puerta y se quedó unos segundos dudando si mirar por aquella enorme cerradura. Finalmente lo hizo. Se veía un pequeño pasillo formado por enredaderas a uno y otro lado. Al final del pasillo la planta se había dejado guiar formando un arco y detrás del arco… Lo que vio le sobrecogió pero también le desconcertó. Se sentía como un personaje de una novela de Dan Brown. Decidió que ya no quería seguir buscando. Tomaría un avión hacia Madrid para retomar su vida; trataría de olvidar a Izaskun, se sentía triste, vacío, acabado, derrotado.
Anduvo para ponerse a refugio de la tormenta. Tenía sed, así que sacó de su mochila la botella de agua que había comprado a una anciana durante la subida a la colina. En el momento en el que la acercaba a sus labios para comenzar a beber le distrajo un sonido extraño que destacaba sobre el chasquido de las gotas contra el suelo. Parecía un instrumento, un clarinete, o una flauta… Se sintió atraído por una melodía sencilla pero bella así que dejó la botella de agua donde pudo y salió de nuevo a desafiar a la lluvia para buscar al músico. Súbitamente se sentía feliz, confiado en la victoria en lo que se propusiera. Y lo primero que quería hacer era encontrar a la persona que tocaba aquella melodía y después buscar a Izaskun para acabar esta aventura. Si no supiera que era imposible, habría pensado que la música que estaba escuchando era mágica y que le había cambiado el espíritu. Con una sonrisa y un objetivo claro caminó siguiendo el sonido de la flauta hasta que dio con ella. Había bajado gran parte de la colina del Aventino y allí estaba, junto a la puerta de la iglesia de Santa Sabina, soplando una flauta dorada. Era Izaskun.
Opción A:
La Dolce Vita, Federico Fellini
Opción B:
Un amor en Roma, Dino Risi
Opción C:
Vacaciones en Roma, William Wyler

















