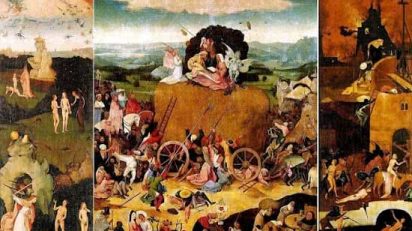–¿Quién es ella? –preguntó Mendoza.
Gonzalo no respondió inmediatamente. Levantó la vista, suspiró y preguntó:
–¿Puedo pasar?
Le invitamos a sentarse con nosotros, a tomar una cerveza y a contarnos su historia. Ernesto nunca decía que no a un caso relacionado con el amor o el desamor; le ayudaba con su tesis sobre la química del enamoramiento y el desamor como desencadenante de un crimen. Tenía la esperanza de encontrarse de cara alguna vez con un asesinato pasional. Su tesis partía de algo así como que los sentimientos sólo son reacciones químicas perfectamente explicables y manipulables con las sustancias adecuadas; por supuesto, no creía en el alma humana, ni en nada inmaterial; sólo había hormonas, moléculas, combinaciones de elementos, neuronas, neurotransmisores… En su argumentación, el odio, el amor, los gustos, las amistades, las fobias, la pasión, la ira… todo tiene una explicación química. Creo que cuando conoció a la mujer de los tacones imposibles dudó ligeramente de sus convicciones, aunque sé que encontró la forma de autoconvencerse nuevamente de su realidad bioquímica.
Pero volvamos al caso. Poco después de sentarse en el sofá, Gonzalo pidió por favor que apagáramos la música y empezó a relatar el motivo de su visita. Un amigo le había hablado de Mendoza como una especie de superhéroe capaz de adivinar cosas con la mera observación. Y eso quería él, que descubriera si lo que le mantenía obnubilado, lo que le hacía trastabillar en su día a día, lo que le colocaba al borde de la locura merecía la pena.
–Sólo quiero que me ayudes a conquistarla –concluyó.
Por un momento, pensé que Ernesto le iba a coger por las solapas de su chaqueta y le iba a sacar violentamente de casa por hacerle perder el tiempo. Luego se metería en su cuarto y, como siempre que se enfadaba, tomaría alguna droga y volvería a practicar con el saxofón, el nuevo instrumento que estaba aprendiendo a tocar. Al fin y al cabo, se trataba de meterse en la cabeza de alguien y sacarle una información imprecisa: ¿Le amaba? Y, si no era así, el encargo consistía en que conseguir que sus deseos cambiaran. Pero mi compañero me sorprendió mostrando un extraño interés por nuestro visitante:
–¿Es cierto lo del rugby? –le preguntó a bocajarro–. Lo de la caballerosidad y eso… –dejó caer la frase como si con eso lo aclarara todo; yo todavía no me había acostumbrado a la emoción que me provocaban las reacciones de la gente al verse súbitamente sorprendidos por mi compañero de piso. ¿Cómo ha sabido que juego al rugby?, se debió de preguntar Gonzalo entonces–. Imagino que debe de tener algo especial como para haber dejado la carrera musical por el deporte, incluso aunque la clavícula todavía no esté del todo soldada, ¿no?
El tipo se levantó bruscamente, asustado, enfadado, y mostró una leve mueca de dolor.
–¿Qué es esto?, ¿una broma de Julio o qué?
–No, no, tranquilo, siéntate, por favor –le intentó calmar Mendoza–. Te estoy demostrando que tu amigo no te engañó –Gonzalo miró con desconfianza, pero volvió a sentarse lentamente, como si temiera que alguna trampa le esperara en el instante siguiente–. Te explicaré cómo de obvio es que juegas al rugby y que eso ha supuesto abandonar el sacrificio de tantos años de solfeo y de piano.
Ernesto le detalló su deducción:
–Tu cuerpo es atlético; es evidente que mantienes una actividad deportiva exigente, pero violenta. Lo sé porque te mueves con una rigidez que sólo puede deberse a una reciente fractura de clavícula. Podrías haberte lesionado esquiando, montando en patinete o haciendo alpinismo, pero la marca de esparadrapos en los dedos para protegerlos, el pelo tan corto para evitar los agarrones durante un partido y la masa muscular de tus piernas me dicen que sólo puedes practicar asiduamente un deporte como el rugby. ¿Qué más? Ah, el piano. Bueno, tengo una habilidad, llamémosle así, para averiguar, sólo viendo las manos de una persona, si tiene cualidades para la música y, en concreto, para destacar en algún instrumento. Nunca fallo. Tus manos, se ven ahora curtidas por una violencia relativamente reciente, no más de dos o tres años, pero son manos de pianista, con dedos delicados, ágiles, virtuosos. Cuando nos has pedido que silenciáramos a Chopin me ha quedado claro que estás más que harto de escucharlo durante años, de sentirte martirizado por tener que imitarle, por leer sus partituras una y otra vez… ¿no es así?
Gonzalo se había ido dejando, se había recostado hacia atrás, como si toda la explicación anulara cualquier resistencia. Asintió casi con miedo, pidiendo disculpas con el lenguaje gestual por haber dudado de las cualidades de mi amigo.
–¿Y bien? –inquirió Mendoza.
–¿Y bien qué? –preguntó el visitante entre enfadado y resignado a mantenerse inseguro ante su interlocutor.
–Que si merece la pena el rugby.
–Sí, supongo que sí –respondió desganado.
–Bueno, no te preocupes, dejamos el tema. Volvamos a lo que te interesa. Cuéntame cómo la conociste.
–Pero si os lo acabo de decir.
–Por favor; me resulta muy útil que me cuenten dos veces lo mismo, porque cualquier novedad que inconscientemente nombres me puede dar pistas adicionales.
Gonzalo contó que una noche, hacía tres o cuatro meses había salido de marcha con sus amigos. Iban de caza, como casi siempre, con la esperanza de ligar con alguna chavala, como casi nunca. En un bar cercano al Bernabéu, el Fragel Rock, la vio. Utilizó unos cuantos tópicos para describirla: un ángel, amor a primera vista, su sonrisa, sus ojos… Y entonces, por primera vez, la llamó la mujer de los tacones imposibles.
 –Tiene once años más que yo, está casada y una hija muy guapa, lo sé por las fotos, yo no conozco a la niña. Trabaja en un despacho de abogados. Y es preciosa, es un ángel –repitió–. Bueno, pues eso, que la entré. Estuvo hablando conmigo un buen rato. Sus amigas se fueron y ella se quedó. Yo no me había fijado en su mano, pero cuando decidí intentar besarla se apartó y me enseñó su dedo, con esa maldita alianza. Me dijo que si la hubiera conocido 10 años antes las cosas serían distintas. Y yo, maleducado, le dije que 10 años antes yo estaba jugando a las chapas en el parque. Pero no se ofendió. Se rió y me siguió aguantando hasta que cerraron el bar. ¿Vosotros sabéis lo que es estar loco, loco, loco por querer estar con alguien? Bueno, pues eso, sí, un poco cursi, pero estoy enamorado, lo estoy desde ese día, desde esa noche mejor dicho. Llevaba un vestido rosa precioso y aquellos tacones imposibles, puff, qué piernas interminables… Está claro que es mucha mujer para mí.
–Tiene once años más que yo, está casada y una hija muy guapa, lo sé por las fotos, yo no conozco a la niña. Trabaja en un despacho de abogados. Y es preciosa, es un ángel –repitió–. Bueno, pues eso, que la entré. Estuvo hablando conmigo un buen rato. Sus amigas se fueron y ella se quedó. Yo no me había fijado en su mano, pero cuando decidí intentar besarla se apartó y me enseñó su dedo, con esa maldita alianza. Me dijo que si la hubiera conocido 10 años antes las cosas serían distintas. Y yo, maleducado, le dije que 10 años antes yo estaba jugando a las chapas en el parque. Pero no se ofendió. Se rió y me siguió aguantando hasta que cerraron el bar. ¿Vosotros sabéis lo que es estar loco, loco, loco por querer estar con alguien? Bueno, pues eso, sí, un poco cursi, pero estoy enamorado, lo estoy desde ese día, desde esa noche mejor dicho. Llevaba un vestido rosa precioso y aquellos tacones imposibles, puff, qué piernas interminables… Está claro que es mucha mujer para mí.
–¿Qué pasó después?
–¿Otra vez?
–Por favor.
–Bueno, pues eso, ella se fue y me apuntó su número de teléfono. Al día siguiente llamé a ese número, pero me respondió un tío, pensé que era su marido y colgué. Dejé pasar un par de días y ya no aguanté más y eso, llamé otra vez. Esta vez sí respondió ella. Pensé que no se acordaría de mí pero enseguida me reconoció y conseguí que quedáramos para la siguiente semana. Y eso, que nos fuimos a cenar, hablamos de su trabajo, de mis estudios, de su familia, de mi equipo de rugby… Me quiso invitar ella y yo, la verdad, pues no me dejé. No tengo problemas de pasta y el tío soy yo, qué cojones. Le sugerí tomar una copa y ella dijo que sólo se la tomaría si dejaba de ser machista y me dejaba invitar. Le habría dicho que sí a cualquier cosa; ahora mismo, si me pidiera que me cortara un brazo, lo haría –Gonzalo hizo el gesto con su mano izquierda como si cortara con una sierra su brazo derecho por encima del codo–. Es una mujer maravillosa y su marido no la merece. Quiero demostrárselo, quiero tener pruebas de que su marido es infiel o es una mala persona o es imbécil, yo qué sé, algo que haga que ese matrimonio de mierda fracase y poder tener una oportunidad… –nos miró buscando comprensión, complicidad–. Sí, ya sé lo que pensáis, un niño rico que se encapricha de una mujer que le viene grande, y un plan completamente inmoral. Puede ser, pero si la conocierais me entenderíais.
–Entonces tendremos que conocerla –dijo Ernesto–. Danos su dirección –le ofreció papel y boli y Gonzalo escribió las señas de la mujer de los tacones imposibles–. Por cierto, ¿tienes alguna foto de ella?
Incluso en la pequeña foto de carnet que nos enseñó se veía que era una mujer preciosa, de esa belleza natural que no necesita maquillaje, ni peluquería, ni tacones imposibles. La imaginé con toda esa artificialidad ayudando a lo que había creado la naturaleza y concluí que yo también me podría enamorar.
–¿Sabemos cuándo menstrúa la chica? –preguntó Mendoza ante el estupor de nuestro cliente.
–¿Cómo? –preguntó alarmado.
–Ya, claro, no lo sabemos, deberemos averiguarlo, no hay problema.
–Pero, ¿qué…?
–No te preocupes, sigue, por favor.
–Pues… eh… –dudó mientras trataba de recomponerse–. Yo había pensado en contratar a una puta de las caras y hacerle coincidir con el marido y que se le insinuara de forma sutil y que consiguiera llevárselo a la cama… y esperarles en alguna habitación de hotel con una cámara de fotos… no sé… ¿es buena idea?
–Es una opción –contestó Mendoza frente a la cara de indignación más evidente que supe poner–, pero yo primero trataría de ver si el matrimonio de verdad funciona. A lo mejor no hace falta inventarse nada, sino observar la realidad y mostrársela a los protagonistas… Pero… –mi compañero parecía dudar–, creo que el único problema es que esto parece que va a ser caro, voy a necesitar la ayuda de muchos colaboradores, y puede que en el primer intento no lo consigamos. No creo que pueda tener nada en claro en menos de un mes.
–Ya te he dicho que no tengo problemas de dinero –replicó muy seguro Gonzalo– y si pagando más la consigo antes, pagaré lo que sea.
Mi compañero de piso lanzó al aire una cifra que me pareció escandalosa por un mes de trabajo y el joven cliente aceptó sin discutir. Cuando Gonzalo salió de casa, no pude evitar abrazar a Ernesto pensando en mi 50%.
–Esto va a ser muy interesante –comentó mientras trataba de zafarse sin violencia de mis brazos. Le incomodaba mucho el contacto físico de cualquier tipo.
Le pregunté cuál era su estrategia, qué debíamos hacer, si teníamos que ir a la dirección que nos había dado el cliente para visitar a aquella mujer extraordinaria.
–No, ahora sólo tenemos que vigilar, observar. Y hay gente que lo puede hacer por nosotros. Esta vez tendremos que pagar a algunos ayudantes, Santi. Tendremos muchos gastos. Haré unas llamadas y esperaremos a que la información llegue hasta nosotros.
–Sólo una cosa, Ernesto –inquirí–, ¿a qué viene lo de la menstruación de la chica?
–Todo es química, Santi. Si sabemos cuándo menstrúa, podemos calcular cuándo ovula, y cuando una mujer está ovulando, su naturaleza, sus hormonas, su química le llevan a ser más receptiva a los hombres. Ya sabes, se trata de conseguir descendencia, en eso consiste nuestra química.
A los tres o cuatro días, Gonzalo llamó para ver si habíamos avanzado de alguna manera. Había quedado para cenar otra vez con la mujer de los tacones imposibles y quería saber si debía hacer algo o preguntarle por algún asunto. Ernesto le dijo que no, que debía actuar con total normalidad, pero que a él le resultaría muy útil si pudiera observarla. Si nos decía dónde estarían, Ernesto iría al restaurante y les observaría disimuladamente. En su opinión, yo no debía acompañarle, porque si estábamos los dos lo natural era conversar amigablemente durante la cena y el quería escuchar en silencio desde la mesa de al lado. Debo reconocer que me sentó bastante mal, pero no se lo dije y cuando salió hacia el restaurante me dediqué a beber cerveza mientras veía una vieja película en blanco y negro, como si fuera el marido celoso esperando a que llegara la mujer de una cena con sus amigas.
 Pasadas las dos de la mañana le oí llegar desde mi cuarto y apagué rápidamente la luz y me hice el dormido, como si esperara que entrara a decirme algo y se lo quisiera impedir. Cuando desperté al día siguiente, salí con cara de enfado, esperando que Mendoza se encontrara con mi indignación. Pero no estaba; debía de haber salido pronto de casa, así que desayuné solo y aproveché la mañana para estudiar un poco, porque tenía que preparar un trabajo sobre Histología Humana. Ernesto no apareció durante todo el día y ya avanzada la noche me fui a la cama sin saber nada de él. Cuando me levanté al día siguiente, su habitación seguía igual que la había dejado dos días antes; empecé a preocuparme, pero yo tampoco era su madre, así que me fui a la Facultad y confié en que aparecería pronto. No volví a verle en casi dos semanas. Sabía que había pasado por casa porque nos dejábamos notas en la nevera, pero yo andaba con exámenes y pasaba mucho tiempo en la biblioteca de la Facultad, estudiando, y no nos cruzamos durante muchos días.
Pasadas las dos de la mañana le oí llegar desde mi cuarto y apagué rápidamente la luz y me hice el dormido, como si esperara que entrara a decirme algo y se lo quisiera impedir. Cuando desperté al día siguiente, salí con cara de enfado, esperando que Mendoza se encontrara con mi indignación. Pero no estaba; debía de haber salido pronto de casa, así que desayuné solo y aproveché la mañana para estudiar un poco, porque tenía que preparar un trabajo sobre Histología Humana. Ernesto no apareció durante todo el día y ya avanzada la noche me fui a la cama sin saber nada de él. Cuando me levanté al día siguiente, su habitación seguía igual que la había dejado dos días antes; empecé a preocuparme, pero yo tampoco era su madre, así que me fui a la Facultad y confié en que aparecería pronto. No volví a verle en casi dos semanas. Sabía que había pasado por casa porque nos dejábamos notas en la nevera, pero yo andaba con exámenes y pasaba mucho tiempo en la biblioteca de la Facultad, estudiando, y no nos cruzamos durante muchos días.
Recuerdo que en esa época me tocó diseccionar un gato por primera vez en mi vida y fue realmente repugnante. Volví a casa a la hora de siempre pero con el cuerpo revuelto y al salir del ascensor me encontré junto a nuestra puerta a un anciano que parecía esperar a que alguien le abriera. Imaginé que sería algún familiar de los vecinos, con los que no tenía demasiado trato; igual incluso era un habitante de la casa de enfrente y nunca le había visto antes. Quizás quería pedirnos sal o un par de huevos, o se había quedado sin llaves y esperaba a que llegara algún familiar para abrirle.
Le saludé con un tímido “buenas tardes” y me dispuse a abrir la puerta de casa. En cuanto traspasé el umbral noté que el hombre me seguía; al volverme, me miró por encima de sus gafas de culo de vaso que se apoyaban sobre una enorme nariz aguileña.
–¿Sí?
–Perdone, joven –dijo con una voz susurrante y algo forzada–, ¿recibe aquí el maestro Ernesto Mendoza?
–Sí, caballero, aquí es, pero me temo que el “maestro” Mendoza no ha llegado todavía.
–Bueno, esperaré si a usted no le molesta; se trata de un asunto de vida o muerte –y el tipo se hizo hueco entre la pared y mi cuerpo para avanzar al interior de nuestra casa–. Es que tengo un serio problema, joven –se sentó en mi sitio habitual del sofá y me contó una estúpida historia sobre la corbata de la suerte que había perdido.
–Mire, ya le he dicho que Mendoza no está ahora mismo y yo no…
–¡Anda, Santi, qué poco te fijas en la gente! –exclamó el anciano con una voz extrañamente juvenil que no le correspondía. Se quitó las gafas y la peluca y, a pesar de la dentadura y la nariz, ya advertí que quien estaba sentado en mi sofá no era ningún desconocido.
–Ernesto, ¿pero qué haces así? ¿Te preparas para el carnaval?
–Je, je –rió tímidamente–. Estamos a punto de resolver el caso de la mujer de los tacones imposibles, Santi.
El desenlace de El caso de la mujer de los tacones imposibles será publicado el próximo jueves, 30 de diciembre de 2010.