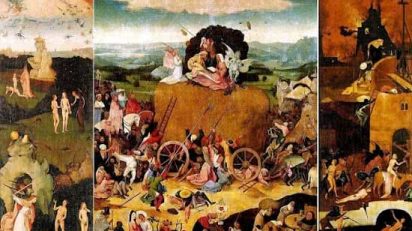- Nunca utiliza el ascensor.
- Cuenta los escalones en grupos de trece.
- Siempre desayuna chocolate.
- Odia el color amarillo: no come nada de ese color, ni viste ninguna prenda de ese color, ni lee ningún libro con las tapas de ese color.
- Es consumidor habitual de drogas, incluyendo la marihuana y la cocaína y algunas otras creadas por él en el laboratorio.
- Odia a las mujeres; y no le he visto nunca con una chica, ni siquiera por una noche.
- Aunque es claramente diestro, en la mesa coge los cubiertos indistintamente con ambas manos.
- Jamás pisa una línea blanca, una tapa de alcantarilla o una manguera.
- Su obsesión por los números impares es una verdadera neurosis: siempre que lee, debe parar en una página impar; cada día debe fumar un número impar de cigarrillos; tiene la manía de golpear ligeramente con sus dedos sobre cualquier superficie y siempre el número de toques de cada serie es impar.
- Tiene una memoria prodigiosa y una capacidad de observación inigualable.
- A pesar de su vasta sabiduría en temas científicos y en absurdas áreas de conocimiento, su nivel de cultura general es lamentable, con impresionantes lagunas sobre historia, geografía, política o economía.
- Es la persona más vanidosa que he conocido en toda mi vida.
- Demuestra cierta habilidad con algunos instrumentos musicales; le he visto tocar con algo de criterio la guitarra y un teclado, y recientemente se ha comprado un saxofón.
- Es miembro de una especie de sociedad secreta de superdotados llamada Mensa.
- Le gusta jugar al ajedrez y a todo tipo de juegos de cartas, especialmente al póquer.
Después de aquel día tuve que seguir incorporando más elementos a la lista, porque en aquellos cuatro años Mendoza nunca dejó de sorprenderme con nuevas excentricidades, pero todavía hoy sigo creyendo que éste fue un buen resumen del personaje. Cuando terminé el listado, doblé el papel y me lo guardé en el bolsillo; no era cuestión de que Ernesto lo leyera. Y me quedé viendo la televisión. Cambié de canal con el palo de la escoba y me tragué un informativo, donde además de contar el avance de las obras para las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla, conocí por primera vez el caso de los amantes decapitados.
Recuerdo que con el paso de los meses, el doble asesinato de una pareja no identificada que apareció en un descampado se convirtió en una obsesión para Mendoza, que incluso llegó a presentarse en una comisaría de policía y se ofreció para ayudar en la resolución. Por supuesto, no le tomaron en serio y no pudo acceder a la información del caso. El objetivo prioritario de mi compañero de piso era poder investigar un crimen pasional.
Mientras llegaba la ansiada investigación de un asesinato, seguíamos conformándonos con solucionar robos y misterios de andar por casa, aunque algunos, por la relevancia del personaje o por la originalidad de los hechos llegaron hasta los periódicos. El primero de nuestros casos que fue noticia y apareció en la prensa, aunque en forma de un breve de apenas seis líneas, fue el caso del gato con el collar de diamantes.
Un domingo por la tarde sonó el teléfono. Ernesto estaba en su cuarto tocando el saxofón y yo contesté la llamada. Desde el otro lado del teléfono me llegó la voz de un hombre serio y mayor:
–Me gustaría contratar los servicios de Ernesto Mendoza. ¿Me puede dar su dirección para ir a concretar los detalles, por favor?
–Bueno, verá, Ernesto está ahora reunido –mentí– pero si vuelve a llamar mañana le atenderá por teléfono y le dirá si puede aceptar su caso.
–Es muy urgente, caballero –me respondió mi interlocutor sin perder un gramo de seriedad–. Necesito ver al Sr. Mendoza hoy mismo. Le garantizo que no va a haber problemas de dinero. Se le pagará con muchísima generosidad si consigue resolver satisfactoriamente este asunto. Y cuando le digo muchísima generosidad, me refiero a 100.000 pesetas por empezar a trabajar y 400.000 más por resolverlo –me lanzó el tipo sin cambiar el tono–. ¿Entiendo por su silencio que lo está pensando?
–Eh, sí, bueno… –dudé–. Mire, apunte la dirección que le voy a dar –le di todos los datos–, y venga, si puede, dentro de una hora. Lo arreglaré para que Ernesto le reciba.
Al colgar tuve dos sensaciones contrapuestas: por un lado, pensaba en las 500.000 pesetas que nos podríamos ganar con el caso; y, por otro, me temía el enfado de Mendoza, por una vez con razón. Tardé unos diez minutos en pensar en la estrategia para abordarle y convencerle de que recibiera a un tipo esa misma tarde sin saber nada del caso. Barajé la posibilidad de decirle que era el caso de un amigo y que se trataba de un favor personal, pero ya estaba bastante escarmentado respecto a las mentiras con Ernesto: siempre me pillaba. Así que fui directamente al grano y le conté lo de la pasta. Le dije, además, que yo renunciaba a casi toda mi parte, que con la tarifa habitual de 25.000 me conformaba, porque ya estaba bien de llevarme un dineral por servir de taxista y poco más cuando el que resolvía todo era solo él. Me miró, con el saxo apoyado en una pierna, y me dijo:
–Pues es verdad, estás chupando del bote gracias a mí… pero ese era el trato, no seré yo quien lo rompa, Santi. Además, me ayudas más de lo que crees; a veces tus teorías me sirven para descartar opciones y llego más rápidamente al final.
Ni era un piropo ni yo lo interpreté como tal, pero no le di más importancia porque en realidad con todo eso me estaba diciendo que sí, que recibiría al hombre misterioso del medio millón.
Sobre la hora convenida, Ernesto, desde la terraza, me avisó:
–Creo que nuestro cliente rico acaba de llegar.
Me asomé junto a él y vi que un enorme Jaguar negro había aparcado frente a nuestra casa. Un tipo alto y vestido con traje oscuro se había bajado del coche y se dirigía a nuestro portal. A continuación sonó el telefonillo. Abrí y esperé junto a la puerta la llegada del ascensor. Entre tanto, Mendoza hizo de las suyas:
–¿Por qué se quedará ella en el coche?
Ni me molesté en mostrarle sorpresa o admiración, y la verdad es que él tampoco parecía tener excesivo interés en ser preguntado por el razonamiento que le había llevado hasta allí, sabía que surgiría en la conversación.
Del ascensor salió el hombre que habíamos visto desde la ventana. Al hablar, inmediatamente supe que efectivamente era el tipo con el que había hablado por teléfono.
–¿Sr. Mendoza? –me preguntó.
–No, soy Santiago Lucano, trabajo con Mendoza; acompáñeme, por favor.
Entramos hasta el salón. Ernesto nos esperaba allí de pie. Se acercó hasta él, le tendió la mano y se presentó.
–Ernesto Mendoza, encantado.
–Bernardino Morales, lo mismo digo, señor.
Nos sentamos los tres y el visitante comenzó a explicarse:
–Sr. Mendoza, como le dije a su compañero, queremos contratar sus servicios y se le pagará muy bien si consigue cumplir con el encargo.
–Pues usted dirá. ¿Qué le preocupa a la viuda del general?
–¿Cómo sabe usted que…? –preguntó Bernardino como tantos otros ante la primera demostración de Ernesto.
–¿Cómo sé que usted sirve en casa de la viuda de un general? Bueno, digamos que su andar marcial, sus excelentes modales, su uniforme y el cochazo en el que ha venido me dicen que lleva usted sirviendo como chofer de la familia de un militar durante muchos años. Ayuda mucho el hecho de que lleva usted una medalla en la solapa; enseguida he visto que ese broche es una medalla de un general. Sólo con observarle se puede saber que no lleva la medalla por coquetería o como simple adorno, sino como sincero recuerdo de su antiguo jefe. La medalla me dice que el general murió, porque en caso contrario la seguiría llevando él. Y finalmente, al salir del coche, he podido ver que hacía un gesto hacia la parte de atrás. Eso me dice que había alguien en el asiento trasero del coche y que ejerce usted de chofer para esa persona. Debe de ser una mujer, porque si fuera un hombre probablemente no delegaría en usted la negociación conmigo. Sólo se me ocurre que usted sigue trabajando para la viuda del general.
–Debo reconocer que es impresionante, Sr. Mendoza. Desde luego, con ese don no creo que tenga usted problemas en encontrar a Pepo.
–¿Se ha perdido alguien? –pregunté inocentemente por hacer ver que yo también estaba allí.
–Puede parecer un asunto menor, pero lo que se ha perdido es el gato de la señora.
–Supongo que no estará hablando en serio. ¿500.000 pesetas por encontrar un gato? –solté sin pensarlo mucho.
–La señora adora ese gato y desde que quedó viuda pasa más tiempo con ese animal que con cualquier persona –aclaró Bernardino.
–Pues díganos, ¿qué le ha pasado al gato? ¿Se ha escapado? –preguntó Ernesto.
–La señora dice que lo han robado. ¿Y cómo no lo iban a robar? Yo siempre he pensado que una mascota no puede llevar un collar de oro y diamantes…
–Ah, esto empieza a tomar forma. Cuéntenos todo lo que pueda, pero… quizás prefiera decirle a la señora que aceptamos el caso. Está allí abajo sola en el coche… Incluso, si quiere, podemos ir a su casa ahora mismo y conocer el entorno.
 Bernardino bajó a informar a la señora y enseguida volvió a subir para decirnos que la mujer aceptaba encantada y se ofrecía a llevarles en el coche. Mendoza dijo que él iría en el coche pero que yo les seguiría en moto, para poder volver juntos cuando terminara nuestra visita. Y así lo hicimos.
Bernardino bajó a informar a la señora y enseguida volvió a subir para decirnos que la mujer aceptaba encantada y se ofrecía a llevarles en el coche. Mendoza dijo que él iría en el coche pero que yo les seguiría en moto, para poder volver juntos cuando terminara nuestra visita. Y así lo hicimos.
La viuda del general vivía en un lujoso chalet a las afueras de Madrid. Antes de llegar, tuvimos que pasar un control de seguridad. Bernardino debió de dar indicaciones a los guardias de seguridad, que me dejaron pasar sin hacer preguntas. Ya en su casa, la viuda del general nos ofreció cenar con ella. Mientras pasábamos al comedor, Mendoza me susurró: “¿Habrías imaginado alguna vez el secuestro de un gato?”. Una vez sentados, nuestra octogenaria clienta continuó la conversación que, sin duda, había comenzado en el coche con Mendoza:
–Pepo es algo más que un gato, Sr. Mendoza; tengo la certeza de que somos almas gemelas; ambos estamos tristes al mismo tiempo, enfermamos a la vez y sé que moriremos el mismo día. Sé que puede parecer una barbaridad, pero es así. Por eso sé que está vivo. Pero estoy preocupada; el pobre, como yo, últimamente no se encontraba muy bien…
–Es algo extraño, ¿no cree, señora Forcade? –reflexionó Ernesto–. Por lo que me cuenta, parece que alguien se ha llevado su gato por dinero, por el collar de oro y diamantes. Pero si es así, hay tres cuestiones que aclarar: primero, ¿por qué cree que no se llevó solo el collar y dejó el gato?; segundo, ¿por qué no se llevó otros objetos de valor, como la cubertería de oro?, y, finalmente, ¿por qué mantener el gato con vida?
–Muy sencillo, señor Mendoza –respondió con seguridad–. Es un secuestro y el canalla del secuestrador quiere pedir una fortuna. Y… –dejó un par de segundos de silencio antes de continuar–, como le dije en el coche, estoy dispuesta a dar todo lo que haga falta para recuperar a Pepo.
–Pero antes me decía que no sospecha de nadie. Permítame que le diga que si está usted en lo cierto, el secuestrador sólo podría ser una persona muy cercana, alguien que la conozca perfectamente, alguien que no sólo tiene acceso a la casa sino que sabe que puede sacar más dinero con el secuestro del gato que con las obras de arte. ¿El «greco» de la entrada es auténtico?
–Todas las obras que hay en esta casa son auténticas, caballero –aclaró la viuda del general con cierta aspereza.
Ernesto le pidió que describiera una a una todas las personas que tenían acceso a la casa y su relación con cada uno de ellos. La señora Forcade nos habló de tres personas de servicio, dos sobrinos, tres amigas y su abogado. Bernardino era el chofer, jardinero y hombre de confianza. Margarita se encargaba de cocinar y servir la mesa. Y Antonia era la limpiadora y planchadora. Los tres llevaban sirviendo en la casa más de 20 años. Juan José y Alicia eran los dos sobrinos de nuestra clienta. Ambos eran hijos de su difunta hermana Alicia y la visitaban cada semana; era la única familia que le quedaba y los dos tenían llaves de la casa e incluso tenían una habitación preparada para dormir allí cuando quisieran. Elisa, Carmen y Josefina eran las tres grandes amigas de la señora Forcade. Las tres eran también viudas y también millonarias. Solían jugar al bridge y a la canasta al menos dos tardes por semana. Y, finalmente, el Sr. Torres era su abogado. Después de contar algunas anécdotas y de realizar algunos comentarios sobre cada una de esas personas, la señora Forcade confesó:
–Sinceramente, no me cabe en la cabeza que ninguno de ellos pueda tener a Pepo.
–A mí me parece que sólo puede haber tres sospechosos y, a falta de hacer algunas comprobaciones, creo que puedo apostar un buen dinero a que ya tenemos al culpable.
–Dígame, por favor, ¿quién dice usted que tiene a Pepo? –preguntó algo ansiosa la anciana.
–Lo siento, señora Forcade. Aunque no suelo equivocarme, ahora mismo sólo son conjeturas –se contuvo Mendoza–; no querría hacer una acusación infundada. Déme 48 horas y creo que lo podremos tener. Necesito algo más de información, me convendría hablar con todas esas personas. Por cierto, me falta alguien: imagino que el gato irá al veterinario regularmente, ¿no? ¿Lo lleva usted a la consulta o la consulta viene a casa?
–Lo suelen llevar mis sobrinos; cualquiera de los dos, ellos se reparten en función de sus compromisos, del trabajo, de su tiempo.
–En ese caso quizás tendremos que añadir un cuarto sospechoso. Me gustaría ir a ver al veterinario; supongo que no tendrá usted inconveniente… –la señora mostró que efectivamente no había ningún problema; abrió su bolso y sacó una tarjeta de la clínica veterinaria y se la entregó a Mendoza–. Lógicamente, usted quiere recuperar a su gato cuanto antes. Imagino que en los próximos días, quizás mañana mismo, recibirá alguna petición de rescate –se quedó pensando un instante–. ¿Cree que podría reunir a todo el mundo aquí el martes, por ejemplo? El servicio estará aquí. ¿Cree que puede hacer que también estén sus amigas, sus sobrinos y su abogado?
–Sí, supongo que sí, les llamaré, pero ¿para qué?
–Le voy a pedir que confíe en mí, señora. Si usted está en lo cierto, creo que descubriremos al secuestrador muy pronto, pero ya le advierto que será una de esas personas y será desalentador descubrir que alguien en quien confiaba le ha traicionado.
Llegamos a casa sobre las doce de la noche. Como es lógico, le pregunté a Ernesto en quién estaba pensando, quiénes eran sus sospechosos.
–Es al revés, Santi. Se trata de descartar a los que no pueden haberlo hecho hasta dar con el único que encaja. Veamos: está claro que las amigas no han podido ser; no tienen necesidad económica ni edad para andar con tonterías. En todo caso, lo harían por despecho, por rencor o… –dudó un momento–, quizás Josefina…, la señora dijo que no le gustan los gatos…, pero ella no lo haría –se dijo muy seguro–, le encargaría a alguien que se cargara al gato. Y yo creo que nuestra clienta no se equivoca: el gato sigue vivo, alguien quiere sacarle mucho dinero a la vieja. Eso me encaja. ¿Los sobrinos? En absoluto, la señora me confesó que ambos tienen libertad y poderes para utilizar algunas de sus cuentas bancarias y lo hacen con relativa frecuencia y sin oscurantismo, pero con cierta modestia. Ella vigila sus movimientos y confirma que podrían cogerle más dinero y con mayor frecuencia y no lo hacen. Bien –se mantuvo unos segundos pensativo, con la mirada perdida–. Nos queda el servicio. Por ninguno de ellos pondría la mano en el fuego, pero creo que Bernardino y la cocinera son inocentes. Pero la limpiadora sí podría ser una de las sospechosas. Tiene el sueldo más bajo y, por lo que me contó nuestra clienta, nunca ha tenido una gran relación personal. Bueno, no son muchos datos, pero de momento a ella no la puedo descartar. Y luego nos queda el abogado. Si tuviera que acusar a uno con la información que tengo ahora sería sin duda este hombrecillo. Trabaja en el bufete de un viejo amigo del general, que fue su asesor jurídico durante décadas. En los últimos meses este joven le ha sustituido, probablemente cobra un sueldo miserable por unas jornadas maratonianas. No tiene ninguna relación afectiva con la señora, pero ve el lujo en el que ella vive y no lo puede ni acariciar. Habrá oído lo importante que es el gato para la viuda y habrá pensado que puede sacarle suficiente dinero como para justificar el riesgo de perder su trabajo. Aunque tengo mi propia teoría sobre el final de la historia, no creo que pida rescate, la verdad.
–¿Entonces? –pregunté con inquietud.
–Joder, macho, estoy agotado de ser el profesor todo el rato. Intenta sacar tus propias conclusiones. De verdad, si la gente se fijara un poco, solo un poco, lo que yo hago lo podría hacer cualquiera, pero es que parece que queréis ganar un concurso al más estúpido.
–Eres un gilipollas, Ernesto.
–No, coño, Santi, es que es demasiado fácil como para que alguien con dos dedos de frente como tú no siga mi razonamiento.
Me daba igual el caso del gato secuestrado. Mendoza conseguía sacarme de mis casillas. Me fui a mi cuarto sin despedirme. Me daba rabia tener ese carácter tranquilo, pacífico, pánfilo, estúpido… Se merecía que le partieran la cara y yo no era la persona apropiada para partírsela a nadie. Como tantas otras veces, me planteé buscar una alternativa, mudarme a otro piso o, lo que sería más justo, pedirle que se marchara. Sin embargo, me había acostumbrado a un nivel de vida que no podría permitirme sin los ingresos derivados de sus casos. Yo en realidad no hacía más que servirle de taxista con mi moto y me sacaba un dinero que ya quisieran muchos médicos en ejercicio. Y encima tenía tiempo suficiente para seguir mis estudios con normalidad.
El desenlace de El caso de caso del gato con el collar de diamantes será publicado el próximo jueves, 6 de enero de 2011.