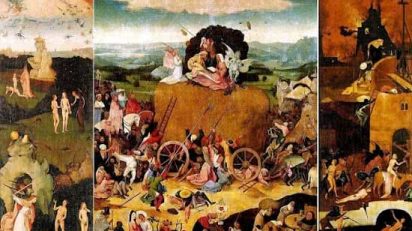Estaba esperando la confirmación de la cita con el alcalde. Mendoza había dicho que él se encargaba de gestionar las entrevistas. Cuando se acercó hasta mí con un papel en la mano imaginé que me iba a dar la hora y el sitio en el que debía encontrarme con el alcalde.
–Para que no te aburras mientras intento cerrar tus reuniones, tienes otro caso. Vete a esta dirección. Calvo te está esperando –me entregó el papel con una dirección manuscrita.
–¿De qué se trata? –pregunté aliviado por no tener que enfrentarme ya a la incómoda conversación con el alcalde.
–Un triple asesinato.
–No jodas –solté con un respingo de sorpresa; ¿cómo podría enfrentarme yo a algo tan grande?
–Son tres perros –dijo con malicia, sonriendo sin pudor por la tomadura de pelo–. Dos mastines y un pastor alemán que guardaban el chalé de un millonario. Se cargaron a los perros, desnudaron y ataron a los dueños y desvalijaron la casa. A saber qué le hicieron a esta pobre gente. Podría haber sido un caso más de estos de asaltos a chalés, pero resulta que el millonario es amigo del director general de la Policía y Calvo tiene ahora mucha urgencia por encontrar a los canallas que hicieron esto; su jefe se lo ha exigido. Y es una pena que me llamara Jorge Calvo, porque el millonario seguro que podría llegar a contratarnos para intentar dar con quienes le humillaron, para darles un escarmiento por su cuenta; ya me ha pasado otras veces. Y claro, los millonarios pagan mejor que la Policía, sobre todo cuando se trata de…
–¿Venganza?
–Otro sentimiento que es pura química, claro. Y para nosotros es muy rentable. Quien se deja llevar por la venganza no mira el dinero, independientemente de lo que tenga; eso está por encima de todo y nunca le parece demasiado dinero si sabe que puede cumplir algún vengativo plan.
 Me fui inmediatamente a la urbanización de lujo de las afueras de Madrid y llegué hasta donde se encontraba el inspector Calvo. Le saludé con confianza, para que me viera seguro de mí mismo, confiado en mi papel allí.
Me fui inmediatamente a la urbanización de lujo de las afueras de Madrid y llegué hasta donde se encontraba el inspector Calvo. Le saludé con confianza, para que me viera seguro de mí mismo, confiado en mi papel allí.
–¿Qué tal, inspector? ¿Cómo estás?
–Hombre, eh… –era evidente que no se acordaba de mi nombre, así que se lo dije–. ¡Eso!, Santiago, perdona. No se me olvida una cara, pero soy malo con los nombres.
En ese momento le puse una cruz al inspector Calvo. Fíjate de qué forma más tonta, pero ya le tenía manía, ya sería una persona que no me gustaba. Y me acordé de la famosa cita de Groucho Marx: “Nunca me olvido de una cara, pero con usted haré una excepción”.
Saqué el teléfono y me dispuse a transmitirle a Ernesto por vídeoconferencia los detalles alrededor de la casa y en el interior. Le llamé y seguí las instrucciones que me llegaban desde el altavoz del teléfono.
–Sigue, sigue, un poco más hacia abajo, en el suelo, ahí, sigue, a ver, para atrás, un poco más, vuelve, ahí, baja un poco, acércate, más, más… a ver… joder se ve borroso, aléjate un poco, no tanto… vale, bueno, luego si puedes haz un par de fotos de esas pisadas por favor. No te olvides de poner una moneda que me sirva de referencia para ver el tamaño real. Ahora enséñame a los perros, vale, éste es el primero, a ver los ojos, ¿ves algún vómito alrededor? Bueno, no te preocupes, enséñame los otros…
Recorrí todo el jardín con el móvil en la mano, incluso estuve enseñándole la parte de fuera, con las cámaras de seguridad. Y también, por supuesto, el interior. Tardé más de 20 minutos en seguir todas sus instrucciones y enseñarle todo lo que quería ver. Al muy cabrón se le veía tumbado en calzoncillos en nuestro sofá, debía de tener el ordenador portátil encima de la mesa del salón y de vez en cuando cogía un vaso con algo que parecía un gintonic. Y entonces me dio nuevas instrucciones sobre las preguntas que debía hacer a Calvo y a los dueños de la casa. Me pidió que dejara el teléfono encendido para que él pudiera escuchar las respuestas, pero sin que fuera ostentoso, sin que nadie se pudiera sentir grabado o escuchado desde la distancia. Y así lo hice. Me acerqué a Calvo y le pregunté:
–¿Las cámaras de seguridad graban imágenes o solo sirven para la vigilancia en el momento?
–Yo qué coño sé –respondió el inspector Calvo con desgana, dando por hecho que eso no aportaba nada.
–Bueno, lo más probable es que no haya nada grabado, así que no podremos ver cómo entraron los asaltantes, aunque todo parece indicar que por la puerta –es lo que Ernesto me había dicho que dijera si el policía, efectivamente, confirmaba su ignorancia al respecto–. ¿Puedo hablar con el Sr. Espinosa de los Montes?
–Ahí dentro está –señaló con apatía la puerta de la casa.
Fui hacia el interior de la casa, localicé al dueño, me presenté y le pedí unos minutos para hacerle un par de preguntas.
–Señor Espinosa de los Montes, ¿ayer noche o en los últimos días ha notado a los perros enfermos, con vómitos, diarreas…?
–Sí, mi hijo me dijo ayer que Platón había vomitado y que le notaba raro.
–¿Tienen un jardinero habitual?
–¿Cree que esto lo ha hecho alguien que trabaja para mí?
–Estoy recopilando toda la información –me escaqueé como pude–. Necesito conocer quién tiene acceso a los perros durante mucho tiempo. Dígame, ¿Quién es el jardinero?
–Bueno, no sé, es una empresa. Ahora que lo dice, hace unas semanas que viene un chaval nuevo, ruso o serbio o algo así.
–Bien, otra cosa. ¿Sus perros comen pienso o comida de personas? En concreto ¿les alimentó con chocolate alguna vez?
–¿Qué tontería es esa? Por supuesto que no.
–De acuerdo. ¿Cuántas personas había ayer en su casa antes del asalto? Me refiero a todo el mundo, usted y su familia, pero también el servicio.
–Veamos –miró hacia arriba mientras hacía el recuento–. Es fácil: estábamos mi mujer, mi hijo y yo. Y Marisa y Tatiana. Los cinco. Como le he dicho a su compañero antes, no sé lo que hicieron con las señoras del servicio, pero a mi familia y a mí nos encerraron en mi dormitorio desnudos y atados y nos amenazaron con pistolas. Enseguida les di todo lo que tengo, todo lo que había en la caja fuerte, pero para nada, los pobres perros no tenían la culpa de nada –dejó la mirada ida, como recordando algún instante.
–Lo siento, debe de haber sido una experiencia de lo más desagradable.
–Esos perros eran parte de la familia. Es como si me hubieran matado a tres hijos.
–Por cierto, ¿y su hijo? ¿No está por aquí?
–Ha ido a clase a la Universidad. Hemos pensado que lo mejor para él era que siguiera con la rutina habitual.
–Bueno, no le entretengo más. Sólo una cosa, ¿puedo ir un momento al servicio?
–Sí, por aquel pasillo, la primera puerta de la izquierda.
–Gracias.
Una vez en el cuarto de baño, cogí el teléfono y hablé de nuevo con Mendoza. Me dijo que debía preguntarle algo más al millonario. Me contó su teoría, pero necesitaba confirmarla. Salí y, antes de despedirme, cumplí las órdenes.
–Gracias por todo, señor Espinosa de los Montes –me acompañó hasta la puerta–. Por cierto –me di la vuelta para hablarle cara a cara–, ¿le pilló el asalto con mucho dinero en la casa?
–Más que nunca. Todas las joyas de mi mujer y una importante cantidad de dinero que tenía en casa porque no me fío de los bancos.
–Espero que tenga seguro.
–Sí, afortunadamente siempre he tenido los mejores seguros, aunque el daño moral no me lo quita nadie.
 –Claro, claro… ¿Queda algo en la caja fuerte ahora? –le pregunté.
–Claro, claro… ¿Queda algo en la caja fuerte ahora? –le pregunté.
–Nada, está vacía.
–¿Puedo verla? –le dije mientras avanzaba de nuevo un paso hacia el interior de la casa.
–Eh… es que no hay nada, de verdad, ya se lo enseñé al inspector y la he cerrado… eh… necesitamos la llave y se la ha llevado mi mujer y…
–Bueno, no se preocupe, eso no aporta mucho. No se preocupe, muchas gracias.
Salí de la casa y hablé de nuevo con Ernesto.
–Ya lo has visto. Parece que, para variar, no ibas mal encaminado.
–Pues díselo a Calvo y vente para acá. He recibido un mail del alcalde y puedes ir a verle esta tarde.
–Joder –no pude evitar un pequeño quejido por los nervios.
Me acerqué al inspector Calvo y le conté la teoría de Ernesto.
–Inspector, debes detener al jardinero. La verdad, la verdad de verdad no le va a gustar a tu jefe. Ven, hablemos tranquilos un poco más para allá –caminamos hacia fuera de la parcela del millonario–. Mira, está claro que nadie ha entrado a la fuerza. O tenían la llave o directamente les abrieron la puerta. Los perros han muerto envenenados con chocolate.
–¿Hachís? –me interrumpió.
–No, no, chocolate, chocolate, de comer. El chocolate tiene una sustancia que se llama tembramina –lo dije mal, luego confirmé que lo que Mendoza me había dicho era “teobromina”–. Es muy tóxica, mortal para los perros en determinadas cantidades, pero no es inminente, ataca al aparato digestivo y puede provocar la muerte entre las 12 y las 24 horas después de la ingestión. Así que quien mató a los perros no lo hizo cuando asaltaron la casa. Lo planearon antes.
–Bien. ¿Alguna idea?
–Sí, está claro que el jardinero ese ruso o serbio…
–Es albano.
–Pues eso, estamos bastante seguros de que el albano les dio el chocolate a los perros. Y todo parece indicar que luego entró por la noche, ató a las mujeres de servicio y estuvo con el dueño de la casa, que colaboró en todo momento. En realidad –me acerqué de forma algo teatral hasta el inspector Calvo para hablarle al oído–, el señor Espinosa de los Montes es el organizador de todo. Investiga sus cuentas; imagino que debe de estar económicamente muy mal y ha querido darle un palo al seguro. Estamos convencidos de que los asaltantes solo fueron uno y que se llevó muy poca cosa, pongamos mil eurillos por la representación –me estaba gustando mi papel de detective y, para ser honesto, me estaba viniendo un poco arriba.
De camino a casa volví a hablar con Mendoza y me dijo que lo más probable es que el albano se comiera el marrón, le acusarían de asalto a mano armada, de secuestro y de agrupación en banda armada y se tiraría diez o doce años en al cárcel hasta que le enviaran de vuelta a su país. Y el millonario cobraría del seguro y lideraría una manifestación en la que se reclamaría más seguridad. Qué asco… En todo caso, pensé en mi compañero de piso y en su brillante capacidad de observación. Con la visión de las huellas había deducido que sólo había entrado una persona por la noche en la casa y que lo había hecho por la puerta. Al ver los cadáveres de los perros había averiguado la forma en que murieron. Al ver la casa, la actitud del dueño y sobre todo la ausencia de un hijo que aparentemente debería estar traumatizado e hiperprotegido por sus padres, supo que las cosas no habían pasado como se contaban. Probablemente el albano sabía que el chocolate es tóxico para los perros; quizás por su trabajo había visto animales intoxicados por ello, pero calculó mal la dosis. No estaba previsto que los animales murieran. Y hablando de muertos… me vino a la cabeza la imagen del rostro de Daniel Blasco, el jefe de gabinete del alcalde; sólo le había conocido por las fotografías, pero le tenía muy presente. De él debía hablar con el alcalde, de él y de la posible relación entre ambos, una relación mucho más allá de la profesional. Me daba pánico enfrentarme a esa conversación y, tras analizar unos minutos las deducciones de Ernesto sólo vi grietas por todas partes. ¿Y si estaba equivocado? ¿Cómo podría mirar al alcalde después de hablar de homosexualidad y corrupción– y que me demostrara lo débiles y erróneos que eran mis argumentos?
Cuando llegué a casa, Mendoza me confirmó que el alcalde me esperaba en el restaurante Ainhoa, en la calle Bárbara de Braganza, a las dos y media. Allí debería hablar con él para decirle que teníamos varios documentos que indicaban que Blasco había tenido algún tipo de lío amoroso. Eran cartas que no sabíamos si correspondían al propio Blasco o a su amante. Intencionadamente, debía hablar de amante, de forma ambigua, sin especificar su sexo. Y en algún momento debería deslizar alguna sospecha sobre la homosexualidad del ayudante del alcalde. Mendoza escogió esa teoría en lugar de la de los chanchullos económicos porque parecía más embarazosa. Si era la correcta, el alcalde probablemente se desmoronaría y si era la equivocada, se sentiría más seguro y posteriormente deberíamos avanzar en la búsqueda de más pistas sobre el misterioso empresario que le había pedido el número de cuenta al alcalde. Me sentí cómodo con esa estrategia, no era desagradable porque no tenía que preguntarle expresamente al alcalde por aquellos asuntos. No me dio tiempo a repasar de nuevo todas las cosas importantes que debía contarle y las preguntas que no podía dejar de hacerle porque se me echó la hora encima; debía salir hacia el restaurante.
 Como de costumbre, grabé la conversación durante nuestra comida y cuando llegué de nuevo a casa, conecté la grabadora al ordenador para que Ernesto la escuchara. Yo ya había sacado mis propias conclusiones pero no quise adelantarme y esperé a que Mendoza hablara.
Como de costumbre, grabé la conversación durante nuestra comida y cuando llegué de nuevo a casa, conecté la grabadora al ordenador para que Ernesto la escuchara. Yo ya había sacado mis propias conclusiones pero no quise adelantarme y esperé a que Mendoza hablara.
–Perfecto –dijo al final–. Queda confirmado que este hombre se moría por los huesos del ayudante. Qué original, en vez de liarse con la secretaria, le iban más los seres humanos con tres piernas…
–Qué delicadeza –deslicé.
Pero lo cierto es que a mí también me había quedado claro que el alcalde sentía o había sentido algo más que simpatía hacia Daniel Blasco. No supe concluir si se había quedado en un deseo o si había habido una relación y, en tal caso, si ésta fue en un momento concreto o si se alargó en el tiempo. Durante mi conversación, don Ignacio, como todo el mundo le llamaba, se mostró muy interesado en que le hablara de esos documentos que Mendoza había inventado como anzuelo. Quería saber de qué fecha eran, a quién iban dirigidos o si se sabía quién los había escrito y, por supuesto, su contenido. Le dije, tal y como habíamos acordado, que hablaban de una relación en un tono muy poético, que todo parecía indicar que eran fabulaciones de un enamorado, había incluso poesías dirigidas a su amante, pero donde el elemento común siempre era un final trágico, algo horrible que ponía fin a la relación o que la impedía, algo oscuro y difícil. Por momentos, pensaba que el alcalde sentía celos; luego me daba por creer que lo que sentía era el miedo de que esas supuestas cartas fueran suyas y que fuera descubierto. Le noté tan nervioso que empecé a pensar, por primera vez de forma objetivamente justificada, que el alcalde podría haber asesinado a Daniel Blasco. Desde luego, había insistido mucho en ver los documentos y preguntó insistentemente si había algún nombre.
–Yo pago por esta investigación, quiero ver las cartas –me dijo muy serio– Si hay algún nombre, alguna pista, quizás nos acerque a su asesino.
Y sentí la zozobra de estar viviendo algo casi ficticio, cinematográfico, y la emoción de pensar que tenía por delante un relato apasionante para contar a mis lectores de hoyesarte.com.
–¿Qué hacemos ahora? –le pregunté a Ernesto.
–Estoy seguro de que el alcalde insistirá en ver las cartas, así que tendremos que inventarlas. ¿Por qué no escribes algo? Eso se te da bien.
–Bueno… –dudé.
–Copia la canción esa que estuvimos escuchando, la de Lamontagne, que te gustó. Seguro que dice algo que podamos usar aquí. Las letras de las canciones son como los principios matemáticos –curiosa comparación–, se pueden aplicar en cualquier situación.
Cogí el ordenador, viajé hasta el blog Melofilia de hoyesarte.com y buscamos la canción Hold you in my arms. Ernesto me pidió que se la fuera traduciendo y aquel extraño acento no me lo puso fácil, pero mi compañero de piso enseguida se quedó con la esencia.
–Eso mismo –dijo–, “podría tenerte en mis brazos”, “síntomas de la locura”, “no dejes que tus ojos se nieguen a ver”… En fin, las tonterías esas del amor. Mientras tanto, sigamos pensando. Y sobre todo el estribillo, eso de “tenerte en mis brazos para siempre”, podríamos interpretarlo como el enamorado que abraza el cadáver de su amado. ¡Ja, ja, ja! –se rió estrepitosamente–, me descojono.
A pesar de que el trabajo consistía básicamente en plagiar algo que ya existía, me pareció el ejercicio literario más difícil de mi corta carrera como escritor. Debía parir algo para hacerlo pasar por creación de un tipo al que no conocía y sobre una relación, fuera la que fuera, de la que no teníamos constancia. Estuve hasta las cuatro de la mañana escribiendo. Para nada, en realidad, porque el resultado fue muy parecido al de la canción original. Antes de acostarme seguí la rutina habitual. Fui al cuarto de baño a lavarme los dientes y me encontré con el grifo abierto. Y entonces me di cuenta, una vez más, de lo verdaderamente enfermo que estaba mi amigo.
Me levanté sobre las 10 y me encontré, como de costumbre, a Ernesto de pie en la cocina, en calzoncillos.
–¡Ya lo tengo! –me saludó–. Cuando me llame el alcalde le diremos que vamos a hablar con su mujer de las cartas de Blasco. Se va a cagar en los pantalones –una de sus virtudes no es, desde luego, la sutileza en las relaciones humanas.
–Madre mía, pobre hombre –le respondí mientras me preparaba un café para despejarme.
–No, hombre, el tío cantará antes de pasar por eso… supongo –pareció dudar, por una vez.
Antes de que terminara de vestirme, Mendoza entró apresuradamente en mi cuarto mientras hablaba con alguien por teléfono.
–Es el alcalde –me susurró al tiempo que tapaba su móvil para no ser escuchado–. Sí, sí, por supuesto, usted paga y tiene derecho a verlo. He pensado que, si no le importa, me gustaría llevarle los documentos a su casa y que los vea también su mujer. Creo que quizás ella pueda ayudarnos a identificar a la persona sobre la que escribía Blasco –me miró con una amplia sonrisa–. Bueno, bien, como prefiera… –Ernesto salió de mi cuarto y siguió hablando unos minutos más por teléfono.
Terminé de vestirme y salí de mi cuarto. Mendoza estaba recostado en el sofá con las piernas apoyadas sobre la mesa y los brazos cruzados detrás de la nuca.
–¡¡Ja!! –dio un salto y se incorporó para abrazarme–. Esto va por buen camino, Santi, ¡ja!
Me contó que el alcalde le había llamado indignado porque exigía ver los papeles de Blasco, pero al meter a su mujer entre medias se achantó. Y entonces empezó a decirle que las amenazas eran más serias, que tenía miedo y que quería verle para darle una información confidencial por si le pasaba algo.
–¿Escribiste algo, Santi?
–Sí, no sé si valdrá.
–Seguro que sí –me tranquilizó mientras iba a mi cuarto a coger mis escritos–. He quedado con el alcalde para comer. Luego te cuento.
–¿Podrás ir tú? ¿Quieres que vaya, que haga algo?
–No, ahora necesito que hagas algo más importante –sonrió con cierta malicia–. Vamos a comer aquí. Compra algo de comida preparada, algo rico, no seas rata, no todos los días tenemos un alcalde en casa. Y sobre todo compra un buen vino.
 Mentiría si dijera que no me molesta ser el recadero de Mendoza, pero acepté sin rechistar mi papel. Compré comida como para una boda y comimos los dos con el alcalde, que nos pidió, casi nos exigió, absoluta discreción.
Mentiría si dijera que no me molesta ser el recadero de Mendoza, pero acepté sin rechistar mi papel. Compré comida como para una boda y comimos los dos con el alcalde, que nos pidió, casi nos exigió, absoluta discreción.
–He decidido pagarles el doble para asegurarme de que nada de esto saldrá en los papeles. No quiero que la reputación de Dani ni la de su familia ni la del partido se vean perjudicadas.
–Ni la suya –añadió Mendoza en un tono neutro–. Las elecciones están a la vuelta de la esquina.
–Por supuesto.
–Por cierto, alcalde, ahora que su vida está en riesgo, ¿por qué ha venido sin guardaespaldas?
–Bueno, están en el coche, no se preocupe.
–No lo están, alcalde; ha venido usted solo. Ha parado a echar gasolina antes de venir aquí, ha hecho compras en una ferretería y en todo momento ha estado solo.
–Es usted muy bueno, Mendoza; mejor de lo que me habían dicho –respondió el alcalde mirándole a los ojos en actitud desafiante–. Espero que llegue hasta el final de todo esto y que nadie salga perjudicado. Mire –sacó su cartera y de ella extrajo un papel plegado y lo desdobló–, le he traído esto –le entregó el papel a Ernesto–. Es una orden de transferencia periódica a su número de cuenta. Aunque me pase algo a mí usted cobrará la cantidad que hay ahí… es mucho dinero… lo cobrará todos los meses durante los próximos cinco años siempre y cuando nada de esto aparezca en prensa. He dado las instrucciones precisas para que así sea, aunque a mí me pase algo.
–Hablando de dinero… –dejó caer Ernesto y a continuación esperó unos segundos que se me hicieron eternos hasta continuar la frase–, en su banco, que no son muy discretos, nos hemos enterado de otras transferencias, unas que usted recibe esporádicamente y parece que la cantidad es bastante mayor que su sueldo… –el alcalde no sabía qué cara poner–. ¿Cree usted que algún otro tipo de negocios podrían estar relacionados con la muerte de su ayudante?
Dado que en todo momento estoy utilizando en este relato nombres ficticios para mantener a salvo la identidad de sus protagonistas, no me da ningún miedo revelar que el alcalde confesó sin pudor.
–Esto es como lo de las primas por ganar en el fútbol; si uno hace bien su trabajo, si hace lo correcto, ¿qué problema hay en que alguien se lo premie? Yo nunca he hecho nada por dinero, ahora bien, si hay quien sale beneficiado y me quiere gratificar como agradecimiento, es cierto: yo me dejo agasajar… aunque creo que eso no volverá a pasar.
Todo lo que dijo el alcalde y el tono en el que lo dijo sonaba a despedida. Y, de hecho, a la mañana siguiente nos desayunamos con la noticia de su muerte. Su cadáver había aparecido en un parque infantil y algunos periódicos digitales publicaban especulaciones sobre las claves políticas del suceso, aunque todo el protagonismo en los medios se lo llevaba el anuncio de que Estados Unidos había encontrado a Osama Bin Laden.
Santiago Lucano publica cada viernes un capítulo de El caso de la madeja enmarañada, una nueva aventura de Ernesto Mendoza. El autor propondrá al final de cada capítulo varios temas musicales para que los lectores escojan la banda sonora de este relato. Se podrá votar desde el viernes en que se publique un capítulo hasta el martes siguiente y se contabilizarán los votos realizados a través de Facebook, los comentarios publicados en cada capítulo y los mensajes al mail de Santiago Lucano.
Propuestas para el capítulo 6:
A) Requiem – Lacrimosa (Mozart).
B) Live and let die (The Beatles).
C) Contigo (Joaquín Sabina).